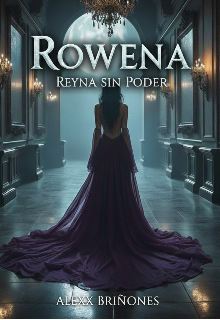Rowena
Capitulo 34
La procesión comenzó con la compás de campanas pequeñas. Las mujeres del coro entonaban palabras que parecían plegarias prácticas: muchas repeticiones, pocas florituras. La senescal que había organizado el acto, una mujer de rostro escueto con una lengua tan afilada como un cuchillo de cocina, guió a Rowena por los pasillos que conectaban con la sala mayor. A cada paso, la multitud —más compuesta de curiosos que de devotos— lanzaba miradas que medían el gesto: aquí, un voto; allá, un cálculo. Lady Evelin no estaba, pero su nombre se sentía en la sala como ropa costosa: presente sin manifestarse.
Rowena habló con voz clara. Las palabras que pronunció no fueron proclamas de fervor; fueron la envoltura de su propósito.
—Hago este voto público no porque pretenda ser ejemplo mayor de virtud —dijo—, sino porque deseo compartir mi vida con quienes busquen remedio. Si la iglesia me otorga acceso a las cámaras, no será para acumular influencia en mi favor, sino para abrir registros, para mostrar cuentas y reparar injusticias que han nacido del secreto.
Hubo un silencio que se extendió como una tela estirada. En la penumbra, algunos rostros se inclinaron con aprobación; otros, con escepticismo. Entre la audiencia, Tomas murmuró algo ensoñador a un compañero y Agneo, que había venido por lealtad y curiosidad, mantuvo la mirada clavada en la entrada que esperaba abrirse.
Los votos se sellaron con la liturgia esperada: la imposición de manos, la lectura de un pasaje sobre la verdad, el signo con el agua bendita. Cuando terminó, la atención se desplazó como si una ola hubiera tocado la arena: murmullos de expectación, comentarios sobre la autenticidad, apuestas murmuradas sobre cuánto duraría la novedad. Rowena, por su parte, sintió la mezcla habitual de triunfo y nausea; el éxito de la ceremonia no borraba la nota de metal que recién había colocado sobre su pecho.
Esa tarde, tal como había planeado, le fue concedido acceso limitado a las cámaras privadas: un corredor de estancias donde se guardaban correspondencia del rey, cuentas del tesoro menor y registros de favores. No se la entregó un noble; fue el chambelán, que trazó la lista con rostro impasible y sin comentarios. "Acceso condicionado", decía la anotación en la que se detallaban horarios y supervisores. Rowena lo aceptó con el gesto de la mujer que sonríe ante una llave y no la guarda para sí sola.
Pero la ciudad tiene oídos que no duermen. Mientras Rowena examinaba montones de cartas selladas y sumas anotadas con caligrafía apremiante, alguien la observó volver a la luz del atrio con el cabello prisionero bajo el velo y la luna de hierro golpeando su pecho. No era la primera vez que los favores abrían ojos; lo que uno no esperaba era que los viejos pecados tengan memoria.
La primera señal fue una nota doblada que apareció en el rincón donde guardaba la medalla: un papel áspero, de tinta corrida. No había sello, sólo una caligrafía firme que llamaba por su nombre.
"Rowena. Sabes quién fui. Sé quiénes deben pagar. Tengo pruebas."
La frase era corta, como una lanza. Rowena la sostuvo con dedos que sabían no temblar. Lysa, que había venido aquel atardecer a comprobar que los refuerzos en la puerta eran los adecuados, leyó la nota y la dejó sobre la piedra como quien planta una piedra en un terreno que quiere medir.
—¿Quién? —preguntó Lysa.
—Un hombre que creí enterrado entre las sombras de mi pasado —respondió Rowena con voz contenida—. Se llamaba Ravel, o eso me dijeron entonces. Era de los que hacen negocio con la falta de opciones.
El nombre no necesitó más explicación. Ambos sabían lo que implicaba: Ravel, de quien se decía que llevaba a mujeres de la ciudad baja a lugares donde la carne se vendía a monedas y promesas rotas. La memoria de sus tiempos era amplia y cruel. Que apareciera ahora, con pruebas, no era solo un ataque a Rowena; era un arma para Leticia entre aquellas cortesanas que aún guardan rencores...
Editado: 23.01.2026