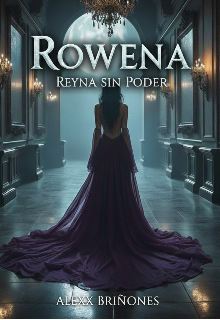Rowena
Capitulo 37
El mercado olía a rancio y piel humana: pescado curado, cera, y el sudor de quienes remendaban cuentas y destinos. Era un día sin promesa. La plaza se había ido llenando de curiosos como si alguien hubiese dejado una piedra en el estanque y las ondas hubieran arrastrado a todos a mirar. Rowena llegó con el velo echado, la medalla de hierro oculta bajo la lana, y la intención clavada en el pecho como un clavo frío. No supo al principio qué pensó más: que la humillación la encontraría, o que su nombre iba de nuevo a abrir puertas peligrosas.
Allí, en el centro, sobre la tarima de vergüenza, estaba Marisol. Su cabello había sido desprendido con rudeza de la trenza habitual; su vestido, manchado de barro y ceniza, colgaba de sus hombros con la dignidad rota en mil hendijas. Le habían colocado un letrero al cuello con una acusación gruesa y vieja: “engaño y fraude”. Las voces que antes compraban su pan ahora la insultaban. Un hombre de la guardia golpeó la tabla con la punta de su lanza, marcando el compás de la humillación.
—¡Esa es la que vendía favores! —gruñó alguien desde la multitud—. ¡Que la miren bien!
Marisol alzó la cara. Sus ojos, de un verde que Rowena reconocía desde niña, buscaron la figura de su hija entre las caras; cuando la vieron, se aclaró un brillo de terror mezclado con orgullo quebrado.
Rowena no pasó por la puerta del alboroto. Se abrió paso como quien sabe que debe ser apaciguadora y no juez; su voz, cuando alcanzó a la madre, intentó ser una manta que no alcanzaba a cubrir el frío.
—Madre —dijo—. Bájate de ahí. Ven conmigo.
Marisol desvió la mirada de la multitud y la contuvo con un gesto de quien intenta conservar una última prudencia.
—Qué dirán las hermanas si supieran que su novicia trae a su madre a la plaza —murmuró, y la ironía le salió como un nudo viejo—. Tal vez merezco que me den leña por los pecados de mis uñas.
Rowena sintió la rabia nacer como fuego en la garganta, pero la contuvo. Sabía que el fuego, sin plan, solo chamuscaba más cosas.
—No mereces esto —replicó—. No voy a permitirlo.
La guardia cruzó el brazo para impedir que la tarima fuera derribada; las acusaciones eran lazo fácil para intereses que buscaban más que nombres: querían figuras para señalar, para extorsionar. Entre la gente, alguien había oído el rumor de la cámara privada, de papeles abiertos, de favores y deudas; Rowena lo supo con el mismo pulso que se usaba para detectar veneno. Marisol había sido usada como arma de recordatorio: si la madre era despreciada, la hija quedaba desacreditada.
Tras una noche breve en el taller de una mujer amable que conocía retazos del templo, Rowena condujo a su madre hacia el silencio de una estancia prestada. Marisol se dejó caer en la silla con la cara cubierta, las manos encogidas.
—Siéntate —ordenó Rowena—. ¿Quién te acusó?
Marisol negó con la cabeza. No por vergüenza de los nombres, sino por miedo de que pronunciarlos hicieran que la lista se alargara.
—No lo sé —dijo—. Sólo sé que vinieron con papeles y con la voz de quien ha cobrado antes. Dicen que saben de mis ventas, pero son mentiras o medias verdades hechas para tener testigos.
Rowena la miró, y en esa mirada estaba la suma de años que habían moldeado sus decisiones: los tratos con manos cerradas, las puertas cerradas, las llaves escondidas. Sabía que la ley, en manos del poder, podía comprar silencio o fabricar escándalo; que donde no llegaba la justicia llegaba la utilidad.
La primera puerta que llamó fue la del chambelán. Agneo la recibió en su despacho como siempre: con una mezcla de deferencia y cálculo. La lámpara proyectaba sombras largas que parecían dedos listos a tocar destinos.
—Rowena —dijo Agneo—. Me han llegado susurros. La plaza fue… inconvenientemente diligente.
—Mi madre fue humillada públicamente —contestó Rowena sin adornos—. Quiero que la acusación sea retirada. Y que se encuentre al instigador...
Editado: 23.01.2026