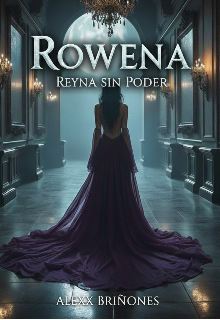Rowena
Capitulo 39
—Rowena —dijo una de las mujeres con voz de cuero pulido—. Sabemos que tienes acceso. Sabemos que tu madre fue señalada. Nosotros podemos ayudar. Pero los favores no se dan sin saldo. Nuestro rey, como sabes, tiene aficiones. Nosotros podemos colocarte a su lado.
La frase cayó como un hilo: explícita, sin paliativos. Seducir al rey. Acercarse hasta el pecho del poder, no ya por promesas teológicas, sino por otros cauces.
—¿Proponen que…? —Rowena no terminó la pregunta. No quería nombrar con cruda verdad lo que ellos nombraban con refinamiento.
—Proponemos algo que, si se hace bien, lo cambia todo —explicó otro—. Influencia. Cartas abiertas. Oficios y privilegios para Marisol, una anulación de acusaciones, espacios de poder para quienes nos apoyen. Pero la pieza central debe ser una favorita que obre con nuestras manos y tus ojos.
Rowena sintió que su cuerpo se volvía un terreno sin nombre. Era el primer instante en el que la palabra “seducir” se hacía no una metáfora en sus conversaciones susurradas, sino una oferta palpable, tallada y mercadeable. No era un plan romántico; era una operación que pedía la entrega de su intimidad como moneda.
—¿Y si me rehúso? —preguntó, componiéndose para medir los rostros—. ¿Qué me dan ahora por mi silencio y qué me quitan por mi negativa?
La respuesta fue una línea de sonrisas cortantes y una transparencia de cálculo: protección limitada, apoyo político que serviría de sostén, y el compromiso de difamar a cualquiera que quisiera seguir la persecución. A cambio, debían convertirse en guardianes de su nombre, en gestores de su entrada a la corte. Pero el precio, lo dijeron sin ocultarlo, era caro: su figura debía ser usada por ellos, y en público sería suya, no de sus creencias ni de su comunidad.
Rowena se retiró aquella noche con el peso de la decisión como una losa. Lysa la recibió con una mezcla de horror y compasión.
—¿Te han pedido lo que creo? —preguntó Lysa.
Rowena asintió, con lágrimas que no brotaron pero que rodaron en la frontera de su voz.
—Sí —dijo—. Me piden acercarme al rey. Que lo haga mío en la medida que ellos ordenen. A cambio protegen a mi madre. Y me prometen… puertas.
Lysa cerró los ojos. Hubo un momento en que la antigua firmeza de la superiora se quebró por la pequeñez humana, por la claridad de la angustia.
—¿Y tú? —preguntó con voz que apenas fue un hilo—. ¿Qué vas a hacer?
Rowena pensó en Marisol, en la manera en que la madre se había recogido como un ave herida, sin su vuelo. Pensó en la medalla, que todavía reposaba caliente bajo su ropa, y en la promesa que Lysa le había hecho antes: “Si te apuestas a la honestidad, sabrás que no voy a huir”. Pensó en Ravel con su sonrisa de cosecha.
No era solamente el cuerpo lo que pedían; era la renuncia pública a una identidad que le había dado cierta sombra de consuelo. Tendría que despojarse de la imagen de mujer que había elegido la liturgia como abrigo, o al menos permitir que otros la viesen con otro propósito. Podía convertirse en una herramienta que abriría puertas, pero a cambio corría el riesgo de perder a quienes amaba: la confianza de Lysa, la posición en el templo, la propia creencia en la utilidad moral de sus actos.
—Si acepto —dijo por fin—, lo haré con condiciones. No entregaré vidas inocentes. No permitiré que usen lo que gano para la venganza. Marisol debe quedar libre y a salvo. Y Lysa, si pide que me aparte, que me aparte sin que me destruyan.
Lysa abrió los ojos. Era una negociación de supervivencia, de ética de trinchera.
—Eso es todo lo que puedo darte —prosiguió Rowena—. Y los demás quieren garantías. Me piden que haga pública mi renuncia al hábito y que viva la vida del palacio. No será una esposa legítima; será algo peor en apariencia y en verdad: una favorita...
Editado: 23.01.2026