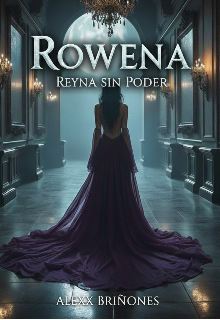Rowena
Capitulo 48
En otro rincón del palacio, el capitán Thar no había dejado su trabajo por la ceremonia. Las cifras no descansan por actos de gala. Había convenido con el recaudador de la entrega de suministros que a la Casa real le llegaran ciertos lotes en horario y con manifiesto en regla. Pero un detalle no cuadraba y Thar, con la paciencia de los hombres de ley, interrogó a un proveedor ante su mesa de despacho. El hombre, nervioso, intentó alegar errores de carga y confusión de almacenes, pero Thar, hombre inclinado a la persistencia, sacó un papel que no esperaba: en el manifiesto, junto a la firma usual de Halver, aparecía un nombre que hacía mucho tiempo que no se veía en los registros oficiales: Corvo.
Thar levantó la vista como si la bruma de los números se hubiese clareado con un rostro.
—¿Corvo? —preguntó—. ¿Silas Corvo? Ese nombre no debiera figurar en ninguna entrega al palacio.
El proveedor, más pálido, titubeó. Sí, ese nombre había aparecido en unas instrucciones veladas hacía meses, en lotes que terminaron en patios que nadie reconocía como oficiales. Thar lo anotó todo. La mención del nombre produjo en su mente una red de asociaciones: el puerto, las deudas, las sombras del pasado. Él no sabía aún la relación exacta con Rowena, pero el apellido resonaba.
La ceremonia concluyó en apariencia con éxito: Aldric recibió la protección declarada y, en los corredores, las conversaciones que siguieron ya hablaban de acuerdos por firmar y de favores que ahora se hacían públicos. Rowena había conseguido su objetivo. Sin embargo, cuando la sala se vació y la corte retomó sus pasos medidos, su realidad se dividió.
Esa noche, mientras ajustaba la ropa en su cuarto y agradecía el discreto triunfo, un mensaje llegó: una nota sencilla, escrita con tinta áspera, anunciaba la presencia de Silas Corvo a la madrugada en el viejo farol, junto al río. Silas —el hombre que había traído papeles días atrás y cuyo silencio pendía en la cuerda más preciada— había elegido cobrar. Al mismo tiempo, un emisario del trono dejó caer, con la cortesía fría de la realeza, una invitación privada del rey: quería verla en sus cámaras al día siguiente, a solas.
Rowena sostuvo las dos piezas en sus manos: por un lado, la invitación que podía significar el ascenso que deseaba —o la trampa que la obligaría a pagar por su audacia—; por otro, la presencia de alguien que reclamaba pago por memorias que, si fueran públicas, deshilarían la red que había tejido. Antes de dormir, soldó la medalla de hierro contra su pecho y se encontró con la vela que Hermana Lysa había dejado sin encender.
—Advertiste —murmuró Lysa desde la penumbra.
—Advertiste —repitió Rowena, y la sílaba final fue promesa y amenaza a la vez.
La vela siguió sin llamar. Afuera, la ciudad respiraba como alguien que no sabe que la deuda está a punto de reclamarse. Dentro, Rowena pensó en la mano de bronce que todavía brillaba en la sala de audiencias: la mano que ofrece se había convertido, por un día, en garantía pública. La contrapartida, sin embargo, ya golpeaba la puerta con nombres en los labios: Silas y el rey. Dos presencias distintas, dos riesgos que requerían respuestas. La promesa que había ofrecido la corte era pública; los pagos que reclamaban las sombras, privados.
Rowena cerró los ojos un instante y dejó que la noche llenara los huecos. Mañana, tendría que decidir con precisión de tallador: a qué le daba voz, y a qué le ofrecía silencio. La mano que ofrece, pensó, no es solo la que concede. También es la que extiende la cuenta...
Editado: 23.01.2026