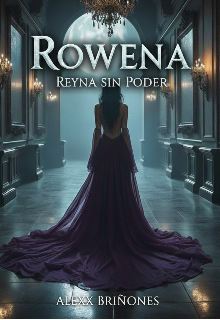Rowena
Capitulo 49
La noche había cedido al amanecer cuando Rowena atravesó el corredor que llevaba a las cámaras privadas del rey. Las antorchas aún humeaban; las sombras, elaboradas, parecían aguardar la llegada de una voluntad que decidiera su forma. No llevaba máscara —era la norma en esas citas a solas—, pero sabía que había máscaras mucho más difíciles de quitar: las que imponen las sonrisas medidas, las que obligan a ajustar la verdad hasta que encaje en el hueco que le conviene a quien escucha.
El rey la recibió con una calma que olía a estrategia. Su cámara privada estaba decorada con sobriedad: tapices de azules apagados, un escritorio bajo y una ventana que miraba al río. Él dejó que la luz cortara su rostro en franjas, y, por un instante, Rowena vio en su expresión algo que no esperaba: ternura mezclada con peligro. Era un gesto que la tentaba a confiar, y también le recordaba por qué nunca debía hacerlo.
—Rowena —dijo el rey, sin grandilocuencias—. Gracias por lo de ayer. Confiar a Aldric no fue sólo un favor al mercante; fue un movimiento que estabiliza la casa y, con ella, mi margen de maniobra.
Ella se mantuvo erguida; sus manos, habitualmente serenas, ocultaban el temblor de quien mide la gravedad. Aquella noche, la corona no pedía pago en monedas ni en votos; pedía algo más sutil: lealtad pública, reciprocidad transmutada en dependencia.
—La estabilidad protege —contestó ella—. Y usted protege lo que debe proteger.
El rey sonrió con una fragilidad que la sorprendió, un destello humano que duró lo que tarda una vela en inclinarse.
—A veces me pregunto —murmuró— si la protección que pides para tu gente es también la que ha salvado algo en ti. No todos los que negocian por deber lo hacen sin perder algo propio.
Rowena permaneció en silencio. Esa observación se sentía como una caricia peligrosa; lo que el rey insinuaba no era tanto su implicación política como su propensión a pagar con piezas de sí misma: colegios, favores, silencio de otros. Podía verlo en la forma en que él inclinaba la cabeza, como si sugerir fuera suficiente para mover mares.
—No lo hago por mí sola —dijo finalmente—. Mi deber es hacia la red que sostiene a quienes no tienen voz.
El rey acercó una silla y se sentó frente a ella. La distancia entre sus manos no era grande; aún así, la diferencia de poder resultaba tangible, como un abismo pequeño pero continuo.
—¿Y qué pides tú a cambio, Rowena? —preguntó con suavidad—. Lo que doy, lo doy con la expectativa de que se me devuelva algo que me interese. No lo escondo ni lo lamento.
Su voz contenía una amenaza colocada en un cojín. Rowena respiró hondo. Sabía que en ese intercambio había un riesgo: aceptarlo significaba entrar a un juego donde la frontera entre el favor mutuo y la posesión se volvía difusa.
—Protección pública para los míos —replicó con precisión—. A cambio, la Corona gana certezas en la Cámara y estabilidad en los caminos del comercio que sostienen la ciudad.
El rey asintió y su mano, al rozar la mesa, fue un latido. No preguntó por nombres ni por métodos; esa omisión era parte del trato. Rowena entendió que románticos o no, esos instantes en los que la blandura humana asomaba entre las cartas servían para legitimar demandas que después se cobrarían en silencio.
Antes de marchar, hubo un segundo en que el rey la miró con ternura. No era propiamente afecto, sino la ternura de quien contempla a alguien dispuesto a pagar un precio que no él contribuyó a librar.
—Cuida tu alma —dijo en un susurro que pretendía quedar fuera de oídos—. No todos los contratos se saldan sin perder algo.
Rowena le devolvió la mirada y se alejó con esa amenaza dulce clavada en el costado. La intimidad de la estancia se disolvió tras ella, y la máscara que guardaba para esos encuentros volvió a posicionarse en su rostro. Mientras cruzaba los corredores, sintió que una parte suya se rompía en silencio, como una concha que cruje sin dejar caer su perla...
Editado: 23.01.2026