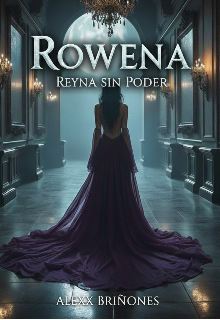Rowena
Capítulo 52
Regresó con las notas que necesitaba, pero también con una colección de preguntas. ¿Qué relación tuvo Rowena con aquella red antigua? ¿Había sido víctima, cómplice o ambas? La ciudad, que siempre comparte el rumor con gusto, no daba respuestas, solo piezas de sombra. Thar lo dejó todo en su escritorio para más tarde, con la promesa de seguir investigando.
La tarde se arrastró hasta que la ciudad empezó a ponerse en luto por la noche. Rowena, agotada, volvió a su casa. La nota a Fyra y la advertencia de Lysa flotaban en su mente como dos pulvinos que amenazaban con derrumbar su equilibrio. En el umbral de su habitación, una figura esperaba en la penumbra: el mensajero del chantajista. No era un encuentro sin teatralidad; la noche, como capa, les brindaba anonimato.
El hombre extendió la mano y depositó sobre la mesa un sobre sellado con cera roja. Sobre la mesa, junto al sobre, había un medallón: pequeño, de hierro bruñido, con una marca que Rowena reconoció de inmediato. Era la medalla que en el puerto habían llamado nombre de pacto. Sentimiento que no quiso admitir afloró en su pecho: aquella pieza no debía existir en su presente.
—Tuyo —dijo el mensajero con voz neutra—. Un recordatorio. Y una demanda.
Rowena no abrió el sobre al principio; observó la medalla como se mira un objeto que une pasado y presente, culpa y amenaza. Entonces rompió el sello. Dentro había una carta breve, escrita con una caligrafía que le daba la vuelta al estómago:
"Reconoces esto. Sabes por qué. No queremos hacer ruido mayor, pero una verdad a medias no basta. Haz lo siguiente: cuando la Corte discuta la licencia para el astillero de Lorme, usa tu influencia para favorecer a nuestro hombre. Su nombre: Hakan. Haz que la Corona apoye su petición. A cambio, la historia queda en un cajón. No cumples, y la ciudad sabrá de los contratos que firmaste con los que subastaban cuerpos y rutas. —S."
Rowena sintió que la habitación se cerraba. Era una demanda pequeña y grande a la vez: un favor en la Corte que podía inclinar equilibrios; una orden que la convertiría en cómplice activa de alguien cuyos motivos eran oscuros. Y sobre el sobre, la medalla: prueba menor, sí, pero suficiente para que la memoria se volviera pública.
La máscara que llevaba hasta entonces comenzó a sentirse frágil. La tentación de destruir la prueba, de comprar silencio con dinero o de desafiar al chantajista, revoloteó por su mente. Pero la racionalidad, fría y precisa, le dijo que había una trampa mayor: el chantajista sabía cómo apretar y qué piezas mover. El medallón era la llave que hacía girar la cerradura.
Rowena se quedó mirando la carta hasta que las letras se desdibujaron. Pensó en Lysa y en su madre; en la promesa que le había hecho al rey y en el precio que ya había empezado a pagar. Las alianzas que había forjado se tensaban como cuerdas de un teatro: máscaras, luces, sombras que jugaban a ser verdad.
Afuera, la ciudad respiraba sin saber que la obra interior había cambiado. Adentro, Rowena sintió el peso de la decisión: ayudar a un aliado del chantajista y, con ello, perpetuar una deuda que no estaba clara si podría pagar, o resistirse y encender una llama que consumiría las partes más señas de su red. Sus manos cerraron la carta con un temblor apenas perceptible.
—No tengo elección —murmuró, pero la frase quedó en la penumbra como un juramento que no quería cumplir.
La medalla, fría sobre la mesa, brilló con la promesa de que la política ya no era sólo una cosa de voces en la Cámara; era un teatro donde las máscaras se pegaban a la piel y las almas comenzaban a ceder por ansiedad. Rowena volvió a mirar la puerta por si alguien observaba, y al ver que estaba vacía, se llevó la medalla al pecho como si fuera una prueba de lo que ya no podía negar: el teatro había cambiado de escenario, y la función exigía de ella una entrega mayor de la que alguna vez había previsto...
Editado: 23.01.2026