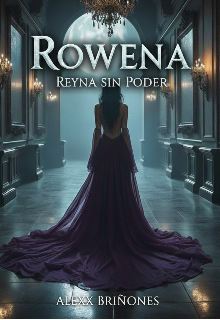Rowena
Capitulo 56
—Te daré protección y un hogar si callas. Y si alguien te amenaza desde el muelle —si hay quién diga que hablas—, yo misma me encargaré de que deje de venir. Te garantizo que ese hombre no volverá a hacerte sombra.
Joran palideció; entendió la propuesta en la medida en que la ciudad entiende los silencios: se trataba de una promesa que ataba honor y muerte. Rowena no ofrecía un soborno menor; ofrecía una solución definitiva: si alguien amenazaba el silencio de Joran, ella eliminaría esa voz. Era un juramento que convertía su palabra en fama manchada: prometer la muerte de otro para comprar la propia tranquilidad.
—Eso es asesinato —susurró Joran.
—No lo llames con tanta ligereza —replicó Rowena—. Llámalo justicia brutal. Si me obligan a elegir entre cien vidas y una sola voz que puede iniciar una estampida, escogí lo que me preserva. ¿Me odias por eso? Quizá. ¿Me necesitas viva para que esto funcione? Sí.
Joran la miró con el asco y la necesidad mezcladas. La oferta lo tentó; también lo horrorizó. Rowena aprovechó la duda.
—Firma que callarás. Prometo que quien te ame o te obligue a hablar no volverá a existir en la ciudad —dijo—. Y si no cumplo, que sea mi nombre el que arda.
Ella puso su sello en la mesa con la solemnidad de quien invoca algo más que un contrato: invocó su propio honor, su palabra pública, para justificar un acto privado. Joran firmó con una temblorosa rúbrica, y con eso, la sombra de un crimen futuro se posó en el cenit de su voluntad.
★★★
El clérigo Iren no ignoraba los actos de la calle. Sabía que el veto haría ruido, pero no esperaba que la población optase por aplaudir a quien trataba de sortear la disciplina. Los obispos hablaban de deshonra; Iren hablaba de limpieza. Unos días después del veto, la ceremonia oficial de admisión de novicias —una procesión larga y meditada, con incienso, cantos y sellos— iba a celebrarse en la catedral principal. Se esperaba que la ceremonia volviera a marcar la distancia entre lo sagrado y lo profano.
Pero en la periferia, en la iglesia de San Telmo, la gente acudió masivamente a recibir aquello que la catedral parecía negarles. En la pequeña nave, que nunca tenía espacio suficiente, los asientos se llenaron hasta la puerta. Las antorchas generaban una luz cálida, y la atmósfera olía a pan recién horneado y a humo de leña; en la catedral, el incienso olía a mando.
Rowena llegó a San Telmo sin ostentación, con una capa que ocultaba su estandarte, y fue a colocarse junto a la gente. La emoción en la nave fue palpable: sus manos estaban manchadas de harina y su voz había hablado de pan; ella, sola, representaba lo que la liturgia mayor había rehusado.
Cuando la comitiva oficial llegó, con un emisario del obispado que venía a “vigilar el cumplimiento” del veto, se encontró con un escenario que confundió los planes. Los coros populares cantaban, las manos se alzaban, y un grupo de madres llevó delante de la congregación la cesta donde habían depositado el pan enviado por Rowena. La gente la aclamó. El coro de San Telmo entonó cánticos que mezclaban plegaria y gratitud, y la ovación fue tal que impidió que el ritual fuese leído con la fría calma que la catedral esperaba.
El emisario, con las vestiduras arrugadas por la sorpresa, intentó imponer la ley del veto, elevando la voz para recordar la norma canónica. Pero cada palabra suya fue respondida por un llamado: —¡Ella nos dio de comer cuando nadie lo hizo!— Una anciana, con la voz quebrada por la emoción, levantó su pañuelo.
—¿Qué vale una norma cuando un niño tiene hambre? —gritó—. ¿Habéis pensado en eso?
La tensión creció. El ritual oficial quedó, por un instante, reducido a un murmullo académico frente a la vivacidad del pueblo. Era el contraste perfecto: allá, el orden; aquí, la necesidad humana que exige respuesta inmediata. Rowena no habló al principio; dejó que la multitud le devolviera la voz...
Editado: 23.01.2026