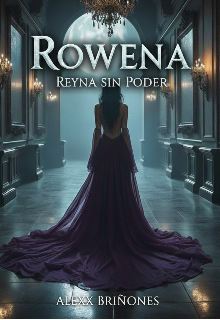Rowena
Capítulo 57
Cuando finalmente dijo algo, su voz fue simple:
—La fe no es un adorno para quienes la practican en oro —dijo—. La fe es pan y techo. Y hoy, por Dios, el pan ha hablado más claro que las leyes.
Sus palabras fueron un golpe para quienes creían que la disciplina podía imponerse desde arriba. Iren, a través del emisario, tomó nota. La reverencia popular funcionó en su contra: la ciudad, por un momento, había elegido ver a Rowena como salvadora, no como sospechosa.
★★★
La respuesta del clero no tardó. Iren envió un mensajero personal a Rowena. No fue una carta pública ni una amenaza velada; fue un hombre de pocas palabras con el sello del Sumo Sacerdote que, con un ademán, dejó claro que la paciencia tenía límites.
—La Dignidad desea revisar los registros de linaje. Se revisarán bautismos, partidas, y cualquier anotación que arroje luz sobre el origen de las novicias y de quienes buscan influir en la iglesia.
El mensajero habló con frialdad administrativa: no era venganza teatral, sino un aviso que abría una puerta peligrosa. Si los archivos eran revisados, si los sellos eran desdoblados, si un puñado de registros extraviados o mal fechados aparecían, la ciudad podría conocer una historia que Rowena llevaba a solas.
Ella recibió el mensaje con la compostura que había aprendido a forjar en noches de favores y de silencio. Las manos le temblaron al sostener la nota; fuera, la calle seguía su baile. Dentro, la amenaza pendía como una hora que se aproxima.
Sabía que Thar ya husmeaba por los pasillos que guardaban nombres; que el colaborador de la iglesia podría ser revelado; que el archivo técnico del templo, lleno de sellos y entradas de cuna, albergaba la llave de su pasado. Con la promesa de asesinato firmada en la noche, con Joran cuyo silencio dependía de su palabra sangrienta, Rowena sintió que la red que había tejido la asfixiaba.
Cerró los ojos un instante y recordó la advertencia de Hermana Lysa: guarda un refugio para ti. Ahora, la búsqueda empezaría en los archivos, y el eco que ofrecía la ciudad podría ser revelador. Iren no solo quería imponer orden: quería conocer nombres. Y la tinta, a veces, pesa más que las espadas.
El emisario se marchó con la calma de quien ha cumplido su trabajo. Rowena quedó sola ante la vela que ya no iluminaba sino que acusaba. Afuera, desde algún rincón remoto, una campana dio un toque —no de misa, quizá de aviso—. La noche había cambiado su color. La búsqueda de registros comenzaría en la mañana, con estampillas y sellos y la maquinaria lenta de la clericalidad que remueve papeles con más eficacia que la guerra.
Rowena recogió el medallón que aún llevaba escondido en un cajón y lo posó sobre la mesa. Era frío, metálico, un recordatorio que ya no solo pertenecía al pasado, sino que ahora era el motivo por el que los archivos serían abiertos. Sus dedos pasaron una última vez por el sello que horas antes había entregado: la promesa de callar había sido escrita con su propia mano. En la vela, la llama parecía coser sombras.
La búsqueda comenzaba. Los archivistas iban a sacar registros; las manos del templo y las de la ciudad se acercarían al mismo lugar. En algún anaquel, quizá, una partida de bautismo mal fechada, un nombre diferente, o la falta de cualquier registro que avalara su origen, podrían cerrar su puente a la presencia pública. Rowena sabía que la política era un teatro de máscaras y papeles, pero también era cierto que la tinta cura y mata igual que cualquier arma.
Se levantó, y con la voz apenas un susurro, dijo, como si el aire fuera interlocutor: —No me entregarán sin luchar.
Fuera de sus ventanas, la ciudad continuó. A la mañana siguiente, los archivistas del templo encendieron lámparas y comenzaron a buscar, mientras entre las sombras un hombre, enviado por Iren, anotaba nombres y fechas que podrían, o no, destapar la verdad. Rowena cerró la puerta tras de sí y preparó sus piezas en silencio. La función mayor apenas comenzaba...
Editado: 23.01.2026