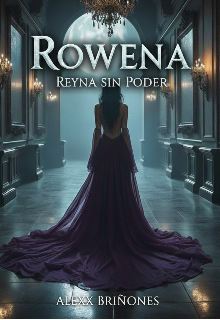Rowena
Capitulo 60
Rowena observó. No se precipitó. En ese momento muchos hubieran corrido a imponer orden, hubieran llamado a Thar, hubieran sometido al burlón a la fuerza. Rowena eligió no hacerlo. No por crueldad, sino por cálculo. Cada alma en plaza era una ficha; cada palabra suelta en el aire podía ser usada.
Gorran no era más que un dedo índice en la mano de un puño mayor. Rowena lo sabía: la violencia y el chantaje en la ciudad rara vez nacían de la nada. Detrás de la voz de un buhonero había siempre intereses de espaldas más anchas, y esos intereses eran los que ella quería ver caer.
Se acercó a Fara con pasos medidos. Tomó su mano, y la novicia, en un gesto que olía a desesperación, se dejó guiar. Rowena hundió la mirada en los ojos del chantajista como quien está leyendo un bolardo que da al muelle: con la seguridad de quien conoce el puerto.
—Gorran— dijo Rowena con voz que llevaba dulzura y amenaza a partes iguales, —En un mercado como este, las mentiras se venden rápido. Dime: ¿quién te paga?—
El hombre se encogió de hombros. —La gente paga. Siempre hay un cogedor de secretos—
Rowena sonrió, y no fue una sonrisa amable. —Entonces dime el nombre del cogedor. Y si mientes— hizo una pausa —tu voz será la última que oiga la plaza—
El público contuvo el aliento. Gorran tragó, la certeza de su impunidad comenzaba a traicionarlo. —Sir Calder— dijo al fin, con una sola palabra que cayó como una piedra. —Sir Calder de la Casa Varmont—
La mención fue un relámpago. Rowena no mostró sorpresa. Carteras se cerraron, y de un modo imperceptible los hombres de traje se apartaron para crear ventanas por donde los ojos se asomaran.
Fara se aferró a Rowena, con lágrimas en silencio. —No puedo… no puedo soportar que diga eso— murmuró.
Rowena apretó la mano de la novicia. No denunció al chantajista. No lo esposó, no corrió a Thar. Dejar a Gorran vivo, con el nombre de Sir Calder en la boca, era abrir una herida que se curaría con pus y después con muerte. Rowena pensó en las redes de relaciones: si Calder pretendía usar al hombre para desgastarla, entonces permitiría que el veneno corriera hasta que alguien—alguna figura respetable o la propia Varmont—se viera forzada a actuar en su defensa, y así mostraría su mano.
Había otra razón más: el rumor de la calle alcanzaría niveles que forzarían a la corte a tomar decisiones públicas. Y Rowena necesitaba que la corte decidiera en público, para que sus movimientos quedaran inscritos en el registro de la política y la opinión.
Cuando la tarde se deshizo, una orden cerrada llegó desde el trono. Iren, después de noches de preguntas y la presión de la nobleza, firmó una proclama que resonó por las calles como campana de juicio: se examinaría la pureza ritual de todas las nuevas figuras cercanas al rey. Se pondría bajo escrutinio a quienes habían sido admitidos en el templo y a quienes recientemente contaban con cercanía en la intimidad de la corte. Inspectores, eclesiásticos y heraldos, todos con 48 horas para presentar pruebas de legitimidad.
Rowena escuchó la proclamación y sintió el peso del tiempo. Cuarenta y ocho horas: no era mucho, pero era suficiente para que el trigo se tamizase. En ese plazo debía mostrar la "pureza" de sus apoyos, debía sacar documentos, testigos, certificados de rito. Sabía que en cualquier investigación formal había fricciones: el papel dice la verdad y la verdad late en manos de quien la coloca.
Thar la miró con respeto renovado y un dejo de pragmatismo. —Si hay fuego, hay humo y si hay humo hay necesidad de apagarlo— dijo. —Rowena, has ganado terreno. Pero también te han colocado en la línea de visión. Protege a la que puedes proteger, pero no lo hagas todo tú sola—
Rowena asintió, y por un instante mostró la fatiga que le venía con la responsabilidad. Fara, a su lado, todavía temblaba, pero ahora había algo más en su rostro: una resolución que se iba templando por el contacto con la dureza.
Rowena dejó que la proclamación se filtrase por las calles mientras empezaba a mover sus piezas. Tenía cuarenta y ocho horas para reunir pruebas; cuarenta y ocho horas para que los nombres que flotaban en boca de la gente se anclasen a la verdad. Tenía que decidir con quién compartir, a quién comprar con favores, qué historias dejar crecer y cuáles sofocar en su raíz.
En la noche, mientras la ciudad parloteaba y las sombras se alargaban hasta parecer cuchillos, Rowena envió corredores a los muelles, mensajeros a los barrios bajos y un par de cartas discretas a la Casa de las Mareas. No todo se ganaba con palabras: algunas veces era necesario prender pequeñas hogueras para calentar a los aliados. Otras, era preciso dejar que una vela se consumiera para que el humo curara una herida.
Detrás de ella, Fara observaba con ojos nuevos. Había algo que debía ser probado no solo ante los heraldos, sino ante los espíritus de la propia novicia: la lealtad no se fortalece con decretos, sino con actos que nadie aplaude.
Cuando la madrugada cerró el primer capítulo, Rowena repasó las piezas sobre la mesa: el pequeño estallido que no mató, el pañuelo con la flecha, las palabras de Gorran plantadas como una semilla y la proclama de Guideon que ahora colgaba sobre sus cabezas como espada. El reino había despertado a una crisis, y en esa crisis ella ofrecía una utilidad que, si se hacía bien, la pondría más cerca del trono.
Pero el poder pide cosas que no siempre se admiten en voz alta. Rowena sabía que para consolidarse debía jugar a la vez con la misericordia y la ruina; debía decidir qué perdonar y qué castigar. En la penumbra de su cámara, con la tela ennegrecida doblada entre los dedos, se permitió por primera vez en mucho tiempo un gesto que nadie vería: rozó la cicatriz que cruzaba su propia palma y sonrió, sin alegría, con la certeza de la jugada.
—Quedan cuarenta y ocho horas— murmuró, y en esa frase estuvo la promesa y la amenaza. La ciudad ya no podría mirar hacia otro lado. Las sombras en el trono se movían, y Rowena bailaba con ellas, guiando los pasos...
Editado: 23.01.2026