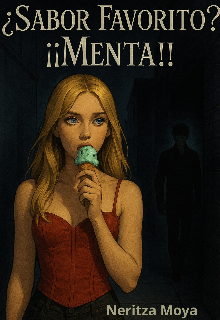¿sabor Favorito? ¡¡menta!!
Capítulo 69: El peso del silencio
Había visto muchas series, novelas y leído libros; en todas, la noticia de un bebé era motivo de alegría, de celebración.
Pero mientras íbamos en esa camioneta, tan alejados el uno del otro, con el silencio como única compañía, entendí que la realidad no siempre se parecía a las historias.
Evans venía conmigo.
Logramos salir con vida gracias a sus hombres.
Aun así, el aire dentro del vehículo era denso, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir.
Él miraba por la ventana, con los codos apoyados en las rodillas y la mandíbula apretada. Yo, con las manos sobre el vientre, solo podía pensar en que todo había cambiado… y que tal vez, él también lo había hecho.
La camioneta se detuvo frente a la mansión.
Las luces exteriores se reflejaban en su rostro cansado.
Por un instante pensé que abriría la puerta por mí, que me diría algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo.
El conductor bajó primero y me ofreció la mano. Evans no se movió.
Salí del vehículo sola, sintiendo la noche envolverme con un frío que no era solo del aire.
Los guardias y el personal de la casa se acercaron enseguida.
—Señorita Allison, por aquí, por favor —dijo uno de ellos con voz amable, conduciéndome al interior.
Antes de entrar, miré por encima del hombro.
Evans seguía allí, inmóvil dentro del auto.
Nuestros ojos se cruzaron por un segundo: los suyos tenían cansancio, culpa, y algo más… una distancia que dolía más que cualquier herida.
Luego el vehículo arrancó.
El sonido del motor alejándose me desgarró por dentro.
Me quedé de pie en la entrada, con el corazón apretado, viendo cómo el auto desaparecía entre los viñedos.
En cuanto la puerta se cerró detrás de mí, la ansiedad me golpeó con fuerza.
El aire se volvió pesado, y mis manos comenzaron a temblar.
Las imágenes de la noche se mezclaban en mi mente: el secuestro fallido, los gritos, la sangre, la mirada de Evans cuando le grité que estaba embarazada… y ese instante final, cuando me soltó la mano sin decir una palabra.
—Respira —me dije en voz baja, pero no podía.
El pecho me ardía, los latidos eran un tambor incontrolable.
Sentí como si el mundo se encogiera a mi alrededor, todo se hacía pequeño, lejano, y yo me quedaba atrapada en mi propio cuerpo.
Me llevé una mano al abdomen, buscando algo de calma.
No debía alterarme. No ahora. No con él dentro de mí.
Subí las escaleras como pude, tambaleante.
Entré en la habitación, cerré la puerta y me derrumbé en la cama.
Lloré sin medida, sin pensar.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que el sueño, cansado de esperarme, me venció.
Sentí una mano suave acariciar mi cabello.
El roce cálido, conocido.
Abrí los ojos, y allí estaba él.
Evans me miraba con una mezcla de cansancio y ternura.
Sus ojos tenían ojeras profundas, y en su rostro había algo distinto… no tristeza, no ira… sino esa culpa que no se atreve a pronunciarse.
—Lo siento —susurró.
Me incorporé apenas. El vestido que aún llevaba se tensó sobre mi pecho, lastimándome. Hice una mueca.
Él lo notó. Sin decir nada, deslizó sus dedos hasta el lazo del cierre, lo desató despacio.
El sonido del cierre bajando rompió el silencio.
El vestido cayó al suelo, y por un instante volví a sentir que el mundo se detenía entre nosotros.
Pero esta vez no era deseo, era miedo.
Miedo a lo que venía.
Miedo a que, aunque lo tuviera frente a mí, ya lo estaba perdiendo.
Porque aunque en su mirada vi que no me dejaría sola…
también supe, en lo más hondo, que ya estaba empezando a alejarse.