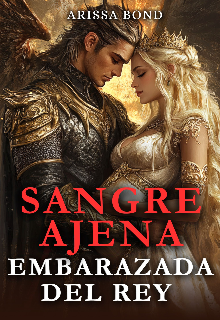Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 4. Mundo ajeno
Capítulo 4. Mundo ajeno
La oscuridad era suave. No dolía, no presionaba, simplemente… existía, como la noche después de la lluvia, como un olvido en el que alguien te envuelve con cuidado para que no te rompas.
María fue recuperando la conciencia poco a poco.
Primero sintió un olor intenso, terroso, con matices de polvo, humo y algo a hierbas podridas. Luego, en sus oídos empezaron a derramarse sonidos: un susurro, como si cientos de alas de pájaros cortaran el aire, y un graznido áspero en algún lugar del cielo. Después, su cuerpo sintió frío. No un frío helado, sino un frío extraño, ajeno.
La muchacha abrió los ojos. Sobre ella se extendía un cielo gris. Los pájaros realmente estaban allí, pero muy altos, y en la neblina gris del cielo no lograba distinguirlos bien. El cielo no era azul como en su hogar, ni transparente, sino pesado, turbio, y sobre él, como si alguna ama de casa descuidada hubiera esparcido trapos sucios, flotaban nubes grises. El aire también tenía un regusto amargo, y la hierba bajo sus palmas era punzante, como pequeñas agujas. La muchacha se sentó y miró a su alrededor. El campo en el que se encontraba se extendía hasta el mismo horizonte, sembrado de piedras negras y extrañas plantas pardas, bajas pero móviles, que susurraban e inclinaban sus tallos al viento, como si la estuvieran recibiendo allí, en aquel lugar increíble, saludándola de esa manera.
María se levantó lentamente, sosteniéndose el vientre, porque allí sentía como si ardiera fuego. El mundo se tambaleó ante sus ojos. Todo estaba mal.
“¿Seguro que esto es un sueño?” — pensó la muchacha.
Pero no. Ningún sueño podía ser tan real. Su mirada se detuvo en el horizonte. Allí, entre la niebla, se distinguía algo parecido a un asentamiento: varias construcciones con techos puntiagudos, humo tembloroso en el aire, una torre alta, aparentemente con algunas banderas. Todo era negro y gris, lúgubre, como sacado de una película medieval o de una pesadilla.
María decidió caminar hacia allí, hacia aquel asentamiento. Después de todo, tenía que hacer algo. No podía quedarse allí plantada como un poste. Dio un paso y casi gritó.
Llevaba puesta ropa que jamás había visto. Un vestido largo, pesado y cerrado, de color burdeos, con costuras gruesas y símbolos extraños en las mangas. Las mangas eran anchas, sucias, y debajo del borde del vestido asomaba otra falda verde oscura. Su calzado eran unas botas suaves de cuero, que parecían cosidas a mano. Y todo en ella le resultaba ajeno. Un cinturón ancho y rígido, con una hebilla metálica en forma de dos anillos entrelazados, ceñía su cintura.
Y entonces, de repente, la invadió la certeza de que aquello no era un sueño, sino un mundo completamente diferente. El mundo de aquel hombre que venía a ella por las noches. Y ese mundo era terriblemente ajeno, nada parecido al que ella conocía. Realmente extraño y oscuro.
María avanzaba lentamente por el campo, sin saber hacia dónde iba, sin tener ninguna certeza de que aquel lugar, que a lo lejos parecía un asentamiento, existiera de verdad y no fuera solo un delirio en su mente enferma.
“No debería estar aquí — repetía para sí. — Pero, de algún modo, he sido trasladada a un lugar desconocido. Esto es un sinsentido. Pura mística. Como en esas novelas de fantasía, como una de esas tontas historias de viajes a otro mundo. ¿O tal vez me equivoco? ¿Y si estoy enferma y ahora estoy en un hospital, y todo lo relacionado con el embarazo y estar aquí, en este campo, no es más que fruto de mi imaginación? ¿Alucinaciones?”
Así trataba de calmarse, pero en el fondo comprendía que el mundo en el que ahora se encontraba era real, y que todo lo que le estaba ocurriendo también era real.
Y mientras sus pies la llevaban hacia adelante, hundiéndose en la tierra húmeda, bajo la cual parecía palpitar algo vivo, trataba de recordar en qué momento todo aquello se había vuelto realidad. Recordaba que, aparentemente, hacía poco estaba en su habitación, y de pronto, de un momento a otro, se encontraba ya en un campo, tumbada en el suelo, en un mundo ajeno.
El viento empezó a ganar fuerza. Traía consigo un olor amargo, parecido al humo, mezclado con resina, como si en algún lugar ardiera un bosque viejo o se consumiera algo antiguo y hediondo. Y en aquel aire, que le picaba los ojos y le resecaba los labios, y en aquel campo que se extendía a su alrededor, no había nada familiar, ni un solo detalle que le recordara algo suyo.
Y sin embargo, siguió caminando. Y entonces el cielo, de pronto, cambió.
Al principio, María pensó que se debía al cansancio: todo a su alrededor se iluminó, pero no como en su mundo, donde el amanecer era como un desvanecerse gradual de la oscuridad, una transición de lo oscuro a lo claro. Allí, en cambio, fue al revés: ocurrió como un destello, una súbita grieta en el espacio atravesada por un resplandor brillante. Algo rasgó el velo de esas nubes grises, como trapos, y dejó escapar haces de luz.
María se detuvo y dejó escapar un jadeo de asombro, e incluso de miedo.
En el cielo salía el sol. Brillante, con un tono dorado y un leve centelleo, parecido, en principio, al que ella conocía. Pero justo detrás de él se movía otro sol. El segundo. Un poco más abajo y un poco hacia la izquierda. Era más pálido, azul plateado, como una copia fría del primero. Dos astros aparecieron de repente en el horizonte, y los rayos del primer sol, tan brillante, atravesaron el espacio, tiñendo el campo de colores y haciéndolo extremadamente extraño para el ojo humano. Todo, absolutamente todo allí, era extraño y ajeno.
Editado: 01.10.2025