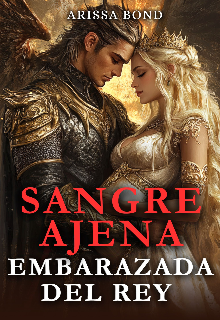Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 6. El fuerte
Capítulo 6. El fuerte
El asentamiento al que se acercaban resultó ser un fuerte fortificado, una pequeña ciudad cuyas agujas de varias estructuras altas se alzaban hacia el cielo como afilados radios. María sintió cómo Greshko, a su espalda, se tensaba cuando se aproximaron a las anchas puertas del fuerte. Por alguna razón, los jinetes se reagruparon en una formación cerrada, y cada uno de ellos desenvainó su espada y la mantuvo lista. La tensión era tal que el aire parecía haberse espesado, como alquitrán, y el repiqueteo de los cascos sobre el empedrado —que reemplazaba al habitual camino de tierra a unos metros de la entrada— a María le parecía sordo y amenazante. Daba la impresión de que aquella ciudad misma contenía el aliento y observaba con recelo a los visitantes.
Oswald, quien ya al entrar por las puertas había ordenado a todos armarse, guardaba silencio, pero su mirada se alzaba una y otra vez hacia el cielo. Los jinetes cabalgaban rectos, agrupados, como si estuvieran acostumbrados al peligro.
La puerta del fuerte se abrió con dificultad, con un chirrido metálico. Dos guardias aparecieron detrás de los portones macizos, vestidos con cotas de malla oscuras y espadas listas para desenvainar. Sus miradas recorrieron con desconfianza a los jinetes que se acercaban.
Oswald apretó las riendas.
—¿Quiénes son? —preguntó el primer guardia, levantando una mano—. Muestre el sello, comandante.
Oswald no discutió. Pasó la mano lentamente, y en el aire aparecieron runas plateadas, parecidas a garabatos, que formaban un círculo mágico. María soltó un pequeño grito, mirando asombrada aquel prodigio. ¡Dios mío! ¿Era eso… magia? ¿Como en las películas de hechiceros?
—¡Silencio! —la reprendió Greshko, apretándole el brazo con fuerza—. ¡No tienes permiso para hablar!
Pero María apenas sintió el dolor en su brazo, estaba absorta, fascinada por lo que veía. El sello mágico de Oswald brillaba con un resplandor ígneo en el aire.
—El alcalde Arsold nos llamó. Su Majestad incluso acortó mágicamente nuestro camino. Y aquí estamos. ¿Cómo están las cosas por aquí? —preguntó Oswald. Su voz era tranquila, pero con una nota de curiosidad—. Dicen que estalló una revuelta en los barrios bajos. ¿Llegamos tarde?
—Ya no hay revuelta —respondió el guardia mayor, más alto y severo—. Fue sofocada antes del amanecer. El propio alcalde Arsold dictó las sentencias de inmediato. A todos los rebeldes, al cepo; a los instigadores, en jaulas con los perros. El resto de los esclavos volvió a trabajar. Algunos lograron huir, pero los Croquines no les darán ninguna oportunidad —el guardia sonrió con cinismo y alzó la vista al cielo.
—Pero no retiraron la guardia de las puertas —observó Oswald—. ¿Temen que la revuelta se repita? ¿No capturaron a todos los alborotadores?
—No tememos a la revuelta —respondió con severidad el primer guardia, más joven—. Tememos a los Croquines*. Fueron vistos cerca de la frontera sur. El alcalde Arsold ha ordenado mantener las espadas listas día y noche. Ahora es temporada de apareamiento… se vuelven salvajes en este periodo.
Oswald asintió en silencio, y de pronto lanzó una mirada hacia María.
—Encontramos a una esclava. Aquí está su marca —se acercó a Greshko, ya que la muchacha iba sentada delante de él, se inclinó y le tomó el brazo, arremangando su manga. En la piel de María se veía claramente el sello: dos anillos entrelazados, la marca de una esclava—. Es el sello de Arsold. Evidentemente, escapó durante la revuelta.
Los guardias se acercaron para mirar. Uno de ellos silbó entre dientes.
— Es realmente el sello del alcalde. El señor Arsold solo marca a quienes se convierten en su propiedad personal. ¿Es esta esclava suya? — se sorprendió el guardia mayor, observando a María con curiosidad, pero con cierto asco. — Qué raro. Creo conocer a todas. Nunca vi que el alcalde tomara a alguien del Círculo Verde… y menos a una tan fea. Sus concubinas suelen ser hermosas…
— No nos corresponde saber qué, a quién y para qué toma Arsold, — respondió Oswald secamente. — Él decide, y nosotros obedecemos. Tal vez sea muy hábil. Hmm. En la oscuridad, todas son iguales…
Soltó una carcajada, seguido por las risas de los guardias y algunos de los jinetes.
El guardia escupió a un lado y gruñó:
— ¿Pero del Círculo Verde? Nadie los quiere. Esa raza es extraña e impredecible. Y sus chamanes… sus supersticiones… Ya hay suficientes mujeres. No, no creo que sea de Arsold… Tal vez es una espía. ¿Y si el sello es falso? — miró a María con desconfianza.
— Ya lo averiguaremos, — aseguró Oswald. — Me extraña que siga viva… Si los Croquines están cerca, ya la habrían devorado.
— Al amanecer uno de nuestros vigías vio uno, por eso el sacerdote está cantando plegarias en la plaza. Tal vez así no se acerquen…
— Sí, están cerca… — dijo con voz ronca y preocupada el segundo guardia. — Muy cerca… Pero pasen ya. El señor Arsold está también en la plaza.
Se hicieron a un lado, y la comitiva de Oswald entró lentamente por una estrecha calle del fuerte. Había unas cuantas decenas de edificaciones y caminos angostos pavimentados con antiguos adoquines.
No tardaron en llegar a una pequeña plaza con una elevación circular en el centro. Junto a ella, un hombre estaba arrodillado, con la cabeza baja, murmurando algo entre dientes. A un lado, había carros con leña, varios postes de castigo de madera, y jaulas de metal con perros hambrientos dentro. María intentó no mirarlos, pero no pudo evitarlo. Sus ojos se veían atraídos una y otra vez por las manchas rojas junto a las patas de aquellos enormes perros.
Editado: 01.10.2025