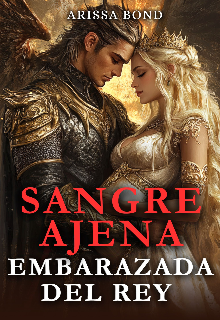Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 10. Un mundo aterrador
Capítulo 10. Un mundo aterrador
Oswald se volvió cada vez más silencioso, soltaba frases cortas y parecía adormilarse.
El carruaje chirriaba, avanzando penosamente por el camino roto que salía de las montañas rocosas hacia un amplio valle donde, dispersas como guisantes, yacían pequeñas aldeas. Y las casitas eran extrañas. Unas viejas, ennegrecidas como quemadas por el fuego. Otras brillantes, recién construidas y pintadas, parecidas a las casitas de viejas postales.
No se parecían en nada a las construcciones de piedra que había visto en el fuerte. María miraba todo con interés, incluso con cierto asombro, pues no todos los días se llega a otro mundo, aunque sea extraño y hostil para ella.
En este mundo, ni siquiera el cielo era azul, sino de un pálido color plateado durante el día y un profundo violeta por la noche. Y había dos soles, siempre dos. Uno siempre estaba más alto que el otro, algo parecido al sol de su mundo, una bola ardiente y caliente. El otro, plateado, estaba siempre más bajo, se movía más despacio pero siempre seguía al primero, como persiguiéndolo.
— Ambos soles ya están en el cenit — comentó Oswald al ver que María miraba por la ventana los dos soles — El primero es el Sol de los Guerreros. El segundo es el Sol de los Sabios. Uno siempre quema, y muchas veces mata. El otro siempre observa. No los mires, puedes quedarte ciega.
Luego agregó de repente:
— Pronto estaremos en la capital. Todavía queda medio día de camino.
El carruaje avanzaba despacio pasando por las extrañas aldeas. Los techos eran planos, con círculos recortados en el centro, donde parecía que por la noche colocaban algo, quizás gigantescos faroles. O tal vez esferas mágicas. Algunas casas tenían paredes hechas de una piedra extraña que brillaba en la oscuridad.
A veces pasaban junto a algo parecido a mercados al borde del camino. Junto a largas mesas con mercancías estaban los mercaderes con extraños ropajes: tenían amplias capuchas, mangas largas, cinturones en los que brillaban pequeñas latas de vidrio desconocidas, que a veces en algunos parpadeaban con un resplandor azul.
— ¿Por qué parpadean en sus cinturones esas luces azules? — preguntó María con cautela a Oswald.
— Son signos de castas — respondió Oswald sin mirar. — Los que llevan cinturones con signos luminosos son los viajeros videntes o artesanos del templo. Venden profecías. Pero todo eso es basura que no vale nada. Nada se cumplirá. Solo los sacerdotes en los templos dicen la verdad, porque miran al fuego. Cuanta más luz haya en los cinturones de esos videntes, más cercano está su fin.
— ¿Fin? — preguntó María, sin entender nada.
— Toda luz tiene un límite. Y cuando empieza a apagarse, brilla con más intensidad. Eso significa que queda poco. Están al borde de la muerte. — Oswald explicaba, y María no entendía nada de lo que decía.
Ella volvió a quedarse en silencio por un largo rato, decidió simplemente mirar. Y entender todo eso debía ser poco a poco, porque había poca información. El mundo alrededor de María no solo vivía diferente, no solo era distinto a la vida que conocía, sino que existía según leyes que ella no comprendía.
En el aire, de vez en cuando, volaban extraños pájaros pequeños con enormes alas, de las que colgaban pasmosas cadenas que parecían eslabones, y ella no sabía si eran criaturas vivas o máquinas especiales creadas por humanos. Eran muy parecidos a pequeños aviones.
Y una vez, la carreta cruzó un puente sobre un río cuya agua no era transparente ni común, sino de un rojo oscuro, parecido a la sangre. Y allí, entre las ondas, la joven vio figuras extrañas. En el agua estaban paradas criaturas altas con rostros pálidos, como lavados, y enormes ojos negros. Simplemente estaban allí, y el agua del río las rodeaba y seguía su curso.
— Mejor no mirarlos — dijo Oswald en voz baja entonces. — Esos son los Ribereños.
— ¿Quiénes son? — apartó la mirada rápidamente María, asustada de nuevo. Esos Ribereños realmente parecían criaturas de pesadilla.
— Aquellos a quienes no dejaron entrar al cielo. Se quedaron en el agua — explicó Oswald.
María no entendió nada otra vez, pero se acurrucó más profundo en el rincón del asiento, atrapada por la sensación de que había llegado a un lugar donde incluso las leyes de la muerte eran diferentes.
Más tarde, pasaron junto a un campo donde no crecía nada, solo se alzaban largas varas metálicas, como altos postes con extraños símbolos brillantes. Cerca de cada poste había un hombre que cavaba con las manos desnudas. María no vio ni niños ni mujeres allí, solo hombres con ropa gris y fosas cavadas alrededor.
— ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? — preguntó María en voz apenas audible. De ese campo, “sembrado” con postes altos, emanaba desesperanza y dolor. Ella lo sentía físicamente.
— Campo de castigo. Esclavos que deben deudas a la Colonia de Sangre. No los matan. Los obligan a mirar los soles. Por mucho tiempo. Por eso sus manos cavan la tierra constantemente. Los soles primero matan sus ojos, y luego, la vida.
María se quedó callada y no preguntó nada más hasta llegar a la capital. Le daba miedo que en este mundo dos soles pudieran traer no solo luz y vida, sino también muerte.
Editado: 01.10.2025