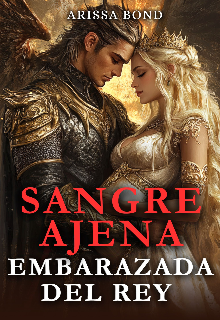Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 11. Grokkill
Capítulo 11. Grokkill
La capital no apareció de repente: fue creciendo ante los ojos poco a poco, como si emergiera por encima de sus cabezas en forma de una gran cúpula hecha de casas, agujas y muros grises. Al principio, eran solo contornos en la lejanía: torres que sobresalían en el horizonte remoto. Luego, murallas, altas, cubiertas densamente de hiedra negra, con torres donde ondeaban banderas de dos colores: gris ceniza y rubí profundo.
Grokkill. Así se llamaba la capital del reino, según le contó Oswald a Maria. La joven, mirando al hombre, se había quedado un poco dormida, acurrucada incómodamente en una esquina del carruaje.
El carruaje se acercó a una gran puerta que no tenía guardias. A ambos lados se alzaban estatuas gigantescas de leones, o de bestias que se les parecían mucho, aunque María notó que estas esculturas tenían tres colas y dos enormes colmillos afilados que sobresalían de sus fauces. Las estatuas estaban adornadas con brillantes emblemas de cristal que resplandecían con la luz del día, como placas de acero pulidas hasta brillar. Estos símbolos los sostenían los leones de piedra entre sus mandíbulas abiertas. Bajo ellos, como si fueran pequeñas hormigas (¡de tan grandes que eran esas estatuas!), se movían personas vestidas con ropas que parecían enrolladas en múltiples capas alrededor de sus cuerpos, fuertemente ceñidas, con adornos cristalinos de color rojo en el cabello. Algunos hombres llevaban camisas largas con incrustaciones metálicas en los hombros, y las mujeres vestían túnicas con largas colas que rozaban el suelo, aunque no se ensuciaban, como si la magia protegiera el tejido del polvo.
—Amo Grokkill —comentó Oswald, asomándose por la ventana—, pero es mejor entrar en él a caballo que en carruaje. Rara vez entro en la capital así, como ahora contigo. Normalmente lo hago montado. Ahora mismo me siento fuera de lugar.
María no apartaba la vista de la ventana. Las calles eran amplias, pavimentadas con baldosas que dividían las aceras en dos partes. Brillaban en dos tonos: rojo y plateado. La joven notó que un color se activaba bajo los pies, principalmente, de criaturas mágicas —había muchas que pasaban cerca—, y el otro, el rojo, probablemente lo hacía bajo los pies de los humanos. De vez en cuando, pasaban junto al carruaje extrañas plataformas de transporte que flotaban a cierta altura sobre la calle, zumbaban sordo y se movían sin hacer ruido. Al parecer, no tenían motores: su fuerza debía ser mágica.
En los cruces había “voces”, como explicó Oswald: altas columnas de plata de las que salían anuncios, órdenes, e incluso canciones y música. La gente pasaba de largo apresurada, sin detenerse ni reaccionar, como si todo aquello fuera un fondo habitual en sus vidas citadinas, algo que hacía tiempo había dejado de asombrarles.
Los edificios a lo largo de las calles eran altos, con fachadas lisas de vidrio oscuro y piedra clara. Estaban alineados unos junto a otros, con hileras regulares de ventanas y líneas geométricas definidas. Algunos pisos estaban iluminados desde dentro con luz tenue, en los balcones crecían arbustos podados con precisión, y desde los tejados descendían a veces estructuras metálicas —tal vez para transporte o comunicaciones. En varios edificios había pantallas luminosas con inscripciones que cambiaban por sí solas. Sobre las entradas brillaban símbolos extraños, que probablemente indicaban números o nombres.
El carruaje avanzó lentamente hasta llegar a la plaza central, rodeada de edificios gubernamentales y altas torres con relojes. En su centro se alzaba el palacio real: una estructura simétrica de piedra clara, con fachadas perfectamente lisas, ventanas altas y tres torres principales que sobresalían por encima de toda la ciudad. Frente a la entrada principal había una gran explanada de losas donde se encontraban guardias y otras personas. Desde esa plaza partían calles en todas direcciones. Las enormes y hermosas puertas del palacio estaban abiertas, y todos los presentes observaban en silencio cómo se acercaba el carruaje.
Este se detuvo al borde de la amplia plaza, justo frente al palacio. Cerca de la entrada había dos sacerdotes vestidos de oscuro.
Frente a todos destacaba la figura de un hombre de cabello canoso recogido en un moño en la nuca. Su ropa negra con bordados en tonos plata oscura lo hacía parecer un mago de las películas que María solía ver de vez en cuando. Sus ojos grises estudiaban con atención el carruaje.
Una mujer vestida de rojo, con horquillas metálicas en un peinado elaborado, se encontraba a su lado, lanzando también miradas seguras.
Cuando María bajó del carruaje, los sacerdotes, al verla, intercambiaron miradas discretas, y el hombre se inclinó hacia la mujer para decirle en voz baja:
—Creo que es ella.
La mujer respondió con frialdad, con un matiz de irritación:
—Si es cierto, tendremos que actuar rápido, antes de que sea demasiado tarde.
El hombre negó con la cabeza, añadiendo:
—Ojalá dependiera solo de nosotros. ¡El rey es más terco que una mula!
—La han traído —dijo el sacerdote en voz alta, dando un paso hacia Oswald—. El hermano del templo del sur me lo contó todo. La estamos esperando.
—Es callada, pero no tonta —respondió Oswald, bajando del carruaje tras María—. Y aunque se parece a la prometida del pergamino, yo no estoy convencido. Sospecho que es una espía. ¡Mírenla bien! ¡Es una chica del Círculo Verde!
Editado: 01.10.2025