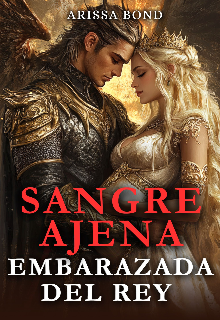Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 15. La celda para la sombra
Capítulo 15. La celda para la sombra
Las puertas del salón del trono se cerraron tras María, y la condujeron por oscuros y sinuosos pasillos del lúgubre palacio. Junto a ellos, silenciosos, pasaban los cortesanos vestidos con túnicas negras, con miradas agudas y ojos fríos y punzantes. No hablaban en voz alta, solo susurraban tras la espalda de María, lanzándole miradas sospechosas, burlonas y despreciativas.
La acompañaban dos guardias silenciosos con armaduras plateadas, y ella se sentía como una prisionera. De hecho, lo era.
En uno de los pasillos decorados con esmero, frente a unas altas puertas talladas, le ordenaron detenerse. María pensó que la llevarían justo ahí, pero en cambio la condujeron a una puerta modesta frente a ella. Uno de los guardias la abrió:
— Aquí. Entra —asintió brevemente—. Antes aquí había laboratorios mágicos, luego dormían los sirvientes, y ahora es tu “hogar” temporal.
María cruzó el umbral. La habitación era pequeña. La luz entraba por una estrecha ventana en el techo. En una esquina había una cama angosta con una colcha gris. Un armario de madera donde probablemente guardaban cosas. Una pequeña mesa. Y nada más.
El suelo era de piedra, áspero, sin alfombra. En una esquina, sobre un taburete, había una jarra de barro con el cuello rajado, evidentemente con agua para lavarse. Cerca estaba un cubo negro para las necesidades y un banco con una toalla desgastada. Las paredes eran grises, desnudas, en algunos lugares húmedas. La habitación estaba iluminada por una débil lámpara mágica colgada del techo.
Los guardias no entraron, sino que se fueron inmediatamente, entregando a María en manos de una sirvienta que ya esperaba en el rincón de sus “cuartos”. Era una mujer encorvada, baja, con rostro alargado y anguloso y ojos afilados. Ni siquiera se inclinó, solo echó a María una mirada insatisfecha y de inmediato ordenó:
— Lávese, señora —su voz era ronca y áspera—. No puedo mirarla. Esa suciedad en su rostro me irrita.
— Yo... —empezó María, pero no pudo decir ni una palabra.
— ¡No diga nada! No me interesa quién es usted ni por qué está aquí. Acabo de recibir instrucciones claras del administrador del castillo. Tengo que alimentarla y vigilar que no escape. Eso es todo. Y hablar menos con usted.
María se estremeció por la arrogancia y las notas desagradables en la voz de la mujer.
— No me llame señora... —respondió con firmeza—. No lo soy, ni lo he pedido. Y en general, puede callarse. Déjeme en paz. Veo que cada persona en este palacio no está contenta conmigo. En realidad, yo no pedí que me arrastraran aquí... Qué profecía tan tonta, de la que oí hablar por primera vez aquí, que arruina los destinos de la gente...
La sirvienta resopló:
— ¡Claro que no pediría! Los esclavos aquí no tienen derecho a opinar. Y la trajeron aquí, como usted dice, sólo porque la piedra se encendió. Todo el palacio murmura que usted es una farsante. No piense que alguien aquí la quiere.
De repente, agarró la jarra de agua y la puso frente a María con tanta fuerza que el agua se derramó por la mesa.
— Lávese. Tal vez esta agua quite esa horrible mancha de su cara. Luego acuéstese a dormir —señaló la cama—. Tuvo suerte de que haya una almohada aquí. A muchos esclavos ni eso les dan. Ahora traeré la comida —dijo y salió bruscamente. La llave giró en la cerradura.
María calló, comprendiendo que la mujer estaba muy agresiva. Dios, probablemente ahora todos en este palacio la odian por no ser una dama noble para el poderoso rey, sino una esclava común. El rey tenía razón, ¡esclava y monarca es un sinsentido!
La chica se sentó al borde de la cama. El colchón era duro, como relleno de piedras. La almohada olía a humedad y estaba húmeda al tacto.
El cuerpo de María temblaba por el agotamiento, la impotencia y la ofensa. Quería gritar, pero no ayudaría. Sabía bien que por mucho tiempo la rodearía sólo el frío, las paredes húmedas y la cruel sirvienta.
— No es para siempre... —susurró, más para sí misma—. Encontraré el camino de regreso. Saldré de este palacio. Tengo que entender lo más importante: hasta dónde puede llegar el rey en su deseo de deshacerse de mí. Pero lo que me consuela es que mientras no esté seguro de que el niño no es suyo, no me tocará. Incluso me protegerá y vigilará... Sí, tiene sentido...
Se sonó la nariz, limpió una lágrima indeseada que se deslizó por su mejilla y comenzó a lavarse. Por supuesto, no pudo quitar la marca de nacimiento, pero el agua le dio alivio.
Poco después, la sirvienta regresó con una bandeja que contenía comida sencilla, pan y agua. María comió un poco y se sintió mejor, no solo físicamente, sino también en el alma.
— ¿Cómo te llamas? — preguntó María a la sirvienta silenciosa, que ni siquiera quería hablar con ella. La joven decidió no ser formal y le habló de tú. Sin embargo, la sirvienta también dejó de usar el usted.
— ¿Y a ti qué te importa? — gruñó ella. — Pero si quieres saberlo, me llamo Gerbena. Y no esperes que sea amable contigo. No soy de las que se enternecen con lágrimas ni se dejan sobornar. Mi tarea es obedecer al rey, no compadecer a las esclavas.
María guardó silencio, buscando las palabras para responder con dignidad, pero sin aumentar la ira de la mujer intolerante.
Editado: 01.10.2025