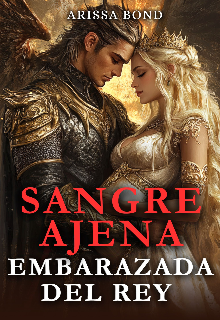Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 22. Desayuno con el rey
Capítulo 22. Desayuno con el rey
—¡Todo eso son tonterías! —exclamó con indignación el rey—. ¡Basta con que mi palabra haya sido dicha!
Se dio la vuelta con furia y se alejó. De inmediato, aquella hermosa mujer con la mirada llena de desprecio, la misma que Maria había notado antes, corrió hacia él y lo acompañó. Todos los cortesanos, murmurando entre ellos, los siguieron, mientras Maria se quedó junto al Sumo Sacerdote. No muy lejos, dos guardias se acercaron para escoltarla a sus aposentos.
—Sé valiente, niña —le dijo el Sumo Sacerdote con una mirada serena—. No fue el rey Ridan quien decidió tu destino, ni siquiera yo. Fueron los mismos dioses quienes te eligieron para salvar nuestro mundo.
—Pero yo nunca quise esto —suspiró Maria—. Quiero regresar a mi casa, a mi mundo. No quiero estar embarazada de un hombre tan cruel y despiadado —miró en dirección al rey y su escolta—. ¿Es posible volver atrás, que todo esto no haya sucedido?
—Por desgracia, no —suspiró el Sumo Sacerdote—. Tu destino está intrínsecamente ligado al nuestro, y no hay nada que yo pueda hacer —alzando las manos con una sonrisa sincera, se alejó tras el rey. Los guardias llevaron a Maria...
Por la mañana, justo cuando Maria abrió los ojos y, aún asombrada, reflexionaba sobre lo extraña que se sentía en ese mundo —desde el momento en que apareció allí, las náuseas desaparecieron por completo—, el cerrojo de su puerta resonó.
La relativa paz matutina se desvaneció de inmediato cuando en el umbral apareció la anciana sirvienta, a quien Maria ya casi había olvidado. Había pasado varios días acompañada por Frela, con quien la convivencia había sido agradable. Había aprendido muchas cosas nuevas y había olvidado que aquella anciana solo reemplazaba a su sobrina temporalmente.
—¿Qué haces ahí tirada como una hechizada? —el tono de la mujer fue áspero y desagradable—. El rey ha ordenado que estés lista para el desayuno. ¡Vístete ya!
Maria no respondió, no tenía sentido discutir con esa mujer. Sabía que no escucharía nada nuevo, solo insultos y palabras venenosas que arruinarían aún más su mañana. La anciana empezó a ayudarla a vestirse con un nuevo vestido que había traído. No era tan pomposo como el del día anterior, pero tampoco tan indecente como los que había llevado últimamente.
—Tienes cara de rana —comentó mientras ajustaba el fino corsé del vestido, que aun siendo sencillo, parecía lujoso tras los días de ropas ásperas—. ¿De verdad alguien cree que tú eres la elegida? ¡El rey ni siquiera quiso besarte por asco!
Maria volvió a guardar silencio. Era evidente que la escena del parque había dado mucho de qué hablar en la corte. Solo suspiró en silencio.
Se abstrajo y comenzó a pensar en el inminente desayuno con el rey. ¿Cómo comportarse? ¿De qué hablar? Si callaba, él lo vería como debilidad. Si hablaba, tal vez lo tomara por arrogancia. Después de todo, ya le había abofeteado, y seguramente él había entendido que Maria no toleraría ofensas.
Había aprendido a guardar silencio en estos días, a callar de un modo que las palabras hirientes no se convirtieran en lágrimas ni desesperación. En su silencio había encontrado fuerza. Antes, en su mundo, no sabía cómo defenderse, pero allí no había tantas aristas ni palabras cortantes como las que ahora escuchaba. Quizás todo lo vivido, toda esta tensión, y también el niño que crecía dentro de ella —al que debía proteger y que ya comenzaba a amar, sin importar quién fuera su padre—, la obligaban a ser valiente y fuerte. Apretó los labios y siguió en silencio a los guardias.
La condujeron por una galería decorada con tapices bordados hacia una parte del palacio que no conocía. En realidad, no conocía mucho, pero tenía una idea de dónde estaba la salida, el salón del trono y el pasillo hacia el parque del palacio. La llevaron a un gran salón con ventanas panorámicas. Dos soles brillaban a través de los cristales, elevándose sobre las agujas de los altos edificios de la ciudad. Una vez más, Maria sintió que ese mundo no le pertenecía. Tan ajeno como el hombre que se hallaba sentado ante una enorme mesa puesta para dos.
Ese día, el rey había abandonado su habitual atuendo negro y vestía túnicas blancas. Su largo cabello oscuro caía libremente sobre sus hombros. Estaba... hermoso. Tan hermoso que deslumbraba. Maria nunca había visto a alguien así, salvo quizá en películas románticas. Pero su belleza era fría.
—Siéntate —ordenó sin mirarla cuando la acercaron—. La hora ha comenzado.
Maria se sentó frente a él. Los sirvientes comenzaron a servir los platos en silencio. El rey no hablaba, comía mirando su plato o alrededor, evitando deliberadamente a la joven. La tensión era palpable, apenas interrumpida por el leve tintinear de los cubiertos o los murmullos de los sirvientes. Parecía que el rey esperaba que todos se retiraran. Cuando el último cerró la puerta tras de sí, el rey se recostó en el respaldo de su silla, miró a Maria con intensidad —ella aún no se atrevía a tomar el tenedor— y preguntó:
—Dicen que en tu mundo las mujeres son criadas para ser calladas. Al principio tú también lo eras, pero tus palabras de ayer en el parque me irritaron. Y no solo tus palabras. ¿Será verdad? ¿Acaso también allá eres una esclava rebelde que no obedece? ¿O simplemente eres demasiado tonta para hablar?
Maria esperó unos segundos antes de alzar lentamente la mirada y enfrentarlo. Cada palabra que pensaba iba cuidadosamente medida. Quería mostrarse digna y firme, aunque por dentro todo en ella temblaba de rabia. Quiso lanzarle el tenedor al rostro perfecto de ese hombre arrogante.
Editado: 01.10.2025