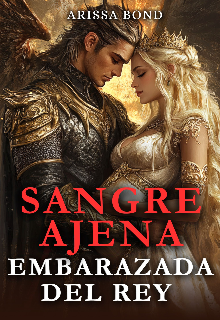Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 29. Campos del Luto
Capítulo 29. Campos del Luto
El carruaje, adornado con madera oscura y oro, avanzaba suavemente por el empedrado desde el palacio hacia las afueras de la capital. María viajaba hacia los Campos del Luto.
La joven estaba sentada en silencio, con las manos plegadas sobre las rodillas, vestida con esmero con un vestido azul claro que resaltaba su cintura fina y dejaba al descubierto la línea de las clavículas. El escote no era muy pronunciado, pero aun así la muchacha se sentía incómoda. No estaba acostumbrada a llevar ese tipo de vestidos. Tenía un busto bonito, pero siempre lo había ocultado bajo jerséis o blusas sin forma. En su cuello brillaba una joya que le habían traído esa misma mañana a la sala de curación junto con el vestido: una piedra roja desconocida, parecida a un rubí, que emitía un débil resplandor desde su interior.
El rey estaba sentado frente a ella, silencioso, frío como una estatua tallada en mármol. Así lo había apodado María en secreto: ¡una estatua helada y sin alma! No le había dirigido ni una sola mirada desde que subieron al carruaje. Y cuando por fin lo hizo, sus ojos estaban llenos de desagrado y su rostro se torció en la habitual mueca de desprecio. Pero María, a pesar del temblor que sentía por dentro, se esforzaba por mantener la espalda erguida, sin mostrar ni miedo ni ofensa. Ya sabía que cualquier debilidad jugaría en su contra.
—Me pregunto —dijo de repente él— si hoy también caerá en mis brazos, o si ya se habrá cansado de sus trucos dramáticos.
María no respondió, aunque quería protestar. ¿Ella cayendo en sus brazos? ¡Mentira descarada! ¡Fue él quien la agarró y la atrajo contra su pecho! ¡Mentiroso! Pero la joven solo bajó la vista por un instante, tomó aire con indignación y… se prohibió a sí misma responder a esa provocación. Así permaneció callada todo el trayecto, conteniendo con dificultad la irritación y la rabia.
Su respiración se volvió un poco agitada. Y en ese mismo momento notó que la mirada del rey se deslizó de su rostro hacia abajo. A sus hombros descubiertos y al escote del vestido. Él observaba casi abiertamente su pecho. Las mejillas de la joven se encendieron, pero no dijo nada. De vez en cuando, la mirada del rey volvía, rápida pero nada indiferente, a su escote. Y eso inquietaba a María. Sintió una extraña ansiedad… aunque no se atrevía a confesarse que aquello… le gustaba.
La festividad en los Campos del Luto era un ritual especial, pues se trataba de un día de memoria y esperanza, cuando todo el pueblo, reunido en el valle, honraba a quienes habían dado la vida por el reino y pedía a los dioses protección para el futuro. En medio del campo se alzaba una alta y gruesa columna de plata, rodeada de lujosas tiendas: unas para la nobleza, otras para los sacerdotes y magos, y otras más para la gente común. En un sector aparte había mesas cubiertas de manjares y bebidas. A su llegada, los invitados se acomodaban de inmediato y esperaban el inicio de la celebración.
María, a pesar de haber llegado en el carruaje junto al rey, su prometido, como dictaba la etiqueta, fue sentada aparte, sin permitirle ocupar la mesa real. Allí, junto a Su Majestad, se había instalado orgullosamente la dama de compañía Agrarva, favorita y amante del rey, que reía alegremente, hablaba con vivacidad y de vez en cuando lanzaba miradas llenas de altivez y desprecio hacia las mesas donde estaba María. La joven comprendió que esas miradas iban dirigidas a ella. Pero le daba igual. Al contrario, se alegraba de no estar sentada junto a aquel hombre arrogante y engreído, que a veces la humillaba y otras le lanzaba frases punzantes que daban ganas de golpearle la cabeza con algo pesado…
Editado: 01.10.2025