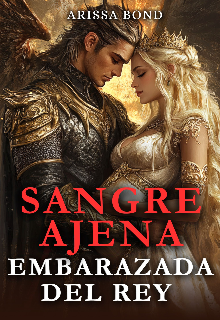Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 32. Yo salvo el reino
Capítulo 32. Yo salvo el reino
El rey Ridan estaba sentado junto a la chimenea, y el fuego proyectaba sobre su rostro suaves destellos dorado-rojizos. Había cambiado sus ropas de gala por prendas de casa, y vestía una ligera camisa blanca y pantalones negros. El cabello largo caía en finos mechones sobre sus hombros. Miró a la muchacha que estaba en el umbral y preguntó con pereza:
—¿Qué estás esperando? ¡Adelante, siéntate! —asintió hacia el sillón frente a él, que seguramente había sido colocado con antelación para ella, también junto al fuego.
—Me ordenaron venir a usted, pero no quería hacerlo —dijo María—. Los soldados me trajeron aquí a la fuerza.
—¿A la fuerza? —el hombre alzó una ceja—. ¿Te arrastraron de brazos y piernas?
—Bueno, claro, no a la fuerza en el sentido literal. Pero si no hubiera ido con ellos, creo que me habrían arrastrado de los brazos —sonrió torcidamente María—. Todos quieren cumplir lo más rápido y mejor posible cualquiera de sus órdenes… Y yo no le pedí que me llamara. No… no quería venir aquí, a su… ehm… dormitorio.
Él soltó una carcajada. Y rió largo y con cierto tono ofensivo, para luego decir:
—Te tienes en demasiada estima, por lo que veo. ¿De verdad crees que te he llamado como… como concubina? ¿Como una favorita para mis caprichos? Tengo con quién divertirme en la cama. ¡Agrarva sabe cumplir muy bien con sus obligaciones!
María guardó silencio, ofendida y al mismo tiempo con un alivio extraño en el pecho, y con una punzada interior difícil de definir. Si no estuviera tan segura de que odiaba a ese hombre, ese sentimiento, curiosamente, podría llamarse celos. ¡Vaya tontería! ¿Celos? ¡Jamás!
Mientras tanto, el rey continuaba:
—Estoy salvando mi reino, muchacha. De la ruina. Y necesito un heredero. Estos rituales de concepción y embarazo se han realizado más de una vez. Y las que me precedieron, otras mujeres, no sobrevivieron. No eres la primera que lleva un hijo mío. Mmm. ¿Y si en realidad no es mío? Vienes de otro mundo. Quizá has usado una magia cien veces más poderosa que la nuestra, y por eso tanto los sacerdotes como yo, y la piedra ritual, vemos realmente a mi hijo. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar ahora. El tiempo dirá, aunque por ahora he hecho como que creo que ese niño es mío. Que así sea de momento, que la corte y mi pueblo vean a una mujer embarazada de mí y renazcan las esperanzas de que todo se arreglará. Porque esto es necesario para el reino. ¡Sí! Por muy grandilocuente que suene, estoy salvando mi reino. Y lo haré a cualquier precio, incluso si debo soportar tu… ehm… apariencia —el rey se levantó del sillón y se acercó a María, mirándola a los ojos—. Hoy ha habido un atentado contra mí, que se logró prevenir gracias a ti. Mis hombres buscan a los organizadores, porque el arquero que atraparon en los Campos del Luto aún guarda silencio. Tiene un hechizo que lo matará si dice la verdad. Por eso mi verdugo no lo presiona, y son los metalistas quienes trabajan. Pero eso, supongo, no te interesa. Lo que te interesa es saber por qué te he llamado…
María asintió en silencio, aunque el rey estaba equivocado. Le interesaba todo. La nueva información sobre sus predecesoras, las mujeres embarazadas, sobre los metalistas y el verdugo, y sobre el hecho de que el rey no creía que ese niño fuera suyo, formaban pequeñas piezas de un rompecabezas que, aunque aún borroso, empezaba a dibujarse con cierta claridad.
—Te he llamado para salvarte la vida también…
Editado: 01.10.2025