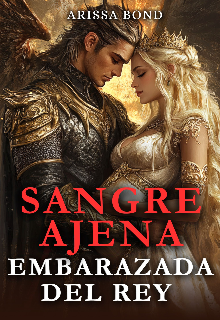Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 34. El вeso
Capítulo 34. El вeso
Él rozó suavemente el hombro de la muchacha, que aún no se había desvestido y dormía con el vestido que había llevado puesto todo el día.
— Despierta —dijo el hombre en voz baja y, de pronto, añadió su nombre, un nombre que jamás había pronunciado antes—. María...
La joven se estremeció; sus mejillas estaban húmedas de lágrimas, seguramente había llorado en sueños, y su voz sonaba confusa y asustada:
— Mamá..., —susurró aún medio dormida.
El rey se inclinó un poco más y sus dedos rozaron la mejilla de la muchacha, borrando la lágrima que corría por allí. Justo en el lugar donde estaba aquella mancha oscura de un lunar tan desagradable para todos...
— No es más que un sueño —murmuró él suavemente—. Nadie te hará daño. No llores. Solo despierta, y todo pasará...
No terminó de hablar, porque María abrió los ojos.
Sus miradas se encontraron. En ese instante, cuando el corazón del rey se llenó de compasión por la muchacha, de repente ella dejó de parecerle ajena o casual; le pareció viva, real, más cercana que nadie en los últimos años.
Estaba a punto de decir algo áspero y frío, para recuperar la compostura, para detener en sí mismo esa debilidad que no le gustaba, para prohibirse la compasión y la ternura que de pronto empezaban a escapar de los rincones de su alma, e incluso abrió la boca, pero María de pronto susurró con voz queda, mirándolo con ojos desconcertados:
— Yo estaba en casa. Pero el piso estaba vacío. Y había algo... en el espejo... Y luego ese hielo... ¡Casi me ahogo! Yo... ¿estaba hablando en sueños?
La voz de la joven era tenue, ronca, quebrada, asustada... Y el rey Ridan, en lugar de responder, se inclinó más cerca y rozó con sus labios la boca de ella. La besó suavemente, despacio y con ternura, como si quisiera calmar sus miedos y ahuyentar las pesadillas.
Y María, por alguna razón, no se apartó; sus labios respondieron al beso también con lentitud, como si no creyera que aquello estuviera ocurriendo de verdad. Los labios del hombre estaban húmedos y salados por sus lágrimas. La mano del rey se posó en el hombro de la joven, y él la atrajo hacia sí, comenzando a besarla con más insistencia y pasión.
No era un beso cargado de amor ni de deseo carnal. Era el beso de dos personas que hacía mucho no conocían el calor. Que habían olvidado que en su soledad habían levantado muros a su alrededor, muros difíciles de derribar para ver el alma. Ese beso era como el roce de un ala de mariposa contra una muralla de piedra, que movía apenas un grano de arena, pero derribaba todo el muro...
Los dedos de Ridan se deslizaron en su cabello, y la palma de María se posó sobre su pecho... La muchacha notó de reojo que allí, justo donde su mano tocaba al rey, empezaba a surgir un resplandor azul... El mismo que había visto una vez, cuando sintió a un niño dentro de sí... Una revelación fulminante golpeó el corazón de Ridan, y él gimió de dulce tormento, porque deseó a esa mujer con una locura que jamás había sentido por nadie...
Pero entonces... todo cambió. María, de pronto, se tensó como una cuerda. Y Ridan lo sintió. De golpe se apartó de ella, se levantó de la cama como si se hubiera quemado. Caminó rápido hacia la puerta de su habitación y exclamó con dureza, como debía hacerlo en tal situación:
— ¡Que las Sombras Negras caigan sobre tu cabeza! ¿Acaso es alguna de tus magias, esclava? ¿Pretendes seducirme? ¡No lo conseguirás!
La puerta de su habitación se cerró con un golpe seco.
María se estremeció como si hubiera recibido un golpe doloroso. En sus labios aún ardía el calor de aquel beso tierno y apasionado, su mano todavía sentía las caricias de la extraña magia que había respondido a su contacto, y las crueles e injustas palabras del rey ya le desgarraban el corazón en pedazos...
Editado: 01.10.2025