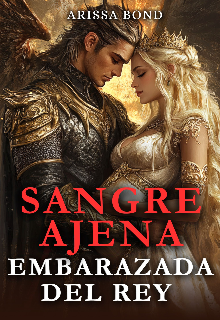Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 41. El Señor de las Sombras Grez
Capítulo 41. El Señor de las Sombras Grez
En la alta plataforma negra que se alzaba en medio del mercado, se erguía un hombre gigantesco. Era mucho más corpulento que cualquiera de los guerreros que lo rodeaban. Su figura parecía hecha de pura oscuridad: ni siquiera las antorchas lograban disipar la nube de sombra que colgaba frente a su rostro como una pesada visera. También su cuerpo estaba envuelto en tinieblas impenetrables, y solo cuando se movía se podía distinguir que era un hombre, y no una sombra amorfa.
—¿Quién es? —preguntó María con un hilo de voz, dominada por un miedo primitivo que helaba su sangre.
Frela se inclinó hacia ella, temblándole la voz:
—Es el Señor de las Sombras. Su nombre es Grez. Uno de los cuatro que gobiernan esta ciudad subterránea. Lo recuerdo de los libros que nos hacían leer en la escuela para que conociéramos bien a nuestros enemigos. Se dice que jamás muestra su rostro, que la nube de tinieblas siempre lo oculta de los ojos humanos. Hasta quienes le sirven desde hace años le temen. Los cuatro señores se repartieron la ciudad, pero él… él es el más cruel de todos.
Los ojos de Frela se llenaron de lágrimas, y apartó la mirada.
—Es mejor ser esclavo de cualquiera antes que caer en sus manos…
El Señor de las Sombras se movió. Sus pasos eran pesados, pero no se escuchaba ni el choque de una armadura, ni el roce de las telas: solo la oscuridad deslizándose tras él como una ola. Caminaba directamente hacia las jaulas donde estaban los nuevos cautivos. Cuando se acercó, los prisioneros retrocedieron aterrados, pegándose contra los barrotes de hierro como si eso pudiera salvarlos.
Grez se detuvo. La sombra frente a su rostro se agitó, y a través de ella brilló una mirada helada y abrumadora. Sus ojos recorrieron a los prisioneros en la jaula, y algunos, incapaces de soportar aquel peso, cayeron de rodillas dominados por el pánico.
—Todas las mujeres, y también los hombres de linaje noble, al castillo —tronó su voz, grave y apagada, como si hablara la misma oscuridad—. A los demás… podéis venderlos. El dinero es vuestro.
Los bandidos que estaban cerca se inclinaron profundamente, sin atreverse a mirarlo. El jefe, con voz temblorosa, se apresuró a responder:
—Todo será como ordenéis, mi señor. Y al prisionero más importante ya os lo hemos enviado, mediante un portal personal. Ahora mismo está en vuestra mazmorra, en la celda más protegida, custodiada día y noche.
—Bien. El pago lo recibiréis después —dijo Grez con sequedad—. Estoy satisfecho con vuestro trabajo.
María sintió cómo su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de romperle el pecho. «El prisionero más importante… ¿y si es él? ¿Y si hablan del rey, y es Ridan quien está en esa celda?»
No tuvo tiempo de pensar más: su mirada se cruzó por azar con el oscuro destello de los ojos de Grez. La joven se estremeció y bajó la cabeza, aterrada de que él pudiera leer sus pensamientos. Aquella mirada era como una losa de piedra, capaz de aplastar a cualquiera. Incluso los bandidos, los mismos que antes los habían azotado con látigos, ahora guardaban silencio, obedientes y humillados, inclinándose profundamente, temerosos de pronunciar una palabra de más ante el Señor de las Sombras.
Pero aunque María bajó los ojos, el oscuro mirar de Grez, que barría la multitud, se detuvo en ella más tiempo que en ningún otro cautivo. Ella lo sintió con tanta claridad, como si una hoja negra se clavara directamente en su pecho. El frío la recorrió de pies a cabeza, pero no se atrevió a alzar la vista.
El Señor dio un paso más cerca de la jaula, y la nube que ocultaba su rostro se estremeció.
—¿Quién es esa esclava? —su voz grave retumbó sobre las cabezas inclinadas, y todos los prisioneros se encogieron contra los barrotes, mientras María quedaba petrificada en su lugar.
—Es una sirvienta del séquito —se apresuró a explicar el jefe de los bandidos—. De aspecto desagradable… quizá también para la venta. Escogeremos solo a las mejores, y esta no es digna de estar en vuestro castillo. Es fea. Si lo ordenáis, yo…
—¡Calla, perro inmundo! —rugió Grez de repente. El jefe retrocedió aterrado cuando mechones de sombra se lanzaron hacia él, rozándole el rostro y dejando cortes sangrientos. —¡No entiendes nada! Yo veo… la marca —susurró como un veneno—. La marca de nacimiento negra… Interesante. ¡Esta muchacha me gusta!
Los bandidos y los prisioneros guardaron un silencio sepulcral, temiendo hasta moverse. Incluso el jefe, con la mejilla sangrante, no se atrevió a limpiar la sangre de su cara.
—Cuidad de esta esclava —ordenó Grez, señalando a María con un dedo hecho de sombra—. Cuando termine mis asuntos, comprobaré su potencial mágico. Ella… me recuerda a alguien.
Las tinieblas alrededor de su cuerpo se agitaron una vez más como un oleaje de humo. Luego se volvió con brusquedad y se marchó, seguido por sus asistentes, que lo acompañaban en silencio, arrastrados tras él por el mercado.
María apretó sus manos con tanta fuerza que las uñas se hundieron en sus palmas. Apenas pudo contener un grito de pavor bajo la mirada de Grez. Todo su cuerpo temblaba, y en su cabeza resonaba una única pregunta: «¿Por qué reparó en la marca? ¿Qué marca? Ese hombre terrible sabe algo sobre mí. ¿Por qué le recuerdo a alguien? ¿A quién?»
Editado: 01.10.2025