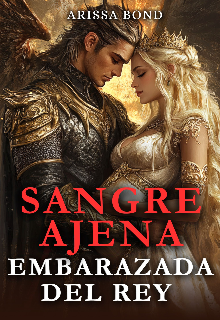Sangre ajena. Embarazada del rey
Capítulo 51. Salvar al rey
Capítulo 51. Salvar al rey
María estaba de pie frente a la barrera mágica y comprendía que no podría hacer nada. Las lágrimas de impotencia corrían por sus mejillas. Seguramente, si tocaba aquella pared mágica, la reduciría a cenizas o la arrojaría lejos. Pero se parecía tanto a un vidrio común, aunque en ella titilaban chispas mágicas.
Su mano se levantó sin querer y los dedos se extendieron hacia el obstáculo; le dieron ganas de limpiar aquel cristal empañado para mirar con más claridad, por última vez, al rey, al hombre que era el padre de su hijo. Pero no solo eso. Al fin y al cabo, la muchacha tuvo que confesarse a sí misma que ese hombre ocupaba un lugar un poco más grande en su corazón del que debería. Recordó su beso, tan deseado, tan importante para ella, por más vueltas que le diera.
También le vinieron a la mente aquellas noches que habían compartido en sueños, pues no le habían dejado recuerdos desagradables, solo sensualidad, emociones y un gran asombro: el rey no había sido rudo ni vulgar en sus sueños.
María suspiró y se decidió. Su palma se apoyó sobre la barrera mágica y lentamente pasó la mano por ella, como si limpiara la suciedad de un vidrio lleno de chispas mágicas.
De repente sintió que la barrera temblaba bajo su mano, vibraba como a veces se siente cuando viajas en tren y apoyas la palma en el cristal de la ventana.
La joven, asustada, retiró la mano. La barrera mágica volvió a quedar inmóvil, y las chispas que, por algún motivo, se habían dispersado allí donde ella la había tocado, regresaron a su lugar. Centelleaban con fuerza, como invitándola: “tócanos, y desapareceremos, nos desharemos, nos desvaneceremos”.
“¿Qué es esto?”, pensó María. “¿Acaso puedo influir en la magia? Después de todo, la siento dentro de mí”.
Entrecerró los ojos y apretó los labios con una expresión obstinada. Colocó ahora ambas manos sobre la barrera. Y comenzó a pensar que sería bueno que en aquella pared se abriera un pequeño pasaje por el que pudiera entrar. Quizá así se influye en algo con la magia: pensando intensamente en ello.
María actuaba de manera instintiva; nunca había usado la magia, ni siquiera sabía lo que era, pero aquí ya funcionaban ciertos instintos antiguos, inducidos por lo incomprensible de ese mundo, por sus observaciones, y también por la experiencia que tenía de haber visto películas y leído libros sobre magia. En su mundo aquello no existía, pero aquí, aunque las leyes eran otras, seguían siendo parecidas.
Trozo tras trozo de aquel vidrio mágico cayó a sus pies y se deshizo sobre el empedrado. “¿De verdad funcionó?”, pensó la joven, observando el pequeño pasaje abierto por sus manos, de las cuales fluían hebras azules de magia que obligaban a la barrera a desvanecerse.
Sin pensarlo, la muchacha se deslizó por el hueco y corrió rápidamente por las escaleras hacia el podio, donde estaba atado el rey Ridan.
Sus brazos estaban sujetos, la cabeza inclinada, colgaba literalmente de las gruesas cadenas. María se detuvo ante él y luego miró a su alrededor en la plaza. No se veía a nadie, pero en cualquier momento alguien podía descubrirla.
Un pensamiento súbito la atravesó, y la joven se abrazó a sí misma por los hombros antes de susurrar:
—Quiero volverme invisible… quiero que nadie me vea aquí, en la plaza, junto al poste. Invisibilidad, invisibilidad, invisibilidad… —repitió una y otra vez.
Sintió cómo desde dentro comenzaba a elevarse una ola ardiente que envolvía todo su cuerpo, y luego lo vio: a su alrededor se arremolinaba un torbellino de chispas verdes que caían sobre sus hombros, sobre sus brazos, sobre su cabeza, y la cubrían como con una sábana de tul, ocultándola de miradas indeseadas.
“Oh, Dios… ¡puedo usar la magia!”, pensaba, asombrada. “¿Acaso soy una maga?”
“No”, otra idea borró sus pensamientos entusiasmados. “Seguramente es el niño que vive dentro de mí. Porque el rey Ridan es mago, y muy poderoso. Y seguramente su hijo también lo será. Él me está ayudando…” Así pensaba la joven, mientras se acercaba más al rey. Que fuera un hijo, un varón, no lo dudaba en lo más mínimo.
—Tienes que vivir… —susurró al hombre inmóvil.
Sacó de su bolsa el cuchillo que había robado en la cocina: delgado, bien afilado. Intentó meterlo en las cerraduras de los grilletes, pero eran demasiado gruesos y complejos. Nada le salía bien.
Entonces decidió recurrir al método ya probado. Colocó sus manos sobre el candado de las cadenas y deseó con todas sus fuerzas que se abriera. Un fuerte chasquido fue su respuesta. La joven casi gritó de alegría cuando las manos del rey quedaron libres de repente. Pero tuvo que apartarse en un salto porque Ridan cayó a sus pies como un bulto sin forma, boca abajo.
Vio su espalda desgarrada, pues la casaca de gala con la que estaba vestido estaba hecha jirones. El hombre yacía en el suelo y no mostraba señales de vida. ¿Y si ya estaba muerto? ¡Lo habían azotado con tanta crueldad!
María se arrodilló a su lado y lo giró de espaldas. Sus ojos estaban cerrados, pero su pecho se alzaba débilmente: respiraba, así que aún vivía.
—Despierta, Ridan… —susurró María, pasando la mano por su rostro exhausto, pálido y cubierto de barba.
Su palma sintió la frialdad de la mejilla, y de sus dedos comenzaron a brotar de nuevo chispas verdes de magia, que se filtraron como diminutas abejas bajo la piel del hombre.
Editado: 01.10.2025