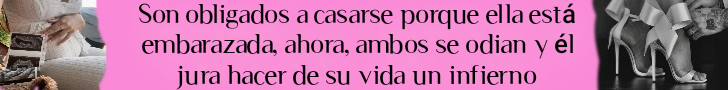Sangre De Dioses Y Reyes: Onyria
Capitulo V
Sala de espera,
Palacio real de Ithrelion.
Elodyr y Aelah aguardaban en el interior del Palacio Real, un lugar cuyas paredes de mármol y columnas de cristal engarzado absorbían los murmullos de quienes transitaban por sus pasillos. La guardia real, con sus armaduras pulidas y capas bordadas con el emblema de Ithrelion, permanecía impasible. Los cascos adornados ocultaban sus rostros, lo que les daba un aire de estatuas vivientes. Pero lo que realmente llamaba la atención de ambos elfos ese día no era la magnificencia del palacio ni la presencia de los guardias. Allí, en la misma sala de espera, un tercer visitante se encontraba sentado en un extremo, ajeno a su silenciosa inspección. Aquel elfo, si esque podía llamarsele así, no era como ninguno que ellos hubieran visto antes.
Su piel, era de un rojo profundo y contrastaba vivamente con los tonos pálidos y dorados de los elfos occidentales que habían conocido. Sus vestiduras eran aún más desconcertantes: túnicas carmesíes con intrincados diseños geométricos en hilo dorado y negro, patrones que parecían más runas que meros adornos. En su cuello colgaban pequeñas joyas de cristal oscuro, talladas con una precisión desconocida. Su porte era sereno, y sus ojos —de un ámbar profundo— se posaban en ellos con un aire distante, como si estuviese contemplando algo más allá del simple presente.
Aelah, incapaz de evitarlo, lo observaba detenidamente, sus pupilas entrecerradas en un intento de comprender lo que sus ojos veían. Elodyr, por su parte, también compartía su desconcierto, aunque con la cautela característica de su temple. Nunca en su vida había contemplado un elfo semejante, y aunque las historias y canciones hablaban de elfos de tierras lejanas, jamás imaginó algo tan tangible y ajeno como aquello.
Fue entonces, cuando el visitante, pareció percatarse de su atención. Se volvió lentamente hacia ellos, sus ojos centelleando con un brillo sutil.
—¿Por qué me miran tanto? —Su voz, era profunda pero suave, y cortó el aire con una cadencia musical, aunque su acento era extraño, como si moldeara las palabras de manera distinta a como lo hacían en Ithrenya.
Elodyr, consciente de la falta de cortesía, dio un paso adelante, inclinando ligeramente la cabeza.
—Mis disculpas —respondió con formalidad—, pero jamás habíamos visto a un elfo como vos. Es la primera vez que tenemos el honor de encontrar a alguien venido de… la tierra de Oriente, de Arondyr.
El visitante asintió, con un gesto que desprendía comprensión y un leve matiz de orgullo. Sus ojos se desviaron hacia Aelah, quien no había retirado la mirada del todo.
—Hemos escuchado historias de su tierra, de Occidente.—Agregó ella, con voz clara pero llena de curiosidad—. Canciones antiguas que hablan de elfos de piel rojiza y otras tonalidades. Pero nunca había visto uno.
El otro elfo, sonrió.
—Curioso —respondió el extraño, inclinando apenas la cabeza hacia ellos—. Porque a mí también me resulta extraño encontrarme con elfos tan distintos. En mi tierra, las pieles varían entre rojos oscuros, bronce y ébano. No hay tonalidades tan pálidas ni cabellos tan blancos o dorados como los suyos.
Su mirada se deslizó entre los dos, evaluándolos con la misma curiosidad con la que era observado. Había en sus palabras una calma casi ancestral, como si estuviera acostumbrado a conversaciones que traspasaban barreras culturales.
—¿Cómo es Arondyr? ¿Como es Orienté? —Se atrevió a preguntar Elodyr, intrigado.
El elfo sonrió levemente, una expresión sutil, pero cargada de significado.
—Es vasta, más allá de lo que puedan imaginar. Las ciudades son laberintos de piedra roja y obsidiana. Allí, el arte de los cristales se mezcla con el fuego de nuestros volcanes, creando obras que respiran poder. Nuestras gentes son diversas, y cada dinastía tiene un legado propio. Pero supongo que, como en cualquier tierra, las diferencias nos han forjado tanto como nuestras similitudes.
—¿Venís como emisario? —preguntó Aelah, su voz denotando interés genuino.
—Así es —respondió él, volviendo a ajustar sus túnicas carmesíes—. Soy Kael'ashastra, emisario del Reino de Kurthiras, gobernado por el Rey Eryashtra de la dinastía A'hasthra.
Elodyr asintió con respeto, reconociendo la importancia del título. El nombre del reino y de su dinastía eran tan extraños como todo lo que aquel elfo representaba.
—Es un honor, Kael'ashastra —dijo Elodyr
Kael’ashastra inclinó ligeramente la cabeza, su mirada tan firme como impenetrable.
Por un instante, Aelah y Elodyr compartieron una mirada fugaz. Habían escuchado historias, leyendas traídas por viajeros y comerciantes, pero nada podía prepararlos para la presencia tangible de aquel elfo. Su porte, su voz y sus palabras desprendían un aura distinta, como si su mera existencia confirmara la vastedad del mundo y los misterios que aún aguardaban más allá de los confines conocidos.
Aelah sintió, de manera inexplicable, que aquel encuentro no era una mera casualidad, sino una pieza de algo mucho más grande. Y mientras la sala de espera permanecía en silencio, ambos supieron que acababan de ser testigos de algo más antiguo, más profundo, y más enigmático de lo que podían comprender en ese momento.
El silencio que siguió a las palabras de Kael’ashastra fue breve, pero denso. Sus miradas se cruzaron en un intercambio de curiosidad y respeto mutuo. Elodyr, siempre formal y prudente, fue quien rompió aquella quietud.
—Vuestras tierras deben ser vastas en verdad, Kael’ashastra. Habéis mencionado que las dinastías luchan por la supremacía. ¿Es tan grande la división entre los elfos de Arondyr?
Kael’ashastra asintió lentamente, su semblante imperturbable, pero con una sombra apenas perceptible en su mirada.
—Sí, la división existe. Arondyr no es una tierra unificada; está fragmentada por antiguas rivalidades, por juramentos rotos y ambiciones que trascienden generaciones. —Su voz era grave, como si cada palabra arrastrara el peso de siglos de historia—. Cada dinastía venera a sus propios dioses, y en eso también radica nuestra separación.