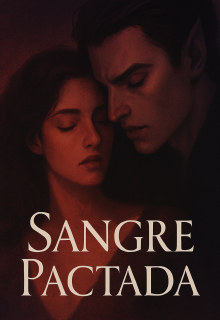Sangre Pactada
Capitulo II: CONEXIONES PELIGROSAS
Despierto con un dolor de cabeza punzante que me atraviesa las sienes. No sé a qué se deba. Tal vez al estrés, quiza a la locura de lo que viví anoche. Reviso el celular con los ojos entrecerrados: 5:00 AM.
Demasiado temprano.
Cierro los ojos intentando volver a dormir, pero mi mente no deja de reproducir las imágenes: la sangre azul de Luz, el pacto, el crucifijo plateado que ahora descansa sobre mi buró, los marcos embadurnados con sangre y ajo. Pero en lo que menos dejo de pensar es en la belleza de Luz, sobre todo en su color de ojos negros intensos.
Después de dar vueltas en la cama durante veinte minutos, me rindo. Me levanto y me doy un baño refrescante, dejando que el agua fría despeje la neblina mental. El vapor llena el pequeño baño mientras me preparo para enfrentar un día que, irónicamente, debe parecer completamente normal.
En la cocina, preparo huevos revueltos con jamón y un vaso de leche. Como mecánicamente, mirando por la ventana hacia la iglesia. Las campanas aún no han sonado. Todo está en silencio.
Me arreglo el cabello frente al espejo, lavo los dientes con movimientos automáticos, y me aplico mi colonia favorita. La rutina me tranquiliza. Por un momento, casi puedo convencerme de que anoche fue solo un sueño extraño.
Casi.
Tomo el camión que me lleva al trabajo. El trayecto es el mismo de siempre: las mismas calles, los mismos rostros cansados de gente que va a trabajar, el mismo conductor gruñón. Nada ha cambiado en el mundo exterior, pero yo... yo soy completamente diferente.
Llego a las 7:45 AM. Mi jefa, la Dra. Martínez, ya está abriendo el local, con esa expresión de desaprobación que conozco tan bien. Llevo seis meses trabajando aquí y siempre el pleito con ella es mi llegada tarde. Quince minutos, diez minutos, cinco minutos... nunca es suficiente para ella.
—Buenos días —murmuro, pasando junto a ella antes de que pueda empezar con su sermón matutino.
—Temprano, para variar —comenta con sarcasmo, aunque técnicamente llegué a tiempo.
Ignoro el comentario y me dirijo al área de trabajo. Coloco los tubos en los racks pertinentes, pongo material en los estantes, prendo los equipos uno por uno. El zumbido familiar de las máquinas al encenderse me resulta reconfortante. Esto sí lo conozco. Esto sí lo controlo.
Abro la cortina metálica para que entren los pacientes que ya están afuera esperando. Una fila de rostros cansados, algunos con órdenes médicas arrugadas en las manos, otros con niños inquietos aferrados a sus piernas.
La empresa para la que trabajo es un banco de sangre, pero también realiza pruebas de laboratorio básicas: química sanguínea, biometrías hemáticas, exámenes de orina. Es un lugar pequeño pero funcional, siempre ocupado.
Mientras atiendo al primer paciente —un señor mayor que necesita un perfil lipídico—, mi mente no puede evitar vagar hacia el refrigerador al fondo del laboratorio. Ahí, entre las gradillas ordenadas, hay bolsas de sangre O+ que pronto caducarán.
Bolsas que esta noche debo dejar en una hielera negra detrás del basurero.
Para una vampira de 120 años que ahora está conectada a mí por un pacto de sangre.
El señor tose, sacándome de mis pensamientos.
—¿Se encuentra bien, joven? —pregunta, notando mi expresión ausente.
—Sí, disculpe —respondo, forzando una sonrisa profesional—. Solo una mala noche.
Si tan solo supiera, pienso mientras preparo la jeringa.
Termino con el área de tomas y me dirijo al área de procesamiento de muestras. Las manos me tiemblan ligeramente mientras realizo las pruebas de control pertinentes. Nadie lo nota; todos están demasiado ocupados con sus propias tareas.
Llevo las bolsas a su área de fraccionamiento y apoyo en lo que puedo, manteniendo la cabeza baja y el ritmo de trabajo constante. Todo normal. Todo rutinario.
—Oye, tú —me llama la Dra. Martínez desde su oficina—. Desecha las bolsas caducas del refrigerador. Ya deberían estar fuera del inventario.
El corazón me da un vuelco.
—Sí, doctora. Ahora mismo.
Me dirijo al refrigerador de almacenamiento con pasos medidos, tratando de parecer casual. Abro la puerta y el aire frío me golpea el rostro. Reviso metódicamente las etiquetas, las fechas de vencimiento, los tipos de sangre.
Hay seis bolsas por caducar.
Cuatro de ellas son O+, las otras son de otros grupos sanguineos
Perfecto pienso.
Con movimientos precisos, las descargo en el diario del inventario, anotando fecha, hora y tipo de sangre. Mi caligrafía es firme, profesional. Nadie sospecharía nada al revisar estos registros.
Guardo cuatro bolsas discretamente bajo mi bata de laboratorio. El plástico frío se siente extraño contra mi abdomen. Coloco solo dos en el contenedor rojo de desechos biológicos para que, si alguien revisa, note que hay bolsas desechadas. Los números cuadrarán... más o menos.
Espero a que la Dra. Martínez se meta en su oficina para una llamada telefónica. Este es mi momento.
—Voy a sacar la basura —anuncio a nadie en particular.
Salgo al patio exterior con una bolsa de desechos regulares en una mano, tratando de parecer relajado. El sol de media mañana me ciega momentáneamente. Miro alrededor: el patio está vacío, solo el zumbido distante del tráfico y el canto de algún pájaro en los cables.
Ahí está. Detrás del contenedor de basura verde, exactamente como Luz dijo, hay una hielera negra con el logotipo descolorido de una marca de cervezas.
Me acerco con naturalidad, como si simplemente estuviera tirando la basura. Con movimientos rápidos, abro la hielera. Dentro hay paquetes de gel refrigerante, todavía congelados, formando un lecho perfecto.
Saco las cuatro bolsas de sangre de debajo de mi bata. El plástico transparente revela el líquido carmesí en su interior, tan vital, tan prohibido. Las acomodo cuidadosamente sobre el gel, asegurándome de que estén bien distribuidas.
#2924 en Fantasía
#1148 en Personajes sobrenaturales
#7431 en Novela romántica
#1732 en Chick lit
Editado: 25.11.2025