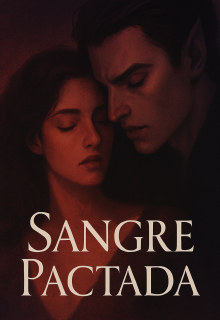Sangre Pactada
CAPITULO XIII: LA CONFRONTACION
La montaña se había convertido en un campo de batalla que nadie esperaba.
Grigoriy Domenic llegó primero, como era su naturaleza. Con él, los doce miembros del clan Grigoriev, cada uno radiante de poder vampírico ancestral. Detrás de ellos, el cielo nocturno se llenó de siluetas: Ekaterina Konstantin y sus guardianes del Consejo descendían como aves de presa. Brennan O'Sullivan y su clan irlandés emergían de las sombras como un ejército de espíritus. Dimitri Volkov y sus antiguos vampiros de los Cárpatos rodeaban el perímetro, bloqueando toda salida.
Decenas de clanes. Cientos de vampiros. Todos convergiendo en el monasterio abandonado donde Luz y Elías se mantenían de pie en la azotea, rodeados de luz pura.
Luz había completado su transformación.
Ya no era una vampira. No era completamente humana. Era lo que debería haber sido desde el principio: un Custodio. Su cuerpo brillaba con una luminiscencia dorada que quemaba los ojos de los vampiros que osaban mirarla directamente. Sus alas —sí, alas— se extendían desde su espalda, translúcidas como vidrio antiguo, teñidas de rojo dorado. De ellas goteaba luz, no sangre, sino algo más puro. Poder cristalizado.
Elías permanecía a su lado, transformado, pero de manera diferente. Su piel resplandecía con una luminosidad plateada, casi lunar. No era un vampiro. Tampoco era completamente humano. Era el puente. El casi como nosotros. El enlace viviente entre dos mundos.
—¡LUZ! —rugió Grigoriy, su voz atravesando la noche como un trueno—. ¡Regresa lo que es mío!
Ascendió por los muros del monasterio con poder vampírico, su forma casi etérea en su velocidad. Cuando llegó a la azotea, sus ojos no reflejaban compasión. Reflejaban ambición pura.
—Tu poder —continuó, extendiéndole la mano—. Es único. Es antiguo. Es lo que necesitamos todos. Comparte eso conmigo, hija mía. Comparte eso con tu creador.
Luz no se movió. Su rostro era impasible, pero sus ojos reflejaban siglos de dolor.
—Sé lo que quieres, padre —dijo, y su voz era la voz de múltiples épocas—. He visto en tus sueños. He sentido tu hambre. Quieres el poder que yo tengo para romper el Pacto. Quieres saciar esa hambre ancestral que lleva trescientos años devorándote desde adentro.
Grigoriy se acercó más, y su sonrisa fue la de un depredador a punto de devorar.
—¿Y no tienes razón en eso? —preguntó con calma mortal—. El Pacto es una cadena. Los Custodios fueron creados como jaulas para nuestro poder. Pero tú... tú eres algo diferente. Tú eres la llave que puede abrir todas las puertas.
Detrás de él, el clan Grigoriev formaba un semicírculo. Nikolai y Dmitri flanqueaban a su líder. Katerina, Alexei, Yuri, Irina, Sergei, Natasha, Olga, y Boris esperaban. Todos con hambre en los ojos.
Y más allá, rodeando completamente el monasterio como un enjambre de cuervos: cientos de vampiros de otros clanes. Todos querían lo mismo. Todos deseaban el poder que Luz poseía.
Ekaterina Konstantin apareció en la azotea con movimiento que rasgó el aire. Su poder era tan antiguo que el tiempo parecía inclinarse a su alrededor.
—Luz Grigorievna —dijo la matriarca del Consejo, su voz como hielo ancestral—. Tu poder es una violación del Pacto. Un desequilibrio que no puede permitirse. Debes ser sellada o destruida y tu Griegoriev lo sabias y lo tenías oculto y ahora veo las razones, querias obtener este poder para ti.
Brennan O'Sullivan aterrizó al lado de Ekaterina, su acento irlandés espeso con intención.
—Oh, jajajaja —sugirió con una risa peligrosa— podrías compartir ese poder con aquellos de nosotros lo suficientemente valientes como para tomarlo.
Un silencio mortal cayó sobre el monasterio.
Luz miró a Elías. Sus manos se encontraron. Y en ese contacto, algo cambió en el universo.
—Hace mil años —comenzó Luz, su voz resonando a través de la noche como campanas de catedral—, un Custodio y su compañero humano hicieron un pacto. No era un pacto de sangre. Era un pacto de amor. Decidieron que la única manera de traer equilibrio era permitir que el corazón vampírico recordara su humanidad.
Grigoriy avanzó hacia ella.
—No me importa tu historia, pequeña. Dame tu poder.
Extendió su mano hacia ella, y su toque fue el contacto de muerte antigua.
Pero cuando sus dedos tocaron los de Luz, algo sucedió que nadie había previsto.
La energía de Luz no fue absorbida. No fue robada. Se expandió.
El grito de Grigoriy fue el sonido del universo rompiéndose.
Luz y Elías, sus manos aún entrelazadas, se movieron al unísono. No fue un acto de agresión. Fue un acto de compasión. Un acto de amor que quemaba como mil soles.
La energía luminosa que irradió de ambos fue algo que los antiguos textos llamaban la Llama de Redención. No era fuego ordinario. Era luz pura, amor cristalizado, el peso de mil años de sacrificio y esperanza.
Grigoriy gritó mientras la luz lo penetraba. No le quemaba la piel. Quemaba mucho más profundo. Quemaba la oscuridad que había llevado dentro de sí durante trescientos años. Quemaba cada sed de sangre saciada. Cada crimen. Cada momento en que había elegido el poder sobre la compasión.
—¿Qué... qué me haces? —gimió, cayendo de rodillas.
Pero Luz no estaba haciendo nada, estaba amando. Y ese amor era más poderoso que todo el poder vampírico que había existido jamás.
La luz atravesó el monasterio como una onda expansiva. Alcanzó a Nikolai, quien se cubrió los ojos pero sintió cómo la oscuridad en su alma militar, esa parte que había aceptado la muerte sin cuestionarla, se disolvía. Durante un momento, recordó por qué había elegido vivir.
Alcanzó a Dmitri, quien cayó de rodillas pero no de dolor. De algo parecido a la comprensión. Durante un momento, recordó por qué el arte y la belleza importaban: porque eran intentos de tocar algo más puro que el poder.
Alcanzó a Katerina, cuyos ojos fríos se llenaron de lágrimas por primera vez en sesenta años. El dinero, el poder, la seguridad que había acumulado: en ese momento, todo parecía tan vacío comparado con lo que estaba presenciando.
#2924 en Fantasía
#1148 en Personajes sobrenaturales
#7431 en Novela romántica
#1732 en Chick lit
Editado: 25.11.2025