Santa Ritas
5. Monstruo
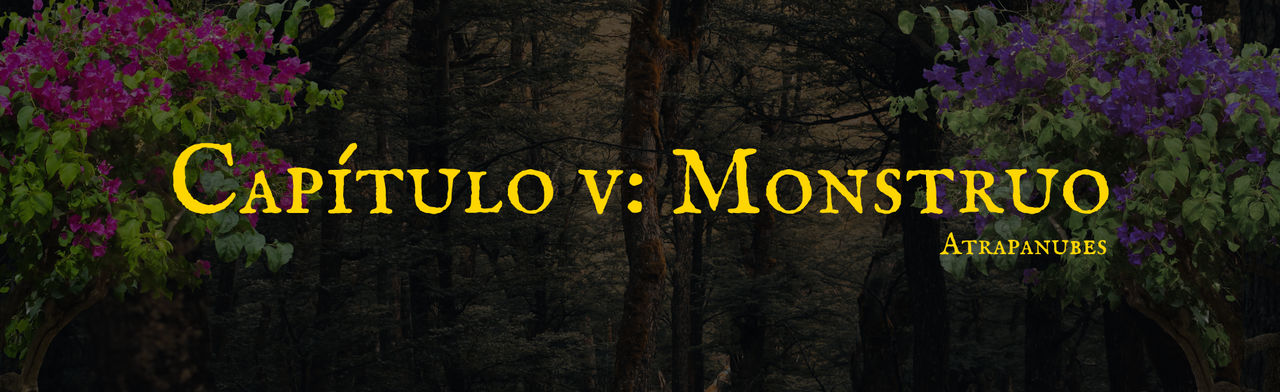
Aquella mujer de madera es tan real como el jardín de las Almas Perdidas. Su existencia no tiene explicación, al menos para Antonio, pero allí está, observándolo con las cuencas vacías. Ninguno se mueve.
Los rasgos femeninos se pierden un poco por la corteza, sin embargo, el joven es capaz de distinguir el rostro, las cejas y la nariz. Tiene dos trozos que sobresalen de los lados para formar sus orejas, aunque no está seguro si realmente son funcionales.
La curiosidad produce un chispazo de electricidad que lo anima a sentarse sobre las pantorrillas. «Es un sueño, tiene que serlo», desea con fuerza. Quiere tocarla, descubrir qué es. Sus pensamientos contradictorios no le permiten decidir qué hacer a continuación, por lo que mantiene los brazos en el aire, a medio camino entre ellos dos.
—¿Puedo?
Cuando cree que solo se trata de su imaginación y en realidad es una nueva estatua del lugar, la grieta vuelve a abrirse.
—Sí, claro. No tienes que pedir permiso. —El tono dulce le resulta familiar. Tiene la certeza de haberla oído en otro sitio más de una vez.
Coloca la palma de una mano sobre su mejilla, raspándose un poco en el proceso. Ella se preocupa al ver la mueca.
—Disculpa, mi piel te hace daño.
Él detiene su intento de distanciamiento al tomarla por la cintura, por lo que acaban envueltos en una posición incómoda que, pocos segundos después, deshacen. Se sientan uno al lado de otro, hombro con hombro, aunque ninguno parece notarlo. O, en realidad, no les importa.
Antonio extiende la mano hacia ella y sonríe al señalarle que la herida solo se trata de un pequeño rasguño superficial. Ella, como respuesta, la cubre con sus largas ramas sin pulir. «Dedos. Son dedos», comprende él.
—¿Qué eres? —susurra.
—No lo sé.
—¿Tienes nombre?
—Si tú no me has dado uno, no.
—¿Por qué debería darte uno? —pregunta con tono brusco. Ella lo suelta, acción que lo llena de culpa—. Lo siento. ¿Por qué no eliges uno tú?
—No puedo. Yo… no sé cuál me gustaría o cuál sería adecuado para mí.
La manera en que se peina el cabello provoca que caigan más pétalos morados, esta vez sobre sus muslos. Antonio nota este detalle y se percata, además, de que la silueta de la joven no incluye elementos de ropa tallados, tales como bordes, escotes, arrugas o bolsillos; por lo tanto, está desnuda. Sin embargo, en su abdomen no hay ombligo y en su pecho no hay marcas de pezones.
Las mejillas del muchacho arden cuales bosques incendiados. «Estoy casado, ¡por el amor a Perséfone!», se regaña.
Obligándose a no profundizar en pensamientos indecentes, toma una de las flores caídas y la observa, fascinado por la pigmentación de las brácteas. Jamás había visto bugambilias moradas. Y menos, por supuesto, había hecho crecer una. Ni que tuviera vida propia. ¿Cómo es posible que algo así sucediera? Por primera vez en mucho tiempo se siente extraño en su propio cuerpo, no como cuando cree que la vida se le escapa por los labios sino como si dudara de conocerse profundamente, a pesar de convivir consigo mismo desde que tiene memoria.
Boca abajo, hace girar la flor entre sus dedos índice y pulgar. Le recuerda a una pequeña bailarina danzando al compás de guitarras, baterías y saxofones que llenan de música y alegría la plaza central de algún pueblo escondido en el mundo. Un pueblo en donde celebran la llegada de la primavera cuando florecen millones de brotes que decoran las columnas, las paredes, los balcones y hasta el arco de bienvenida.
Suspira. En ningún rincón del planeta podría existir sitio tan perfecto como aquel.
Coloca la bugambilia tras su oreja. De pronto, recuerda que no está solo en el Jardín.
—¿En qué pensabas? —pregunta la joven de madera. El tono dulce lo envuelve en esa calidez familiar de nuevo—. ¿Es algo malo?
—No, no es malo. Al contrario. —Entonces, recoge unas cuantas flores para hacerlas caer en su regazo. De ese modo, no tiene por qué hacer contacto visual—. Pensaba en un lugar bonito.
—¿Más bonito que este? —suena casi como un reproche.
—No, pero sí uno más libre. Uno en el que no tuviera que esconderme. Quisiera que Rita pudiera ver mis bugambilias y…
—¿Rita?, ¿qué es una rita?
—No qué sino quién —la corrige—. Rita es mi esposa y es la mujer de mi vida. Si la conocieras, estoy seguro que entenderías lo maravillosa que es. Aunque… No importa.
—¿Aunque qué?
—Nada, déjalo así.
—¿Por qué?
La insistencia de la joven continúa hasta que Antonio pierde la paciencia:
—¡Te he dicho que lo dejes, abominación! —grita con la fuerza de un huracán que azota los árboles más duros.
Aplasta las flores atrapadas en sus manos, que caen hechas añicos al aflojarlas. La joven, horrorizada, chilla. Y aunque no caen lágrimas desde los huecos que fingen ser sus ojos, esconde el rostro con su cabello y se aleja de él a tropezones.
—Yo no quería…
—¡Aléjate de mí! ¡Ese nombre no es lindo! —solloza, dolorida.
Esas palabras acaban por destruir a Antonio, quien, en vez de ir tras ella, golpea su regazo varias veces y el llanto brota de él como una lluvia torrencial.
Tal vez aquellos niños tuvieron razón todo este tiempo: es un monstruo, no por ser un hijo de Perséfone. ¿Qué tan diferente es él de aquellos que lo lastimaron en su niñez?

