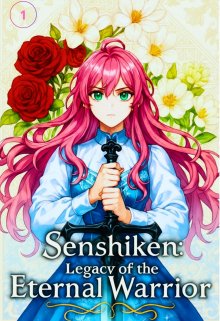Senshiken: El Legado del Guerrero Eterno
Capítulo III: EL PESO DEL LEGADO EN EL AMANECER
El Refugio del Amanecer no era un lugar de paso, sino un santuario de silencio. Sus pasillos de piedra pálida y madera oscura absorbía todo sonido, como si las paredes supieran que algunos dolores necesitan calma para no estallar. Cada paso que dábamos resuena con una crudeza obscena, un recordatorio de que éramos intrusos trayendo ceniza y muerte a un lugar destinado a la paz.
Una sanadora de túnica plateada nos guió a unas habitaciones alrededor de un patio interior. Al ver a los otros sanadores llevando a mi madre a la estancia más grande, me congelé.
—Zayren —susurró Lyanna, tocando mi brazo.
La vi desaparecer tras la puerta, pálida e inmóvil. Los sanadores se movían con una eficiencia silenciosa que parecía un rito fúnebre.
Kairen se desplomó contra el marco de la puerta, con la mirada clavada en el suelo. Sus puños estaban tan apretados que temblaban.
—¿Crees que...? —empezó, pero la voz se le quebró. No terminó la pregunta.
Lyanna se sentó, juntando sus manos en el regazo con fuerza desesperada. Sus labios se movían en una plegaria silenciosa.
Yo no podía apartar los ojos de esa puerta cerrada. Detrás de ella no solo estaba mi madre. Estaba el último fragmento de mi mundo, a punto de ser arrasado por la verdad.
De pronto, los murmullos cesaron.
El silencio fue más aterrador que cualquier grito.
La puerta se abrió y apareció una sanadora, su rostro surcado por las arrugas de incontables batallas contra la muerte.
—Lara ha despertado —anunció.
Su voz era serena, pero no pudo ocultar una sombra de pesar.
—El cuerpo responde, pero la mente... a veces se protege de lo que no puede soportar.
—Pregunta por ti, Zayren. Solo por ti.
Un frío glacial me recorrió la espalda. Kairen me miró, y en sus ojos vi reflejado el mismo dolor desgarrador.
Lyanna se acercó.
—¿Quieres que entremos contigo? —preguntó, su voz un frágil hilo de aire.
Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. Este calvario me pertenecía solo a mí.
Al cruzar el umbral, el aire cambió. Una luz dorada y tenue caía desde una claraboya, bañando el lecho donde yacía mi madre. Parecía tan pequeña entre las almohadas que las mantas casi la envolvían por completo.
Pero al verme, una chispa se encendió en sus ojos apagados. Una sonrisa débil, increíblemente serena, surcó sus labios agrietados.
—Zayren... —susurró.
Su voz sonaba normal, como si los últimos días de pesadilla nunca hubieran existido.
—¿Dónde está tu padre? Seguro que se le hizo tarde en la fragua otra vez.
—Dile que la cena se enfría.
El mundo se desmoronó. No con estruendo, sino con el suve crujido de lo cotidiano convertido en recuerdo.
Me acerqué y me arrodillé, tomando su mano entre las mías. Estaba fría, terriblemente fría. Los huesos de sus dedos se marcaban bajo la piel, fina y translúcida.
—Sí, madre —logré decir, forzando una sonrisa que me cortaba por dentro—. Ahora mismo... está muy ocupado. Con un encargo importante.
Ella asintió y se durmió en segundos. Me quedé allí, con su mano en la mía, consumido por una desesperación silenciosa. Pero su sueño fue breve. Sus párpados se agitaron y volvió a abrir los ojos con la misma lucidez fantasmal.
—Zayren —murmuró—. ¿Le dijiste? ¿Que la cena está lista? Siempre se le olvida...
—Sí, madre. Se lo dije —mentí, y la mentira sabía a hollín y ceniza—. Dijo que en un momento venía.
Ella sonrió. La sonrisa de antes, la de cuando esperábamos a que papá llegara con el olor a carbón y hierro pegado a la ropa.
—Qué hombre tan terco. ¿Recuerdas cuando se quedó hasta medianoche forjando la espada para Jorn?
—Llegó a la mesa muerto de hambre y se comió hasta las migas de pan duro.
Un nudo se cerró en mi garganta. Lo recordaba. Él me había llevado a hombros hasta la cocina, compartiendo ese pan duro como un festín.
—Sí, lo recuerdo —musité, desviando la mirada hacia la ventana.
El sol teñía el cielo de naranja. Pronto anochecerá. Otra cena que esperaría en vano.
—Cuando venga, tenemos que hablar del mercado. Necesita tela nueva para su delantal.
—El que tiene está más remendado que un mapa.
—Sí, madre.
—Y tú, hijo —añadió, su mirada nublada posándose en mí—. Estás tan callado. ¿Todo bien?
—¿Has estado practicando con la espada de madera?
—Tu padre dice que algún día serás mejor que él.
La estocada final. Cerré los ojos. ¿Cómo decirle que esa espada de madera era carbón? ¿Que el hombre que creía que yo superaría yacía en una tumba improvisada?
—Sí —susurré, traicionando su memoria con cada palabra—. He practicado.
—Papá... está muy orgulloso.
—Claro que lo está —asintió ella, con una fe que me desgarraba—. Eres su hijo. Su mayor legado.
—Sí, he practicado —susurré, traicionando su memoria con cada palabra—. Papá... está muy orgulloso.
—Claro que lo está —asintió ella, con una fe inquebrantable que me desgarraba—. Eres su hijo. Su mayor legado.
Se quedó en silencio un momento, observando el techo. Luego, su voz se tornó más somnolienta.
—Despiértame cuando llegue, ¿vale? No quiero que se enfríe el estofado...
—Descuida, madre. Descansa ahora.
Sus párpados se cerraron de nuevo, y su respiración se hizo más profunda. Esta vez, el sueño pareció más pesado, más real. Me soltó la mano y la dejé reposar.
La puerta se cerró con un click. Sonó como el portazo de una celda. Me apoyé contra la madera fría, las piernas convertidas en gelatina. El mundo seguía girando.
#1251 en Fantasía
#1827 en Otros
#295 en Acción
fantasia aventura accion, espadas y guerreros, villanos heroes venganza tragedia drama
Editado: 06.10.2025