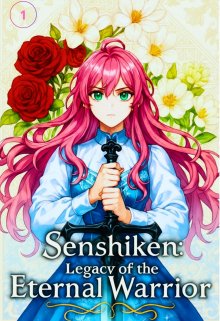Senshiken: El Legado del Guerrero Eterno
EPÍLOGO
El tiempo en Lyoren no pasó en días, se midió en cicatrices, en lágrimas secas y en juramentos susurrados entre dientes cuando la noche nos envolvía.
Kairen no solo aprendió a pelear, aprendió a sangrar en silencio. Recuerdo la primera vez que un instructor le quebró la nariz con la empuñadura de una espada de entrenamiento. En lugar de rugir, escupió sangre y se levantó con los ojos inyectados de una furia tan fría que hasta el veterano soldado retrocedió. Esa fue la clave, ya no era un toro embravecido, sino un lobo acechando.
A los quince años, sus hombros habían ensanchado hasta casi no caber en las puertas, y cuando blandía una espada, el aire silbaba como una advertencia mortal. Pero lo más aterrador no era su fuerza, era el silencio con el que ahora se movía. Ya no gritaba su dolor, lo enterraba en cada músculo, alimentando algo mucho más peligroso que la rabia, la paciencia del depredador.
Lyanna se volvió una sombra en la biblioteca real, pero también un fuego en la sala de estrategia. Descubrí que por las noches, a escondidas, trazaba mapas de Eryndal con tinta roja marcando los movimientos de tropas de Valtherion que conseguía de informes filtrados.
Una vez, me encontré con ella temblando frente a un pergamino que detallaba la masacre de una aldea fronteriza. No lloraba, sus dedos, manchados de tinta, trazaban círculos alrededor de los puntos débiles de las formaciones enemigas. "No solo lloraremos, Zayren", me dijo sin levantar la vista. "Los haremos pagar con su propia moneda". Ahora, a sus quince años, su mirada verde calculaba distancias y oportunidades como si la vida fuera un tablero de ajedrez manchado de sangre.
Yo me volví un esclavo del amanecer. Cada madrugada, cuando Lyoren aún dormía, ya estaba en el patio con la espada de madera que mi padre me dio. No practicaba posturas, practicaba supervivencia. Cerraba los ojos e imaginaba a Torak, el Divino del Rayo, atacándome. Una y otra vez, hasta que mis manos sangraban y mi respiración era un fuelle ardiente.
Pero el verdadero infierno eran las tardes con mi madre. Su sonrisa fantasmal, su pregunta eterna de "¿Y tu padre, dónde está?", me desgarraba por dentro. Esa sonrisa era mi combustible. Cada vez que quería rendirme, recordaba su rostro esperando a alguien que nunca volvería, y empuñaba la espada con más fuerza. Me volví flaco, más duro, con ojos que habían dejado de soñar con leyendas para obsesionarse con una sola cosa, volverse lo suficientemente fuerte como para que nadie más tuviera que esperar en vano.
El mayor dolor llegó en el segundo año. Una tarde de lluvia, entré en su habitación y la encontré sentada frente a la ventana, mirando las gotas resbalar por el cristal. Por primera vez en meses, sus ojos estaban completamente lúcidos. Me tomó de la mano y susurró: "Hijo... él no va a volver, ¿verdad?". Esas cinco palabras me atravesaron como una espada. Abrazó mi brazo y lloró con un dolor tan puro que el mundo se detuvo. Esa noche, por primera vez desde la masacre, ambos lloramos juntos. Ya no era la mujer atrapada en un sueño, era mi madre, despierta en una pesadilla.
A la mañana siguiente, la fiebre se la llevó. Los sanadores dijeron que a veces el corazón no puede soportar el peso de la verdad. La enterré junto a la tumba vacía de mi padre, en la colina que mira hacia las montañas de nuestra aldea natal. Esa fue la cicatriz final que selló mi determinación. Ya no tenía a quién proteger en Lyoren. Solo me quedaba una promesa que cumplir.
Liorand entendió el cambio en mí. Ya no era un niño con sed de venganza, era un guerrero con un propósito. "Un hombre que ha perdido todo ya no le teme a nada", me dijo el día que cumplí quince años. "Eso te hace más peligroso que un ejército".
Tres inviernos pasaron. Las cicatrices en mis manos ya no dolían, eran parte de mí. El dolor ya no era un enemigo, era un viejo compañero.
La mañana de nuestro decimoquinto cumpleaños, un guardia nos entregó tres sobres negros con el sello del Lirio Plateado. No hacía falta abrirlos. Lo sabíamos.
Antes de partir hacia Varyndor, me detuve un momento frente a las dos lápidas en la colina. No llevaba flores; llevaba mi espada de madera. "No me esperen", les dije. "Voy a traer de vuelta nuestro honor".
Al atardecer, en el muelle, Kairen, Lyanna y yo intercambiamos miradas. No hubo palabras. Subimos al barco que nos llevaría a Varyndor mientras el viento helado nos azotaba el rostro.
El destino de los reinos ya se movía como piezas en un tablero de ambición y guerra.
Y nosotros, sin saberlo, seríamos la jugada más peligrosa.
#1251 en Fantasía
#1827 en Otros
#295 en Acción
fantasia aventura accion, espadas y guerreros, villanos heroes venganza tragedia drama
Editado: 06.10.2025