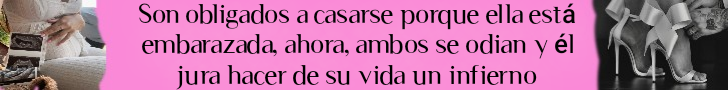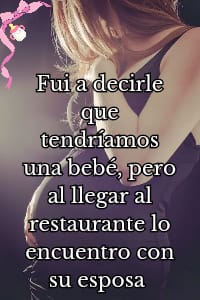Sensible
Capítulo 2
La ciudad se cierne sobre Soila como una entidad insaciable, una criatura de concreto y ruido que devora cada minuto de su existencia. Su hogar, un departamento homeoffice de un solo ambiente, se convierte en un refugio y una prisión, un lugar donde el eco de su soledad resuena en las paredes desnudas y el mobiliario escaso. La luz de una lámpara de escritorio proyecta sombras alargadas que parecen susurrar secretos inalcanzables. Soila se sienta en la única silla de la habitación, contemplando el vacío que la rodea, sintiendo el peso de la noche que se despliega fuera de su ventana.
El reloj marca las horas con un tic-tac insistente, cada segundo un recordatorio del tiempo que se escapa, del sueño que se desvanece en la rutina diaria. Soila mira las páginas en blanco de un cuaderno que nunca ha tenido el valor de llenar. Sus pensamientos, cargados de poesía y melancolía, quedan atrapados en el laberinto de su mente, sin encontrar una salida. En sus suspiros se esconden los versos no escritos, las palabras que laten con desesperación en su pecho.
La noche se cierne sobre ella con una pesadez abrumadora. La oscuridad envuelve el departamento y en su quietud, Soila encuentra un reflejo de su propio estado interior. En sus pensamientos, los días se mezclan con las noches, y las horas de trabajo en el supermercado se entrelazan con los momentos de soledad en su pequeño refugio. Cada paso en los pasillos del supermercado, cada pitido de productos escaneados, es una pincelada más en el lienzo de su monotonía.
Sus padres viven en una región distante, un lugar que para Soila existe solo en recuerdos y llamadas telefónicas esporádicas. No les comunica sus dramas, sus miedos ni su tristeza. Prefiere mantener la fachada de fortaleza, de una vida llevada con dignidad a pesar de las dificultades. No quiere preocupar a su madre, quien siempre ha sido una figura de resiliencia y sacrificio. La distancia entre ellas es más que geográfica; es un abismo de silencios y palabras no dichas, de sentimientos reprimidos y lágrimas contenidas.
Soila considera que no tiene amigos. Su timidez y su naturaleza introspectiva la mantienen aislada, incapaz de conectar verdaderamente con los demás. Sin embargo, hay personas que la ven con afecto, que la consideran una amiga. Ella, en su pesimismo, no logra ver más allá de sus propias barreras. En su mente, el aislamiento es su única compañía, y las paredes de su departamento son testigos silenciosos de sus noches de insomnio y pensamientos errantes.
En su soledad, Soila se aferra a la poesía que nunca escribe. Las palabras se forman en su mente, un torrente de emociones y visiones que se desbordan en su interior. Piensa en poemas sobre la tristeza, sobre el dolor de la existencia cotidiana, sobre la belleza efímera de los pequeños momentos. En sus pensamientos, los versos fluyen con una fluidez melancólica, una danza de palabras que nunca se plasman en papel.
La melancolía se convierte en su compañera constante. En las noches más oscuras, Soila se siente como una sombra de sí misma, una figura etérea perdida en un mar de pensamientos y emociones. La poesía, aunque no escrita, es su ancla, su única forma de mantener cierta cordura en un mundo que le parece ajeno y hostil. Cada pensamiento poético es un intento de darle sentido a su existencia, de encontrar una belleza trágica en la rutina y el dolor.
El sonido del tráfico nocturno llega débilmente a través de las ventanas cerradas, un murmullo lejano que se mezcla con sus pensamientos. Soila se sienta en la cama, abrazando sus rodillas, y cierra los ojos. En la oscuridad de sus párpados cerrados, las palabras toman forma, los versos se despliegan en un paisaje mental de tristeza y belleza. Ve imágenes de su vida, de los rostros de los clientes en el supermercado, de las luces fluorescentes que iluminan su jornada laboral.
"Las luces blancas me ciegan", piensa, y en ese pensamiento hay un poema. "Las luces blancas que no permiten ver más allá de la rutina, que borran los colores del sueño." Cada pensamiento es una semilla de poesía, una chispa de creatividad que lucha por sobrevivir en el desierto de su realidad. Pero las palabras no encuentran salida, quedan atrapadas en la prisión de su mente, condenadas a existir solo en sus suspiros y en sus silencios.
La noche avanza y el departamento se sumerge en una quietud abrumadora. Soila siente el peso de la soledad como una manta pesada, envolviéndola en un abrazo gélido. Las horas pasan lentamente y el cansancio se mezcla con la melancolía. "No tengo amigos", se dice, "solo sombras que me acompañan en la penumbra". Pero incluso en esa afirmación, hay una verdad más profunda, un reconocimiento de su propia vulnerabilidad y su anhelo de conexión.
Soila se levanta de la cama y se acerca a la ventana. Mira las luces de la ciudad, parpadeantes en la distancia, cada una una historia, una vida que se desarrolla en paralelo a la suya. Piensa en las personas que han pasado por su caja, en sus breves interacciones, en los fragmentos de sus vidas que ha presenciado. Cada rostro es un verso en su mente, cada historia una línea en el poema de su existencia.
La ciudad parece respirar con un ritmo propio, un pulso constante que resuena en sus pensamientos. "Soy parte de este latido", piensa Soila, "un eco en el vasto poema de la vida". Y en esa reflexión, encuentra un consuelo efímero, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. La poesía, aunque no escrita, vive en su interior, un faro que ilumina su camino en el mar de la melancolía.
El amanecer se insinúa en el horizonte y las primeras luces del día empiezan a filtrarse por la ventana. Soila se sienta de nuevo en la silla, sintiendo la transición entre la noche y el día como un cambio en su propio estado de ánimo. La melancolía se desvanece ligeramente, reemplazada por una determinación silenciosa. "Hoy es otro día", se dice, "otra oportunidad para encontrar belleza en la rutina, para escribir poemas en mis pensamientos".