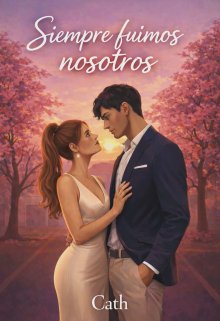Siempre fuimos nosotros
Capítulo 1
Emily
El día que entendí que nada vuelve a ser igual fue un martes cualquiera, con el uniforme perfectamente planchado y el cabello recogido como si mi vida también pudiera ordenarse así.
En el espejo del baño vi lo de siempre: piel clara, algunas pecas que solo aparecen cuando el sol insiste, ojos color miel que mi madre dice que heredé de ella —como si eso fuera un premio— y una sonrisa ensayada que aprendí a usar para que nadie haga preguntas. El uniforme del colegio me quedaba como una promesa peligrosa: elegante, un poco atrevido, lo justo para que todos miren y nadie vea demasiado.
Bajé las escaleras con el sonido de una casa que finge normalidad.
—¿Dormiste bien? —preguntó mi papá desde la cocina, levantando la vista del café.
Él siempre lo hacía así. Como si fuéramos cómplices. Como si yo no hubiera pasado la noche escuchando cómo mi madre cerraba puertas demasiado fuerte.
—Sí —mentí, y me acerqué a darle un beso en la mejilla.
Papá sonrió. Esa sonrisa suave que me salvó la infancia entera. Si no fuera por él, tal vez ya me habría roto.
Salí de casa antes de que mi madre pudiera decir algo que sonara a reproche disfrazado de consejo.
Ethan ya estaba esperándome afuera.
Siempre estaba.
Apoyado en su coche, uniforme impecable, camisa clara arremangada con descuido calculado, expresión tranquila. Piel bronceada, cabello negro perfectamente imperfecto y esos ojos azules que nunca parecían del todo aquí, como si parte de él siguiera perteneciendo a otro lugar… o a otro tiempo.
—Llegas tarde —dijo, mirándome la muñeca como si llevara reloj.
—Llegué a tiempo para ti —respondí.
Sonrió apenas. Ethan no regalaba sonrisas completas. Yo era una excepción que nunca cuestionó.
Subí al auto y el silencio se acomodó entre nosotros con naturalidad. No el incómodo. El nuestro. Ese que solo existe cuando dos personas no necesitan llenar espacios.
—¿Otra vez problemas? —preguntó, sin mirarme.
Asentí.
No necesitaba decir nombres.
Mi madre.
Su padre.
El desastre que nadie quiso limpiar.
—Podemos irnos hoy —dijo—. A una fiesta. Donde sea.
Lo miré.
Ahí estaba de nuevo: mi refugio.
—Claro —respondí—. Como siempre.
El colegio fue lo de siempre: miradas, risas, aplausos en los entrenamientos de animadoras, comentarios que resbalaban sobre mí como si yo fuera invencible. Nadie notó que, cada vez que algo me dolía, buscaba a Ethan con los ojos.
Ni que él siempre estaba ahí.
En el descanso, me senté a su lado bajo el árbol de siempre. Compartimos audífonos, como cuando éramos niños, cuando el mundo no pesaba tanto y nuestros padres aún fingían ser felices.
Y sin querer, el recuerdo me golpeó.
Tenía catorce años.
Estábamos corriendo.
Huyendo sin saber exactamente de qué.
El campo parecía infinito, el cielo enorme, y yo temblaba más por miedo que por frío. Ethan me había abrazado como si pudiera protegerme de todo lo que venía después. Me sostuvo la cara, me miró como nadie lo había hecho jamás.
Pensé que iba a besarme.
No pasó.
Nunca pasó.
—Em —dijo ahora, sacándome del recuerdo—. ¿Estás conmigo?
Parpadeé y sonreí.
—Siempre.
Él me miró unos segundos más de lo normal. Como si quisiera decir algo. Como si se arrepintiera.
No lo hizo.
No sabía que ese silencio iba a ser el primero de muchos.
Ni que cinco horas de distancia empezarían ahí, sin que ninguno lo notara.
Pero si algo he aprendido, es esto:
Las historias importantes no empiezan con besos.
Empiezan con alguien que se queda cuando todo lo demás se rompe.
Y Ethan siempre se quedó.
#366 en Joven Adulto
#5281 en Novela romántica
amor desilusion encuentros inesperados, amor ciego, amor decisiones dolorosas
Editado: 18.02.2026