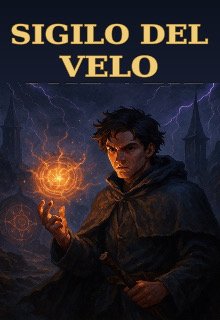Sigilo del Velo
Capítulo 2 – Sangre en el Barro
La plaza del pueblo ya no era una plaza. Era un cementerio tallado en tiempo real.
Cuerpos retorcidos cubrían los adoquines rajados. El fuego rugía, el humo ascendía, y cada grito sonaba como si arrancaran el alma a tirones. El hedor de hierro y ceniza se me enroscaba en la garganta hasta que respirar se sentía como tragar cuchillos.
De alguna manera había sobrevivido a la primera oleada. Pero los saqueadores nunca llegan en "solo una oleada". Seguían entrando sin parar, siluetas negras contra el resplandor de las llamas, hachas brillando rojas de fuego y sangre.
Un joven campesino pasó tambaleándose a mi lado, aferrando un tridente como si fuera la espada sagrada. Los ojos desorbitados, la cara pálida. No debía tener más de dieciséis años.
—¡Quédate detrás de mí! —grité, aunque mi espada torcida no inspiraba precisamente confianza.
El chico asintió, temblando, y acto seguido tropezó con el mismo maldito cubo con el que yo me había caído minutos antes.
—Maldición familiar... —murmuré, levantándolo del barro.
Luchamos codo a codo... bueno, yo luchaba, él chillaba y de vez en cuando lanzaba un pinchazo al aire con el tridente. Pero el valor no es pelear bien. Es quedarse en el sitio aunque estés aterrorizado. Y el chico se quedó. Eso bastaba.
Entonces llegó la flecha.
Silbó entre el humo como un susurro de muerte y se clavó en su pecho. El muchacho jadeó, soltó el tridente, y me miró como si yo hubiera podido hacer algo.
Lo atrapé antes de que cayera del todo. Su sangre empapó mi armadura ya embarrada, caliente y pesada. Por un instante, los ruidos del campo de batalla se apagaron. Solo escuchaba su respiración entrecortada... y el anillo murmurando:
—Otra vez demasiado lento.
—Cállate —escupí, con la garganta ardiendo.
Lo dejé suavemente en el suelo, sus ojos vidriosos, su pecho detenido. Algo dentro de mí se endureció.
El siguiente saqueador que se acercó no recibió sarcasmos. Recibió acero.
Rugí, descargando mi espada torcida con una furia tan brutal que las chispas saltaron como fuegos artificiales. El escudo del saqueador se partió, su hacha se astilló, y cuando cayó al suelo, no volvió a levantarse.
No era un héroe. No era un elegido. Solo estaba furioso.
Y a veces, la furia es todo lo que necesitas.