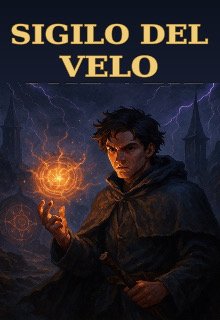Sigilo del Velo
Capítulo 3 – Fuego y Secretos
La batalla se había vuelto caos con forma física. Las espadas repicaban como campanas enloquecidas, las flechas caían como lluvia, y el aire era tan espeso de humo que parecía ahogarse en tierra firme. Los oídos me zumbaban, los pulmones ardían, y aun así blandía mi espada torcida como si la rabia pudiera reemplazar la destreza.
—¡Atrás! ¡Deténganlos! —gritó alguien.
—¿Detenerlos con qué? —respondió otro—. ¿Con coles y plegarias?
Me habría reído... si no estuviera demasiado ocupado intentando no morir.
Entonces lo vi.
Entre la carnicería, los saqueadores no solo robaban o mataban. Estaban buscando. Revolvían casas, volcaban carros, derribaban puertas como cazadores desesperados. Y cada vez que no encontraban lo que querían, su furia se duplicaba.
—¿Qué demonios buscan? —jadeé, desviando un golpe que casi me rebana la oreja.
—No a ti —respondió el anillo, con sequedad—. Relájate.
—Muy reconfortante... —gruñí, antes de clavar mi espada en las tripas de un saqueador.
Uno de los ancianos del pueblo pasó tambaleándose, con el brazo ensangrentado.
—¡Van tras la reliquia! —alcanzó a gritar, antes de desplomarse contra una pared.
Reliquia.
Claro.
Porque una aldea en llamas no es lo bastante dramática sin un objeto antiguo y misterioso que de repente todos codician.
Apenas tuve tiempo de maldecir al destino otra vez cuando una sombra gigantesca se alzó sobre mí. Un campeón saqueador—más grande que los demás, armado con hueso y hierro, y un hacha más alta que yo. Sus ojos ardían rojos a la luz del fuego.
—Elegido... —escupió. Lo dijo en serio. Como si fuera un título, no un insulto.
Intenté levantar mi espada con dignidad, pero mis brazos temblaban y mis rodillas parecían de gelatina.
—Mira... —dije, ganando segundos para respirar—, te equivocas de tipo. Yo no soy elegido. Apenas soy... tolerado.
Él rugió y descargó su hacha. El suelo se resquebrajó donde golpeó. Volaron chispas y barro, y todo mi cuerpo me gritaba que corriera. Pero no lo hice. Porque detrás de mí, los aldeanos seguían huyendo.
Así que me quedé.
Acero contra acero. Mi espada torcida chilló contra su monstruosa hacha. El impacto me sacudió hasta los huesos, me hizo retroceder paso a paso, hasta que mis botas cavaron trincheras en el barro. La visión se me nublaba, el aliento se me desgarraba en el pecho... pero no caí.
Por primera vez en toda la noche, el anillo no me ridiculizó. Susurró, casi reverente:
—Ahora... ahora sí luchas.