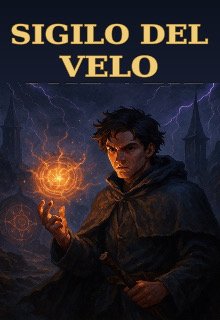Sigilo del Velo
Capítulo 4 – Choque de Hierro y Fuego
El hacha del campeón cayó de nuevo, partiendo el aire con un alarido de hierro. Yo alcé mi espada torcida, y las chispas estallaron como fuegos artificiales. Mis brazos temblaban, los huesos me retumbaban, pero seguí de pie.
—Arma patética —escupió el campeón.
—Díselo a tu dentista cuando te tumbe los dientes —repliqué, aunque mis rodillas ya flaqueaban.
Volvió a atacar—más rápido esta vez, con la furia de una tormenta. El impacto retumbó en mi cuerpo, hundiéndome en el barro. Los oídos me zumbaban, la visión me bailaba entre llamas y sombras. Aun así, me obligué a levantarme, respirando a bocanadas.
—¿Por qué yo? —jadeé.
—Porque llevas la marca —gruñó, con los ojos fijos en el anillo brillante de mi mano.
Y, por supuesto, el anillo eligió ese momento para hablar:
—Por fin alguien me reconoce.
—¡No ayudas! —ladré, agachándome justo a tiempo para evitar un tajo horizontal que me habría separado la cabeza del cuerpo.
A nuestro alrededor, el campo de batalla se ralentizó. Saqueadores y aldeanos por igual se detuvieron a mirar el duelo: mi espada torcida contra su monstruoso hacha, un idiota desesperado contra una pesadilla hecha carne.
Él golpeó. Yo bloqueé. El acero chilló. Las chispas iluminaron el humo. El suelo se resquebrajó bajo nuestras botas, como si la misma tierra se encogiera ante nuestro choque. Cada latido era tiempo robado. Cada respiro sabía a ceniza.
Y entonces, un resbalón. Mi espada se enganchó en el asta de su hacha, lo bastante para torcerle el equilibrio. Rugí, lanzando mi hoja hacia adelante. Rasgó su armadura, mordiéndole profundo en el costado. La sangre salpicó, oscura contra las llamas.
Él se tambaleó, apretándose la herida. Sus ojos rojos ardían aún más, no menos.
—Esto no ha terminado —gruñó. Con un giro brutal, abrió paso entre sus propios hombres y se desvaneció entre el humo.
La batalla se quebró con él. Los saqueadores vacilaron, y luego huyeron hacia la noche, dejando tras de sí casas ardiendo y cuerpos rotos.
Caí de rodillas, con la espada hundida en el barro, el pecho resollando como un fuelle. Las manos me temblaban, todo el cuerpo me dolía, pero seguía vivo. Apenas.
El anillo zumbó suavemente.
—Felicidades. Has sobrevivido a una pelea de jefe que no tenías derecho a ganar.
—¿Pelea de jefe? —gemí—. ¿Qué sigue? ¿Botín?
—¿Quieres que brille un poco más fuerte?
Solté una risa amarga y rota:
—Si puedes brillar lo suficiente para reconstruir mi aldea, adelante.
Pero en el fondo lo sabía. El campeón no había venido por pillaje. Había venido por la reliquia. Y la próxima vez... no huiría.