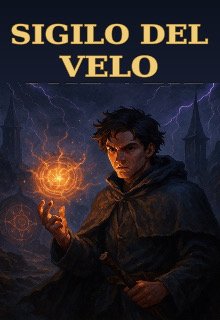Sigilo del Velo
Capítulo 8 – Bordes y Entradas
La mañana llegó con el habitual coro de gallinas y un ganso muy opinado que, de algún modo, había aprendido a sisear en frases completas. Hice el desayuno, lo cual significa que quemé dos huevos y lo llamé “elección creativa”. Lira apareció justo a tiempo para juzgar.
—Estás alimentando otra vez al humo —dijo, abanicando el aire—. Sabor audaz.
—Se llama condimentar. —Le puse un plato delante—. El secreto está en arruinar el primero a propósito para que el segundo tenga de qué sentirse superior.
—Ah. Intimidación culinaria.
Comimos como gente que finge que el día va a ser normal. El anillo en mi muñeca tiró una vez—modo pájaro molesto—y luego se calmó. El cuchillo sin nombre yacía en la mesa, envuelto en tela como un paciente esperando turno.
—No lo mires así —dijo Lira.
—¿Así cómo?
—Como si intentaras adivinarle el nombre. Así empiezan los problemas.
—No lo estaba haciendo —mentí—. Y si lo hiciera, puramente hipotético, definitivamente no sería Bob.
Ella me apuntó con el cuchillo de mantequilla.
—Absolutamente no Bob.
Seguíamos discutiendo sobre Bob cuando alguien llamó a la puerta. Tres golpecitos, pequeños y educados. Abrí y encontré al vendedor narigudo, sonriendo como una cortina que cree en la brisa.
—¿Un paseo? —preguntó—. Los bordes son mejores temprano. Menos testigos, y el mundo aún no ha decidido su humor.
Lira deslizó el cuchillo envuelto en su cesta.
—Justo hablábamos de nombres que no vamos a dar a los objetos.
—Una excelente práctica —dijo él. Detrás, la mujer de las trenzas esperaba inmóvil como un poste de cerca, ojos midiendo el camino como si le pusiera precio.
Tomamos la carretera fuera de la plaza, pasando por el pozo, la herrería y la cabaña de la Vieja Marda, donde el humo subía recto: buena señal o advertencia, según el día. El vendedor marcaba un paso tranquilo.
—Pregunta —dije, porque al parecer me gusta crear puertas—. ¿Qué cuenta como borde?
—Todo lo que no es todo —respondió alegre—. Campo al bosque. Sendero a la zanja. Luz a la sombra. Nombres a la cosa que los rehúsa.
—Ese último sonó personal —dijo Lira.
—Todo buen consejo lo es —replicó él.
Llegamos al viejo mojón en la bifurcación, el que nadie leía porque nadie en Brindlebrook viajaba lo bastante lejos. El liquen se había comido media inscripción. Alguien había tallado un corazón hace mucho y luego se arrepintió borrándolo a medias. Amor editado.
La mujer de las trenzas golpeó el césped con la bota.
—Aquí. —Se agachó, apartó lo verde y reveló un círculo de tierra pelada del tamaño de una tapa de olla, un lugar donde la hierba había olvidado crecer.
—¿Qué es? —pregunté.
—Entrada —dijo—. No una puerta. Una sugerencia de puerta.
—Como un borrador —murmuró Lira.
—Exacto. —El vendedor se agachó y colocó una tacita de lata en el centro del círculo. Era sencilla, abollada, y de algún modo más solemne que la mayoría de las iglesias. Vertió un poco de agua de un frasco—. Los bordes recogen cosas: pasos, clima, deseos que alguien fue demasiado orgulloso para decir en voz alta. Cuando el viejo sello se resiente, los bordes hacen más que recoger.
—Conectan —dije antes de poder detenerme.
—A veces —asintió—. A veces raspan.
El agua tembló. No había viento. El anillo en mi muñeca tiró dos veces—no lo alimentes, no lo nombres—y la marca bajo mi piel se calentó.
—¿Lo ves? —preguntó él.
—No ver —dije—. Sentir. Como cuando hay tormenta en otro sitio y tus huesos son chismosos.
—Bien. No mires fijamente. Mirar alimenta.
—Ese parece ser el tema del mes —dijo Lira—. ¿Y qué hacemos? ¿Lo tapamos? ¿Lo cosimos? ¿Le aparcamos una vaca encima?
—Hoy solo escuchamos —dijo el vendedor—. Tararea. Nada que te importe. Ninguna oración, a menos que la sientas. Solo… algo que calme tu clima interior.
Miré a Lira. Ella asintió. Coloqué los pies a cada lado del círculo raspado, cerré los ojos y tarareé un sonido sin letra ni historia. El sigilo en mi pecho se alzó para encontrarlo, como un gato que levanta la cabeza a la mano que finge no acariciarlo.
El agua se estabilizó. Luego, como moneda decidiendo ser valiente, se abultó un poco en el centro y se sostuvo.
La mujer de las trenzas no pestañeó.
—Algo empuja desde el otro lado.
—¿Algo como qué? —pregunté.
—Como la palabra “pronto” decidiendo ser boca de alguien —dijo.
—Fantástico —dije—. Mi tipo favorito de visitante.
El vendedor sacó romero del bolsillo—Marda habría aprobado—y lo frotó entre los dedos sobre la taza. El aroma se extendió. El bulto se hundió. Mi anillo aflojó un poco su malhumor.
—Los bordes odian la certeza y aman los modales —dijo suavemente—. Tú les diste ambos.
—¿Por eso eres siempre tan educado? —preguntó Lira.
—La otra opción es que me devoren las metáforas.
El agua se calmó. El círculo pelado volvió a parecer nada. Pasamos un buen rato con nada dramática ocurriendo, lo cual es más raro de lo que crees.
Entonces un niño gritó.
No del tipo bueno—“me caí e inventé un dolor”—sino del otro, el que roba el aire. Venía del sendero junto a la zanja hacia el Bosque Inclinado.
Lira se movió antes de que el vendedor hablara. Yo la seguí, cuchillo aún envuelto, corazón aprendiendo a hacer malabares. El vendedor y la mujer de las trenzas nos siguieron como si hubieran ensayado toda la mañana.
Encontramos al chico en la curva donde el seto se espesaba. Estaba en la zanja, un pie hundido hasta el tobillo, ambas manos apretando sus orejas. La boca abierta, gritando, pero el sonido ya había corrido al pueblo. A su lado, un cubo y un aro de sauce, roto.
—¿Qué pasó? —gritó Lira.
No respondió. Quizá no podía. Sus ojos estaban llenos de algo que reconocí: el lado equivocado de una palabra.
Bajé al cauce.
—Eh —dije, como si habláramos de pan—. ¿Te duelen los oídos, verdad? A mí también. Vamos a arreglarlo.