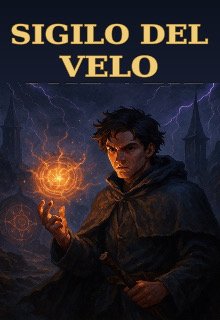Sigilo del Velo
Capítulo 10 – Cuando “Casi” patea la puerta
“Casi”, dijo el susurro.
Resulta que casi tiene muy buen juego de pies.
Todo empezó al anochecer, cuando la campana del pozo—normalmente usada para cabras perdidas o panes festivos—sonó con ese tono de alarma que significa que hasta el pan está preocupado. Yo estaba a medio camino de obligar a un huevo a convertirse en cena cuando Lira irrumpió, pelo alborotado, ojos más alborotados aún.
—Un borde en el molino —dijo—. Está haciendo… cosas de borde.
—Muy específico —contesté, ya agarrando el cuchillo sin nombre mientras el anillo con hilo rojo me tiraba como diciendo sí, obvio, hora de héroe, intenta no morir.
Corrimos. El viejo molino se agazapaba junto al arroyo como un perro culpable. En la orilla opuesta, el Bosque Inclinado se inclinaba más de lo que recordaba que era posible. El aire temblaba sobre el canal, no como calor—como un pensamiento intentando hacerse clima.
El vendedor narigón estaba en el camino con una taza de lata en cada mano, cortés incluso con la condena encima. La mujer de las trenzas marcaba un triángulo alrededor del canal, clavando clavos de hierro en cada punto. La vieja Marda llegó cojeando detrás de nosotros con un manojo de romero y la expresión de quien está a punto de mirar feo a una tormenta.
—Informe —ladró.
—Punto fino —dijo el vendedor, señalando el agua—. Algo prueba el tejido. Empuja-tira. Como un niño con una cortina.
—Entonces no dejamos que la cortina sea puerta —replicó Marda—. Círculo.
Nos formamos: Marda en la piedra de molino, Lira a mi derecha, la mujer de las trenzas a mi izquierda como una cerca hecha de decisiones. El vendedor colocó sus tazas en las esquinas del triángulo y vertió agua—solo un dedo en cada una. El círculo de tierra pelada alrededor del canal se había ensanchado, rascado y crudo.
El aire se volvió frío. No frío de invierno—frío de sótano. Sin palabras.
La superficie del canal se hinchó, como una moneda que decide doblarse, y luego se rajó. No un agujero—una discusión en el agua, dos respuestas a una pregunta que ninguna quería perder. De esa grieta salió algo que parecía una cadena intentando recordar si alguna vez había sido columna vertebral.
—Encantador —murmuró Lira, adoptando su postura de cuchillo panadero—. Habría preferido un ganso.
Como invocado, el ganso del pueblo apareció detrás de nosotros, miró una sola vez y graznó la versión ganso de absolutamente no, luego se colocó junto a Marda como un escudero muy crítico.
La cosa-cadena probó el aire con ganchos que no eran bocas y se arrastró sobre las piedras. Mi sigilo se calentó bajo la piel, respondiendo en formas que no hablaba. El anillo mordió mi muñeca.
—Regla dos —dijo Marda sin mirarme—. No contestes primero.
Cerré la boca sobre la pregunta que ni siquiera había hecho.
La mujer de las trenzas se movió. No rápido—correcto. El hierro brilló; el primer gancho chocó contra un clavo y chilló en una nota que nunca había sido bienvenida. La cosa se retrajo. Una segunda cadena salió de la grieta, coronada con una corona que no era—anillos de ausencia donde el metal fingía ser aire.
Lira dio un paso.
—Lo fingido sé manejarlo —dijo, y cortó. Su hoja golpeó algo; chispas, o la idea de chispas, se dispersaron.
—Tararea —dijo el vendedor, sereno como el té—. No música. Clima.
Yo tarareé. Bajo, constante. El sigilo se alzó, ansioso, como un perro enseñado a no saltar que lo está considerando igual. La hinchazón del canal titubeó.
La cadena se lanzó. Yo levanté el cuchillo—torpe, demasiado lento—y debería haberme atrapado. El anillo me jaló la muñeca de lado con fuerza suficiente para dejarme un moretón. El gancho rozó tela y no piel.
—Gracias, joya molesta —murmuré.
—Menos charla —dijo la mujer de las trenzas, y devolvió la cadena al agua como quien sacude una alfombra para que el polvo recuerde sus modales.
Vinieron más. No una inundación. Una decisión. Enlaces y no-enlaces, ganchos y huecos, deslizándose desde la discusión en el agua con la paciencia de algo que aprendió la paciencia de la piedra.
—Sal —ordenó Marda.
Lira ya tenía una bolsa—por supuesto. Esparció una línea sobre las piedras. Donde cayó, lo no-metal dudó, como un recuerdo enganchándose en una espina.
—Ata —dijo Marda, su voz descendiendo a un registro más viejo—. No a mí. A aquí.
Sentí la palabra encajarme detrás del esternón como llave. Los círculos del sigilo—esos testarudos, en desacuerdo—se alinearon un instante. Una línea de luz violeta cruzó el canal y besó la taza más cercana. El agua en ella se hinchó y se mantuvo.
La primera cadena lanzó un gancho hacia mi cara. Me agaché mal y apuñalé peor. La mano de Lira me agarró la manga y me arrastró justo al sitio donde el gancho no iba a estar.
—Deja de creerte un diagrama —dijo entre dientes—. Sé persona. Las personas se mueven.
—¡Estoy en ello!
—Más rápido.
El vendedor tintineó sus tazas con una uña—ding, ding, ding—anclando el ritmo como estacas en el viento.
—Modales —susurró al aire—. Les pedimos que no.
La grieta se ensanchó igual. No mucho. Suficiente. De dentro vino una voz que no era voz, una presión que eligió palabra como tormenta elige granero.
Casi.
Mi tarareo casi se rompió. El ganso graznó obscenidades. El bastón de Marda golpeó la piedra.
—Dilo otra vez —me ordenó.
—¿“Casi”? —empecé, y ella chasqueó: —No eso. El tarareo, chico.
Ah, cierto. Clima, no palabras. Reconstruí el sonido en el pecho y lo bajé por los huesos. El sigilo lo tomó y lo giró de lado, en ángulos que no existían y necesitaban hacerlo. El violeta sangró por mis costillas y dibujó un círculo en las piedras.
—No hagas una puerta —advirtió la mujer de las trenzas.
—No es una puerta —dije, sorprendiéndome al estar seguro—. Es… una discusión. Mía.
—Bien —dijo—. Discute más fuerte.
La siguiente cadena se tensó para saltar. Lira actuó con la practicidad que hace suspirar a los bardos: clavó mi cuchillo—nuestro cuchillo innombrado—entre los eslabones, no para cortar, sino para trabar. La cosa se torció, descubriendo de repente que siempre había odiado la palanca. Yo me lancé sobre la empuñadura. El anillo me chamuscó la piel; el sigilo brilló; el cuchillo aguantó.