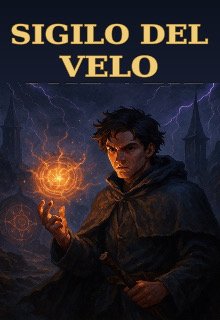Sigilo del Velo
Capítulo 11 – Un pueblo demasiado pequeño para monstruos
Brindlebrook no estaba diseñado para batallas épicas. Estaba diseñado para nabos, chismes y el ocasional desfile de gansos. Así que cuando la primera sombra salió del Bosque Inclinado y se extendió por la plaza como tinta derramada, el pueblo se veía… mal. Demasiado pequeño. Demasiado frágil.
Yo seguía en mi puerta, aferrando el cuchillo sin nombre como si me fuera a decir qué hacer si lo apretaba con suficiente fuerza. Lira me agarró del brazo y señaló.
—Eso —dijo— no es una brisa de la tarde.
La sombra se levantó, tambaleándose entre árbol y cadena, forma y ausencia. De ella colgaban ganchos como signos de puntuación intentando clavar gramática en la gente.
Marda apareció junto al pozo, báculo en alto.
—¡Círculo! —gritó. Los aldeanos se dispersaron, algunos chillando, otros apretando panes como si el pan pudiera detener monstruos. El ganso marchó hacia la sombra con más valor que sentido.
—Por supuesto —murmuró Lira—, el ganso se ofrece primero.
⸻
La sombra golpeó. Un gancho se clavó en los adoquines donde yo había estado un latido antes. La piedra se quebró, el polvo voló, y mis rodillas decidieron ensayar su colapso.
—¡Apuñálalo! —gritó Lira.
—¿Con qué? ¿Con mi angustia existencial?
—¡Con el cuchillo, idiota!
Claro. Me lancé, balanceé, y logré rozar el gancho. La hoja no cortó limpio—vibró, y la sombra siseó como si recordara dolor de otro siglo. El gancho retrocedió.
—Oh —jadeé—. ¿Funcionó?
—No pongas esa cara de sorpresa —dijo Lira—. ¡Hazlo otra vez!
Otro gancho la buscó. Ella se agachó, rápida y baja, cortando hacia arriba. Chispas—no, no chispas, más como luciérnagas enfadadas—saltaron al aire.
El ganso graznó en solidaridad, picoteando el borde de la sombra. Increíblemente, funcionó: la cosa se estremeció.
—Magia de ganso —declaró Lira—. Nunca dudé.
⸻
Entonces llegó el verdadero problema.
La grieta en el aire se abrió con un sonido como tela rasgándose bajo el agua. Cadenas se deslizaron afuera—más gruesas que antes, eslabones brillando con violeta, como robando el color de mi pecho. Mi sigilo ardió bajo la piel, caliente hasta doler.
El vendedor apareció de la nada, tazas ya en mano.
—Respira —me dijo—. Si dejas de hacerlo, se pone más fuerte.
—¡No planeaba dejar de respirar!
—Bien. Sigue con el plan.
La mujer de las trenzas dejó caer tres clavos en la tierra, cada uno cantando apenas al clavarse. El aire titubeó, como si no apreciara su caligrafía.
La sombra avanzó, ganchos volando. Uno golpeó el pozo, lanzando fragmentos de piedra. La gente gritó. Lira arrastró a dos niños tras su puesto, metiéndoles pan en los brazos como si fueran escudos.
—Cómanlo si se asustan —les dijo—. Los carbohidratos ayudan.
⸻
Me obligué a avanzar, tarareando la nota grave que el vendedor me había enseñado. El sigilo la atrapó, la amplificó, hizo brillar el violeta más fuerte. El cuchillo palpitaba en mi mano, ansioso pero ofendido, como un perro molesto porque aún no lo habían bautizado.
Volví a atacar. Esta vez la hoja mordió más hondo. El gancho chilló y toda la sombra se estremeció, retrocediendo un palmo.
—¿Ves? —gritó Lira—. ¡La punzada agresiva funciona!
Otra cadena me golpeó. Me agaché—mal—y casi me convertí en mural de adoquines. El anillo tiró de mi muñeca, arrastrando el cuchillo al sitio exacto. Acero contra no-acero sonó como campanas en desacuerdo.
—¡No lo persigas—clávalo! —ordenó la mujer de las trenzas.
—¡Estoy en ello! —repliqué.
Marda golpeó el suelo con su báculo.
—¡Ata!
Los adoquines brillaron donde golpeó. Mi sigilo respondió, círculos superpuestos, en desacuerdo y luego de repente en armonía. La sombra se congeló medio latido, lo justo para que Lira hundiera su cuchillo.
—¡La tengo! —gritó.
El ganso graznó otra vez. Juro que sonó a aplauso.
⸻
Pero la victoria duró exactamente tres respiraciones.
La grieta bostezó más grande. De ella emergió una figura más alta que las casas—cadenas trenzadas en un torso, ganchos por manos, una corona de ausencia flotando sobre lo que tal vez era cabeza. Se agachó bajo el arco del aire y entró a Brindlebrook como si lo hubieran invitado.
El suelo tembló. Ventanas estallaron. Los aldeanos gritaron en estéreo.
—¡Demasiado grande! —grité—. ¡El pueblo no está clasificado para este tamaño de monstruo!
—¡Entonces no dejes que se despliegue del todo! —ordenó Marda—. ¡Mantenlo en “casi”!
“Casi.” La palabra ardió en mi pecho.
Volví a tararear, más fuerte, obligando el sonido a mis huesos. El sigilo gritó de vuelta, luz violeta derramándose por la plaza. El gigante vaciló, una mano-cadena chocando contra la piedra de molino.
—¡Más fuerte! —pidió la mujer de las trenzas.
—¡No soy un coro!
—¡Entonces improvisa!
Lira se lanzó, cortando un gancho colgante. El ganso cargó bajo sus patas, graznando como trompeta de guerra. Los aldeanos, inspirados quizás por el ave, lanzaron pan, cubos, lo que tuvieran a mano.
Ridículo—pero funcionó. El monstruo titubeó, confundido por una lluvia de carbohidratos.
⸻
Vi una abertura.
El cuchillo ardía en mi mano. Salté—mala idea, pero la inercia manda—y hundí la hoja entre dos eslabones brillantes. El mundo se estremeció.
El monstruo rugió—no con sonido, sino con ausencia. Mis oídos zumbaban con el eco de nada. El cuchillo aguantó, fuego violeta corriendo por su filo.
Marda gritó palabras que no conocía, ceniza de romero girando como chispas. Las tazas del vendedor sonaron en ritmo. La mujer de las trenzas clavó sus clavos con precisión quirúrgica.
—¡Ahora! —gritaron a coro.
Giré el cuchillo y grité la única palabra que me quedaba:
—¡DESPUÉS!
No fue solo mía. El sigilo la gritó conmigo. Círculos violetas giraron, la grieta se tensó, y el gigante se tambaleó, encadenado hacia atrás.