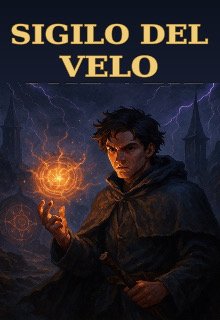Sigilo del Velo
Capítulo 14 – Encrucijadas, Tarifas y Malos Tratos
Las encrucijadas nunca son inocentes. Uno pensaría que cuatro caminos de tierra encontrándose en medio del campo serían aburridos, pero no: las encrucijadas son lugares donde las decisiones se quedan a holgazanear, y las decisiones nunca viajan solas.
—Esto huele a maldición —murmuré al acercarnos.
—Lo es —respondió la mujer de las trenzas—. Siempre lo son.
—Genial —dije—. Me encantan los paseos escénicos con maldiciones garantizadas.
El vendedor silbaba una melodía demasiado alegre para el lugar, equilibrando sus tazas. Lira refunfuñaba sobre el precio del pan y mantenía una mano en su cuchillo. El ganso marchaba delante, indiferente, como si fuera dueño del concepto mismo de decisiones.
La encrucijada en sí era simple: cuatro caminos marcados por surcos, un poste torcido de señales y, en el centro, una losa de piedra. La losa tenía grabados unos trazos apenas visibles—círculos que se superponían, discutían, y de repente llegaban a un acuerdo. Mi pecho se erizó.
—Otro borde —dijo Lira.
—Más frágil que el río —confirmó la mujer de las trenzas—. Aquí las decisiones se filtran. Y todo exige pago.
—¿Pago en qué? —pregunté.
—Depende de lo que más valores —respondió el vendedor, demasiado alegre—. Tiempo, sangre, nombres, pan…
Lira apretó su bolsa con celo.
—El pan no.
⸻
Marcamos el círculo: clavos en la tierra, tazas llenas, zumbido en mi garganta. El aire aquí era más espeso, como si esperara una respuesta antes de oír la pregunta.
La losa tembló. Una sombra se extendió sobre ella, no del sol, sino de una discusión sobre hacia dónde debía ir la luz. De esa sombra surgió una figura: alta, sin rostro, envuelta en cadenas como si fueran ropa. En sus manos colgaban unas balanzas que no eran realmente balanzas: equilibraban nada contra nada, perfectamente.
—Cobrador de tarifas —dijo la mujer de las trenzas sin emoción.
—Oh, perfecto —susurré—. Mi tipo de monstruo favorito: la burocracia.
La figura inclinó la cabeza. Cuando habló, no fue voz, sino el sonido de un libro de cuentas abriéndose.
Pago requerido.
—¿Por qué? —pregunté.
Por estar aquí.
—¡Eso es un robo! —saltó Lira.
Correcto.
Alzó las balanzas. De sus mangas colgaron anzuelos como monedas.
⸻
Tarareé, firme, el violeta pinchando bajo mis costillas. El cuchillo palpitaba en mi mano, ansioso. El ganso siseaba como si negociara condiciones sindicales.
—¿Y si digo que no? —pregunté.
Entonces se acumulan intereses.
—Aterrador —murmuré—. Tiene interés compuesto.
El vendedor inclinó su taza alegremente.
—Rechazo cortés, por favor. Los bordes respetan la cortesía.
—Está bien. —Tragué saliva, cuadré los hombros—. Más tarde.
La palabra sonó violeta. Las balanzas titilaron, luego se estabilizaron otra vez.
Diferido. Los intereses serán mayores.
—¡No funciona! —chillé.
—Manténlo más tiempo —ordenó la mujer de las trenzas—. Las decisiones prueban la persistencia.
La figura dio un paso adelante. Sus cadenas arañaban la tierra, cada eslabón una oferta, cada oferta una trampa. Un anzuelo rozó el brazo de Lira. Ella lo cortó al instante. Saltaron chispas, el aire apestó a hierro y sal.
—¡Atrás! —gritó.
Pago aceptado.
—¡No! —grité, lanzándome entre ellos. El anillo tiró de mi muñeca. El cuchillo chocó contra una cadena. Arcos violetas estallaron, desgarrando la sombra más amplia.
Las balanzas se inclinaron. Los anzuelos cayeron en masa, clavándose en la tierra como si brotaran malas hierbas.
—Maravilloso —jadeé—. La encrucijada incluye servicio de jardinería.
⸻
Luchamos en una tormenta de anzuelos. Lira esquivaba y cortaba, maldiciendo entre respiraciones. El ganso mordía tobillos, alas desplegadas como sentencia. El vendedor mantenía el ritmo—ding, ding, ding—anclando al mundo. La mujer de las trenzas martillaba sus clavos, dibujando círculos que brillaban bajo la losa.
La voz del cobrador presionaba mis dientes.
Nombre. Pago en nombre.
Tiraba de mí, como el río, pero más cortante. Una cuenta esperando firma.
—No —gruñí dentro del zumbido—. Más tarde.
Intereses.
El sigilo bajo mi piel ardió dolorosamente. Mi zumbido titubeó, luego se sostuvo. Hundí el cuchillo en una cadena, giré. Chilló, llovieron chispas como estrellas furiosas.
—¡Un poco de ayuda aquí! —grité.
Lira estrelló su hoja contra la mía para hacer palanca.
—¡Pago doble! —vociferó.
El ganso graznó como un martillo de juez.
Algo cambió. Las balanzas se tambalearon, desequilibradas por primera vez. Los anzuelos se detuvieron en seco.
—¡Ahora! —llamó la mujer de las trenzas.
Volqué todo mi aire, huesos y terquedad en el zumbido. La palabra salió con él.
—¡MÁS TARDE!
Los círculos violetas se encendieron en la losa, superpuestos, encajando. Las cadenas retrocedieron. La figura se dobló, distorsionó, y colapsó en sombra. Las balanzas se partieron por la mitad, derramando nada sobre nada.
Silencio.
⸻
Me tambaleé hacia atrás, jadeando. El cuchillo chisporroteaba en mi mano. Lira se apoyó en mí, sonriendo entre sudor.
—Felicidades. Acabas de vencer a un recaudador de impuestos.
—El peor jefe final hasta ahora —resoplé.
—Espera al cementerio —replicó ella.
El ganso subió a la losa y graznó tres veces, solemne como ceremonia.
El vendedor bebió té. Porque, claro.
—Diferido otra vez. Los intereses serán… interesantes.
—Eso no tiene gracia —me quejé.
—Entonces, ¿por qué te ríes? —preguntó él. Y, para mi horror, era cierto.
Nos alejamos de la encrucijada. Detrás, la losa volvió a fingir ser piedra. Pero débilmente, demasiado bajo para cualquiera salvo yo, escuché el susurro del libro de cuentas.
Casi.