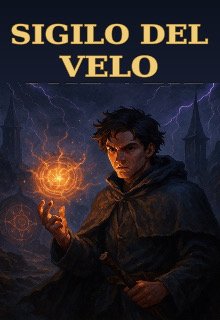Sigilo del Velo
Capítulo 15 – Horas de Cementerio
Los cementerios siempre parecen más pequeños de día. Al anochecer, se estiran. Las lápidas se inclinan más, la hierba se vuelve más afilada, y los nombres en las piedras empiezan a leerse en voz alta cuando no prestas atención. Para cuando llegamos al cementerio de Brindlebrook, el sol ya se plegaba tras las colinas y el lugar había decidido que medía, al menos, tres veces más de lo normal.
«¿Por qué siempre llegamos a los lugares malditos justo al atardecer?», pregunté.
«Porque los lugares malditos prefieren la iluminación adecuada», respondió Lira.
El ganso siseó. Odiaba los cementerios, probablemente porque la hierba allí era demasiado sarcástica.
El buhonero colocó sus tazas de hojalata sobre una lápida y las hizo sonar: ding, ding, ding.
«Las encrucijadas exigen cuotas. Los ríos piden nombres. Los cementerios…» Sonrió con excesiva cortesía. «…quieren compañía».
«Eso es horrible», dije.
«Eso es honesto», contestó.
⸻
La mujer de las trenzas clavó clavos en la tierra alrededor del viejo tejo, formando un triángulo perfecto.
«Quédense dentro del círculo», advirtió. «Si se rompe, algo tomará prestada su piel para terminar recados pendientes».
«Fantástico», murmuré. «Cadáveres de recados. Exacto lo que le faltaba al pueblo».
Marda no había venido esta vez, pero sus palabras seguían en mi cabeza: Con huesos, no solo con aliento. Apreté la empuñadura del cuchillo sin nombre. El sigilo bajo mi piel cosquilleó, impaciente.
La tierra se agitó. La hierba se dobló en dirección equivocada. La tierra se movió entre las tumbas. Una mano surgió: fina, pálida, más sombra que carne. Tiró de algo unido: una figura, no cuerpo ni fantasma, sino el eco de un nombre pronunciado demasiado tarde.
Su rostro era una mancha de sílabas inacabadas.
«¿Más tarde?», probé.
El eco se estremeció, luego abrió la boca en una sonrisa llena de vocales.
Pago aceptado, murmuró.
«¡Eso no fue lo que dije!»
A su alrededor surgieron ganchos de hueso, formando costillas que querían ser una jaula.
⸻
El ganso cargó primero—por supuesto—mordiendo la pierna del eco. Que, técnicamente, no existía del todo. Pero igual se estremeció.
Lira se lanzó, cuchillo en mano. Su corte dejó un trazo de letras pálidas en el aire—como si el eco estuviera escrito en niebla y hubiera borrado media frase.
El eco chilló. Sus costillas tintinearon, lanzando estocadas. Yo blandí el cuchillo; vibró en violeta, chispas saltaron mientras el hueso se partía.
El suelo onduló. Más ecos treparon fuera—medias caras, medias palabras—cada uno susurrando algo distinto: Casi. Después. Pronto.
«Como un diccionario embrujado», jadeé.
«¡Hazlos callar!», gritó Lira.
«¡Lo intento!»
⸻
Las tazas del buhonero repicaban más fuerte, más rápidas. La mujer de las trenzas golpeaba clavos, cada uno brillando débilmente. Los círculos resplandecieron, pero los ecos presionaban contra ellos, sílabas como ráfagas de viento.
Uno se coló. Se abalanzó, boca abierta, y juro que sentí cómo intentaba devorar la palabra detrás de mis dientes. Mi nombre.
«¡No!» grité. Mi zumbido vaciló, luego se afirmó. La luz violeta estalló desde mi pecho, chamuscando la hierba. El eco se echó atrás chillando.
Lira me sostuvo del hombro. «Respira, idiota».
«¡Estoy respirando!»
«Hazlo mejor».
⸻
Entonces surgió el eco más grande, bajo el tejo: más alto que el árbol, con costillas encadenadas en forma de corona, arrastrando la tierra como raíces. Su boca giraba sílabas demasiado rápido para leerlas, un carrusel de palabras rotas.
Me señaló.
Pago: todo.
«Eso no es una cuota», dije. «Es un plan de suscripción».
Las cadenas se enredaron sobre mi piel. El anillo tiró de mi muñeca. El sigilo rugió, mis huesos zumbaban como instrumentos desafinados.
«¡Ayúdenlo!», gritó Lira, cortando las costillas. El ganso atacó sus tobillos, valiente imbécil.
El ritmo del buhonero se aceleró, porcelana como tambores. La mujer de las trenzas clavó el último clavo en el tejo. Los círculos se cerraron, luz violeta envolviendo el cementerio.
«¡Ahora!»
Empujé cada resto de aire, hueso y terquedad en mi zumbido. Después. No una. No dos. Tres veces. Cada palabra cayó como un martillo.
El suelo tembló. Los círculos giraron, atando costillas, quebrando ganchos. El eco gigante convulsionó, sus sílabas se rompieron. La palabra Casi se partió en dos y se disolvió en humo.
Silencio.
⸻
Caímos sobre la hierba. El ganso se tiró patas arriba, alas extendidas, acabado.
Lira gimió. «Sobrevivimos al recaudador de impuestos, al pez con anzuelos y ahora a la gramática zombi».
«Bingo de bordes», murmuré.
El buhonero vertió té sobre una tumba. «Pago aplazado una vez más».
«Eso significa que se está acumulando, ¿no?», pregunté débilmente.
Él sonrió. «Correcto».
«Genial. Condena, pero con cuenta de ahorros».
La mujer de las trenzas recogió sus clavos, inexpresiva. «Ya conoce mejor su forma. Su palabra. Su aliento».
«Fantástico», dije. «Encantado de ser acosado por mis propios deberes».
El ganso siseó, de acuerdo.
Salimos del cementerio bajo la luna naciente. Detrás, el tejo susurró. Solo viento… probablemente.
Pero en mi pecho, el sigilo brilló. Y en el fondo de mi cráneo, el murmullo volvió a enroscarse.
Casi.