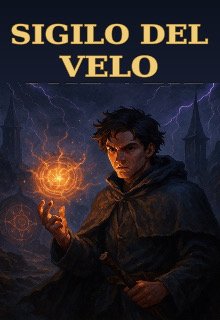Sigilo del Velo
Capítulo 16 – Empacando para el Fin del Mundo
La mañana después de una pelea en un cementerio sabe a metal viejo y malas decisiones. Me desperté con la luz del sol en la ventana y un ganso mirándome como si fuera una factura sin pagar. Lira me metió pan en las manos antes de que pudiera discutir con el universo.
—Come —dijo—. Tenemos reunión.
—Siempre tenemos reuniones —respondí con la boca llena—. Nunca tenemos actas.
—Eso es porque todas dirían lo mismo: “No morimos. Todavía.”
Justo.
La plaza estaba medio reparada después de varios días de decoración estilo desastre. La gente se reunía junto al pozo con esa energía agotada de quienes ya saben que lo ordinario es solo un disfraz que se rompe fácil. Marda estaba sentada en el borde, bastón sobre las rodillas; el buhonero y la mujer de las trenzas a cada lado, como signos de puntuación con filo. El ganso ocupaba un sitio que nadie le había reservado y se negaba a moverse.
Marda no perdió tiempo:
—No podemos sostener todos los bordes desde aquí.
Miré hacia el molino, el camino de la encrucijada, la línea de árboles que se inclinaban como chismosos.
—Define “aquí.”
—El pueblo. El cuerpo. Los huesos. Si intentamos estar en todas partes, nos romperemos. Y lo que se hace llamar Casi disfrutará viéndolo.
—¿Así que vamos a otro sitio? —preguntó Lira—. ¿A llevarle el problema allá?
—Iremos a Greybridge —dijo el buhonero, demasiado alegre para un hombre recomendando una ciudad cuyo lema oficial podría ser: ¿Y si los peajes fueran por sentimientos?—. Bordes más grandes. Mejores bibliotecas. Gente que te paga por decirle al destino que espere turno.
—Prefiero seguir sin sueldo —dije—. Bajan las expectativas.
—El puente es una bisagra —añadió la mujer de las trenzas—. Si la bisagra se oxida, la puerta cae. Y si la puerta cae, tu pueblo será solo un recuerdo llevado por el viento.
—Entonces Greybridge —resumió Lira, amasando la palabra como pan—. ¿Qué tan lejos?
—Tres días si somos sensatos —dijo el buhonero—. Dos si somos estúpidos. Uno si morimos en el camino.
—Probemos la primera opción —sugerí.
Marda me pasó un pequeño fardo: romero, sal, un cordel con tres arandelas de hierro, y un trozo de tela bordada con un círculo que no quería ponerse de acuerdo consigo mismo.
—Para cuando olvides que sabes lo que haces —dijo—. Lo cual será frecuente.
—¿Vendrás con nosotros?
—Yo me quedo aquí —contestó simplemente—. Un muro también es una palabra. Y alguien debe seguir pronunciándola.
El ganso graznó como si se ofreciera de asistente en gramática.
—Reglas —me dijo Marda, con los ojos fijos en mí—. Ya conoces tres. Una cuarta: en caso de duda, más pequeño. La magia grande desgarra; los modales pequeños cosen.
—Coseré —prometí—. Iremos, advertiremos y volveremos.
—Después —dijo ella, y casi sonrió.
⸻
Empacar para el fin del mundo se parece mucho a empacar para un picnic, si tu picnic temiera cadenas que devoran adjetivos. Lira reunió pan, queso y un número heroico de cuchillos. El buhonero sacó de un cobertizo un carro que juraría que no existía y lo llenó con tazas, cuerda y una tetera que había sobrevivido a peores conversaciones que nosotros. La mujer de las trenzas añadió clavos, sal, un carrete de hilo rojo y un martillo con mango pulido por discusiones.
Yo tenía el cuchillo sin nombre, el anillo grosero, el sigilo en el pecho y la firme convicción de que estábamos cometiendo un error espectacular.
Partimos de Brindlebrook al mediodía. La gente nos despidió agitando la mano, como quien quiere llenar el aire de esperanza para que no quede espacio para el miedo. Los niños gritaban “¡Después!” y blandían lanzas de palo. El ganso marchaba a la cabeza de nuestro minúsculo desfile, por supuesto.
⸻
El camino a Greybridge comienza como una huella de carreta y a mitad de horizonte decide que preferiría ser un río. Se doblaba hacia el Bosque Inclinado y luego se alejaba, evitando la sombra como si hubiera aprendido de otro arrepentimiento. El cielo apilaba nubes en muros suaves. El aire tenía ese sabor de libro leído que no recuerdas cómo termina.
—¿Bordes? —pregunté al pasar junto a un grupo de fresnos que no se ponían de acuerdo en qué dirección inclinarse.
—Por todas partes —dijo la mujer de las trenzas—. Algunos duermen. Otros fingen.
—Bien —dijo Lira—. Prefiero mi condena con siesta.
El primer día fue sobre todo caminar y fingir que no escuchábamos al mundo respirar mal. Acampamos junto a una piedra con forma de hombre arrodillado (tranquilizador) que no tenía rostro (menos tranquilizador). El buhonero encendió el fuego con un pedernal y la promesa de devolverlo mejor. Las llamas aceptaron el trato y ardieron.
Comimos. El pan sabe distinto cuando el futuro tiene dientes. Lira señaló el cielo: un anillo delgado de nubes cosido con puntadas violetas.
—Eso no es… —empecé.
—No es él —dijo el buhonero—. Pero tampoco es nada.
El anillo en mi muñeca tiró. El sigilo se calentó. La mujer de las trenzas clavó tres clavos en la tierra alrededor del fuego.
—Escucha.
Lo hice. La noche tenía grillos, hojas, Lira masticando sin éxito en silencio… y debajo de todo, un sonido de papel. No de páginas pasando. De páginas rozándose. Susurro delgado.
—Compañía —dijo ella.
—Por favor, que sea del tipo bueno.
—Polillas de papel —explicó el buhonero—. Se alimentan de promesas.
—Entonces es del tipo malo.
⸻
Llegaron como ceniza flotando: alas que no eran alas, cuerpos hechos de pliegues con ganchos diminutos en los bordes. Tenían palabras escritas: cuando, si, pronto, después. Al batir sobre el fuego, las letras se desprendían y flotaban buscando aire.
Lira aplastó una. Estalló como un suspiro y dejó la palabra si temblando.
—No lo respiren —advirtió la mujer de las trenzas—. Vivirá en sus costillas una década.
—Decoración pulmonar terrorífica —dije, levantando el cuchillo.