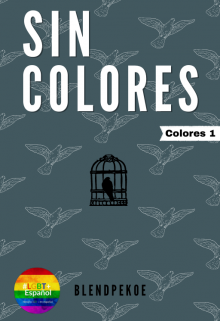Sin colores
Capítulo 4, Rosa
Entonces, entre mensajes y pequeños encuentros, empezamos a salir.
***
Comenzamos a vernos por las tardes después del trabajo. Aunque él trabajaba más que yo, lo que dificultaba que pudiéramos compartir momentos tan seguidos como la emoción que nos invadía lo exigía. Los horarios en un hospital público eran complejos y no negociables, agotadores también, pero Julián encontraba la energía y tiempo para que estuviéramos juntos. Me impresionaba, como también me daba culpa, cuando hacía turnos enormes que arrancaban a las seis de la mañana e insistía en querer verme, aunque fueran unos minutos. Minutos que ocurrían en la vereda de mi edificio, donde se lo veía cansado y, a pesar de eso, sonreía, como recompensado por su esfuerzo, al escucharme dedicarle palabras de preocupación.
A veces nos veíamos varios días seguidos, a veces pasábamos días sin vernos, los fines de semana era imposible. Además de la dificultad que representaba su carga laboral, vivía con su familia y las excusas que creaba para evitar preguntas eran limitadas. Aun con los horarios difíciles de coordinar, encontrábamos la manera y valía la pena, fueran minutos o fueran horas.
Nuestras salidas tendían a ser discretas, no íbamos a sitios concurridos, nos movíamos por cafeterías sencillas, restaurantes pequeños, calles no comerciales, parques en zonas de oficinas. Lugares donde nuestros gestos y las miradas que nos dedicábamos no llamaran la atención. Poco tiempo después descubrimos que era más fácil trasladar esas salidas a mi departamento. Nuestros encuentros eran más relajados de esa forma y más íntimos también. Allí podíamos demostrarnos afecto de una manera que se volvía necesaria para nosotros: con palabras, caricias, besos, abrazos, deseo y pasión. En ese refugio se quedaba junto a mí hasta que oscurecía, que era el momento en que él se iba.
No teníamos una relación formal, no hablábamos de eso, nos ocupábamos de conocernos, de confiar, de perder vergüenzas, de aprender sobre el cuerpo del otro. Pero no se proponía un noviazgo serio porque Julián temía mucho. La posibilidad de que alguien se enterara del pequeño romance que teníamos lo ponía nervioso y angustiaba. Era una preocupación constante para él y, cuando el tema era mencionado, su expresión se volvía un lamento. Estaba disconforme con esa vida pero su miedo pesaba más.
Comprendí eso, viví muchos momentos incómodos con mis padres antes de la etapa de aceptación. El resto de mi familia jamás se esforzó por no hacerme sentir algo rechazado. Y en mi trabajo, mi orientación no era algo oficial ni confirmado... por no decir que me hacía el tonto al respecto si surgía una conversación sobre el amor y parejas, porque a nivel laboral era más sencillo así.
No era indiferente a lo tedioso, largo y complicado que podía ser tramitar la aceptación. No era un suceso para tomar a la ligera, se necesitaba coraje para defenderse, paciencia para las ridiculeces que se dirían, energía para sostener eso en el tiempo. Un tiempo imposible de calcular, que dependía de los otros. Se debía estar preparado y determinado, salir del armario no era una transición que se podía forzar. Si había dudas, si había miedo, el mundo podía destruirte con facilidad.
Julián me daba la sensación de que temía más por su trabajo que por las personas que lo rodeaban, aunque estas no dejaban de ser parte de su angustia. Él buscaba progresar y no arriesgaría ese progreso, no se podía dar el lujo de comprometer su futuro. En cierta forma, su enfoque no me parecía mal, no era una prioridad absurda. Además, en mi búsqueda por comprenderlo, siempre mantenía presente que las demás personas no tenían la vida acomodada con la que yo contaba. Sus riesgos eran diferentes a los míos, más reales, con más aspectos de la vida en juego. Quería creer que en el futuro, con una carrera firme y asentada, él podría dejar de temer. Un camino injustamente largo pero el único con el que se sentía seguro.
A pesar de todas sus inseguridades, Julián se mostraba feliz conmigo. Me dedicaba a pensar, con cierto egocentrismo, que a él le sorprendía y conmovía que no tuviera problema con ser parte de su vida oculta. Y para mí, ser comprensivo era una de las formas en las que podía demostrarle afecto. Quería que se sintiera cómodo conmigo, ser su consuelo, y que la parte de su vida oscurecida por su miedo fuera menos triste para él. Aunque a veces comprender no era suficiente y algunas cosas las entendí a base de errores, como la vez que lo esperé a la salida de su trabajo, con ganas de sorprenderlo, sacarle una sonrisa, para decirle que lo quería sin usar palabras, pero en esa ocasión se mostró inquieto por ese temor de crear alguna sospecha en sus compañeros, de que lo estuviera exponiendo. La sorpresa fue sorpresa, la sonrisa media apesadumbrada y ese intento de transmitirle lo que sentía fue un recordatorio de que nuestro camino juntos no sería un camino convencional. Por si acaso, no volví a hacer algo como eso.
Alcanzamos los cuatro meses con un romance de ensueño, en un estado dónde el mundo era perfecto y los problemas no tenían importancia. Sentía que realmente estábamos destinados. Porque a pesar de las mil diferencias entre nosotros, congeniábamos y nos complementábamos. Yo dormía hasta tarde, él madrugaba; yo no trabajaba demás, él trabaja hasta los fines de semana; yo me cuidaba con la comida, él comía cualquier cosa; yo era impulsivo, él pensaba todo diez veces; yo miraba películas, él veía documentales; yo era indiferente a los pacientes, él no dejaba de pensar en ellos. La lista era interminable.
El enamoramiento afectó mi vida, se veía en mi alegría, en mi insólito positivismo, en la sonrisa que no desaparecía de mi rostro y en mi falta de tiempo, causando preguntas y sospechas en quienes me rodeaban. Pero no contaba nada de lo que estaba viviendo a nadie, me guardaba el secreto con el entusiasmo de quien guarda un tesoro. Por primera vez tenía una relación y eso significaba mucho para mí.