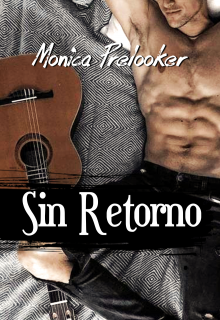Sin Retorno
108. Otra Canción

El quinto día que la señora que limpiaba la casa de Jim llamó a Sean para avisarle que su hermano no la había dejado entrar, el mayor de los Robinson decidió que era momento de intervenir. Llamó a Jim, que sólo atendió para ladrarle que se fuera a la mierda y lo dejara en paz, y cortó. Bien, al menos estaba vivo, y en condiciones de usar el teléfono.
Sean se tomó un día más para hacer acopio de paciencia, porque sabía que confirmar sus sospechas le provocaría una urgencia por asesinar a su hermano que lo costaría soslayar.
Luego de convencerlos de arreglar y grabar esa canción nueva, otra para Silvia y ya iban, Jim había corrido a subirla al maldito blog que se obstinaba en mantener activo. Juraba que ella lo visitaba cada vez que él posteaba algo, las estadísticas no mentían. Y entonces se había sentado a esperar que ella respondiera. A pesar de que habían pasado casi seis meses desde que Silvia le hablara por última vez, Jim estaba convencido de que esta vez sí respondería. ¡El maldito idiota! La canción la haría comprender lo que sentía por ella, y por eso era sencillamente imposible que no respondiera.
Error épico.
Pasaron los días sin que Silvia diera señales de vida. A fines de octubre, los ánimos de Jim habían pasado del entusiasmo a la expectativa, la ansiedad y la incredulidad. A principios de noviembre se recluyó en su casa, sin salir ni dejar entrar a nadie más que a la señora de la limpieza. Y a mediados de noviembre le vedó la entrada a ella también, lo cual para Sean significaba que Jim había acabado rindiéndose a la depresión.
Al fin.
Seis meses después de aquel surrealista fin de semana con Silvia en Buenos Aires, Jim se planteaba por primera vez que tal vez había sido demasiado para ella.
Sean no se molestó en llamar a la puerta y sacó su juego de llaves de emergencia, esperando que no se tratara de una. Funcionó. Jim no había cambiado la cerradura. Quería decir que en el fondo aguardaba que lo rescataran de sí mismo.
La casa se veía desierta, sumida en un silencio ominoso, y se notaban los días de ausencia de la señora. Sean cruzó la planta baja hacia la cocina, se procuró una cerveza y se acercó a las puertas laterales del deck para mirar hacia afuera.
Jim estaba sentado a una mesa junto a la piscina, a la sombra del parasol, de espaldas a la casa, inclinado hacia adelante con los brazos apoyados en sus rodillas, la cabeza gacha entre los hombros agobiados. Vestía unos viejos shorts de jean y una camiseta gastada que empezaba a rasgarse; una barba de varios días cubría la parte inferior de su cara a la sombra del cabello enmarañado. La mesa a su lado mostraba un bonito catálogo de botellas vacías, sus pies descalzos estaban rodeados de colillas de cigarrillos.
—Aquí estás —dijo Sean en tono casual, saliendo y acercándose a él—. ¿Qué te traes ahora?
Jim no alzó la vista. Tanteó entre las botellas vacías hasta dar con su teléfono y se lo tendió.
—Me respondió —dijo con voz opaca, y le indicó con un gesto que reprodujera el video en pantalla
Sean tomó el teléfono. Frunció el ceño al ver que la imagen de fondo era una flor rosa pálido y la letra estaba superpuesta en un rosa más claro. Sean se tragó un suspiro. Sólo esperaba que tanto rosa no dañara sus retinas. Era un video de YouTube, nada privado, y viniendo de Silvia, no le sorprendió que se tratara de una balada en piano. Haz lo que Debas, de una Sarah algo que él jamás oyera mencionar.
—¿Y? —preguntó luego, orgulloso de haber resistido hasta el fin de la canción.
Jim había encendido un armado, y lo dejó colgar entre sus labios para encogerse de hombros. Sean le palmeó la nuca y le quitó el armado de la boca.
—Habla.
—¿Qué quieres que diga? Es el fin —replicó Jim desalentado.
—¿A qué te refieres?
—Se terminó, hermano. —Jim se dobló sobre sí mismo meneando la cabeza—. Se terminó.
Sean alzó la vista al cielo, como pidiéndole paciencia al dios en el que no creía.
—¿Por qué? —inquirió—. Si la letra significa algo, está diciéndote que aún te ama.
—Eso es porque no sabes una mierda de ella.
—Entonces ilumíname con tu sabiduría.
—Que te den.
Sean contuvo sus ganas de abofetear a Jim y se descalzó, yendo a sentarse al borde de la piscina, un pie en el agua, para poder verle la cara.
—¿Y? Habla ya, imbécil.
Jim evitó enfrentarlo. —Me está diciendo que la deje en paz. Para siempre.
—Bien, tal vez debería agradecerle, porque al parecer tú no escuchaste una sola palabra de lo que te dije antes del accidente. Sólo espero que la próxima vez no te tardes seis malditos meses en entender.
Jim se retrepó en su asiento con tanta brusquedad que empujó su silla hacia atrás.
—¿A qué mierda viniste? —exclamó—. ¿A burlarte de mí?
#22125 en Novela romántica
#3874 en Chick lit
celebridad rockstar famoso, millonario y chica comun, amor distancia anhelos
Editado: 15.08.2023