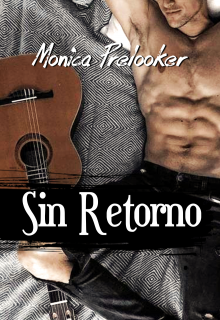Sin Retorno
156. Tuya

Hallaron el camino al dormitorio sin dejar de besarse y cayeron juntos en la cama, sus manos luchando por librarse de las ropas del otro.
Silvia tironeó de Jim para que se tendiera sobre ella, anhelando volver a sentir su peso. No existía ningún otro cuerpo para el suyo, ni otras manos para tocarla, otros labios para enloquecerla, otra piel para acariciarla. Enlazó una pierna en torno a su cintura para atraerlo contra ella, dejando escapar un gemido al sentirlo en su vientre. Se dejó invadir por el fuego que agitaba el pecho de Jim, se sumergió en la urgencia exasperante, la ansiedad que lo empujaba.
Sí, así se sentía Jim. Porque nunca había echado en falta su cuerpo, nunca la había necesitado, pero allí estaba, luchando por contenerse como un maldito adolescente, enloqueciendo con cada gemido que le arrancaba, cada movimiento de sus caderas, cada roce de sus dedos y su lengua.
Como si nunca fuera a saciarse de ella.
¿Por qué se sentía así? ¿Por qué nada parecía bastarle? ¿Cómo era posible que todos los cuerpos hubieran perdido su atractivo porque no eran ella?
Necesitaba desesperadamente hacerla, sentirla, saberla suya, sólo suya.
—Di que me amas —jadeó agitado en su oído.
Los brazos de Silvia lo ciñeron, sus labios temblando sin sonido, hasta que logró reunir una pizca de aire y otra pizca de voz.
—Soy tan tuya, amor —resolló, el placer cerrándole los ojos contra su voluntad.
Jim la besó con ímpetu. Porque viniendo de ella, esas palabras significaban tanto más que te amo. Y por primera vez sintió que era verdad. Ella al fin se atrevía a abrirse y entregarse completamente a él, ofreciéndole a manos llenas cuanto latía en ese corazón que él amaba y temía por igual.
La contempló encumbrada sobre él dándose cuenta de que aquella realización no significaba una victoria, sólo más deseo. Tenía lo que quería y no tenía nada. Ella era su mujer y su compañera, tanto como era su rival y su juez. La tenía en un puño y no le interesaba someterla. Era suya, sólo suya, y presentaba el mayor desafío que hubiera enfrentado en su vida.
Silvia se derrumbó sobre el pecho de Jim, en sus brazos, un cuerpo estremecido luchando por seguir respirando. Más de una vez se había preguntado sobre el origen del deseo infatigable de Jim. Estaba convencida de que su intensidad nacía de su hábito de llevar una vida sexual tan activa, sazonado con recuerdos de las legendarias bellezas que había poseído hasta hacía poco.
Sin embargo, esa tarde sintió con claridad meridiana que no tenía nada que ver con eso. Era como la primera mañana en la Roca Negra. Y al igual que entonces, la hacía feliz, la asombraba y la asustaba al mismo tiempo.
No estaba segura de comprenderlo, y sabía que eso no tenía la menor importancia. Porque ahí estaba, lo que siempre soñara y temiera, esta emoción que le colmaba el pecho como si estuviera a punto de estallar, empujándola a querer reír y llorar y huir y quedarse.
Era como estar colgando de un precipicio, y lo único que evitaba su caída era el puño de Jim en torno a su cuello. Él podía apretar y sofocarla hasta la muerte. O podía soltarla y dejarla caer hacia una muerte segura. O podía ayudarla a remontar el precipicio y alcanzar terreno seguro a su lado, con él, para él, por él.
Los brazos de Jim la estrecharon un momento más antes de ayudarla a tenderse a su lado en la cama, los dos sudorosos y sin aliento, sus narices rozándose. Silvia acarició su cara como un soplo, él atrapó su mano y la besó. Entonces vio la alianza en su dedo.
—Te ves bien vistiendo sólo este anillo —sonrió.
—Apuesto que te gusta verme usar tu bonita correa.
—No me gusta: me encanta.
Silvia se apretó contra su costado riendo por lo bajo, sin molestarse por buscar una respuesta sarcástica. Buscó refugio en él como hiciera tantas veces antes. Y por primera vez en muchos años, se sintió absolutamente convencida de algo: aquél era su lugar, el que le correspondía, en sus brazos, junto a su pecho, oyendo latir su corazón.
Era una sensación tan contradictoria, como un ataque de serenidad.
Aquél era su lugar.
Y ahí estaba.
—Por favor, nunca me dejes caer —susurró.
Sus palabras hicieron que los brazos de Jim la ciñeran más estrechamente.
—Nunca —respondió cerrando los ojos, sus labios contra la frente de Silvia—. Lo mismo digo, mujer.
Ella se envaró, revolviéndose para apartarse de él y alzarse un poco, apoyándose en un codo. Jim la observó desconfiado. ¿Y ahora qué? Sus profundos ojos azules lo enfrentaron, mortalmente serios.
—El poema que me enviaste con Explain the Thoughts.
Jim asintió con cautela. —El Corazón de la Tempestad.
—Resistíamos, nos sosteníamos —citó ella—. ¡Mutuamente! ¡Juntos! ¡A eso te referías!
La expresión de Jim se iluminó con una sonrisa, y casi olvidó asentir antes de besarla.
#22125 en Novela romántica
#3874 en Chick lit
celebridad rockstar famoso, millonario y chica comun, amor distancia anhelos
Editado: 15.08.2023