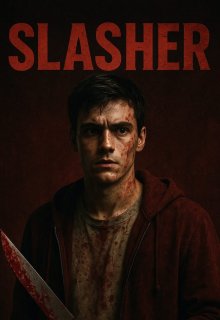Slasherverso
Capitulo 2
El camino hacia el lago serpenteaba entre árboles secos y pastizales altos que se mecían con el viento, susurrando secretos que Antonio no podía entender. La camioneta avanzaba despacio, y las luces delanteras cortaban la oscuridad como cuchillas. A lo lejos, se escuchaba música: un bajo que retumbaba, risas que se diluían en la noche, y el eco de voces que parecían perderse entre los cerros y la bruma del agua.
Cuando llegaron, Mara los esperaba en la entrada del sendero, iluminada por una antorcha improvisada clavada en la tierra. La campera liviana sobre su traje de baño se movía con la brisa, y la sonrisa que le dedicó parecía esconder algo, un misterio que Antonio no podía descifrar.
—¡Pensé que no venían! —dijo, acercándose con pasos ligeros.
—¿Y perdernos esto? Ni en pedo —respondió Lucas, bajando con una botella en la mano.
Antonio miró alrededor. El lago estaba quieto, oscuro, como un espejo negro que absorbía toda luz. A un costado, sobre la pequeña playa de piedras, la fiesta estaba en pleno apogeo. La gente bailaba alrededor del fuego, otros se lanzaban al agua entre gritos, y varios más se pasaban botellas de fernet y cerveza como si fueran reliquias sagradas.
La música salía de un parlante viejo conectado a una batería de auto. Primero cumbia, luego rock nacional, después un tema desconocido que nadie parecía reconocer pero todos fingían disfrutar.
—¿Quién organizó esto? —preguntó Ezequiel, mirando el despliegue con cierta incredulidad.
—Unos chicos del pueblo. Lo hacen cada año, cuando empieza el calor —dijo Mara, bajando la voz—. Pero este año… dicen que el lago está distinto.
Antonio la miró, inquieto.
—¿Distinto cómo?
Mara se encogió de hombros, sus ojos reflejando el fuego.
—No sé… cosas que se dicen. Que el agua está más fría de lo normal. Que se escuchan ruidos en la noche. Que alguien vio luces bajo el agua.
Lucas se rió, fuerte, demasiado.
—Siempre hay alguna historia para meter miedo. Vamos, che. ¡Vinimos a pasarla bien!
Se internó entre la gente, saludando y riéndose, como si nunca se hubiera ido.
Antonio se quedó un instante más, observando el lago. El fuego se reflejaba en la superficie, pero no iluminaba nada. Era como si el agua lo tragara todo. Como si algo debajo estuviera esperando, quieto, paciente.
Mara lo tocó en el brazo.
—¿Estás bien?
Antonio asintió, aunque su pecho seguía apretado.
—Sí… vamos.
Se adentraron en la fiesta sin saber que esa noche iba a marcar el comienzo de algo que ninguno de ellos podía imaginar.
La música seguía sonando fuerte junto al lago. La gente bailaba descalza sobre la tierra húmeda, el humo del fogón se mezclaba con perfume barato y el olor a pasto mojado, y las botellas de fernet y cerveza circulaban como si fueran trofeos.
Antonio, Lucas, Ezequiel, Caro y Mara se alejaron del bullicio, buscando un rincón más tranquilo. Encontraron una fogata más chica, rodeada de troncos improvisados, y se sentaron en círculo. El fuego crepitaba, lanzando chispas que desaparecían en la noche.
—Bueno, ¿quién arranca con una historia de miedo? —preguntó Lucas, con tono burlón, pero su risa sonó forzada.
—¿No te alcanza con la casa de Don Lencina? —dijo Caro, acomodándose el abrigo.
—Esa casa tiene pinta de esconder cosas —agregó Ezequiel, serio—. No sé si es miedo o intuición, pero algo raro hay.
Mara se inclinó hacia el fuego, perdida en la llama.
—Mi abuela decía que hace muchos años, desapareció una pareja en este lago. Vinieron de noche, como nosotros. Nunca los encontraron. Solo quedó el auto… y una muñeca flotando en la orilla.
El silencio se hizo pesado, denso. El fuego chispeaba más fuerte, como si reaccionara a las palabras, y el viento pareció callar.
—¿Y nunca se supo qué pasó? —preguntó Antonio, con un nudo en la garganta.
—Dicen que el lago se los tragó. Que hay algo abajo. Algo que espera.
Lucas rió, pero fue una risa nerviosa, que se apagó rápido.
—Bueno, basta de cuentos. Voy a buscar más alcohol antes de que se me seque la garganta.
Antonio se levantó también.
—Te acompaño. Me vendría bien algo más fuerte.
Mientras se alejaban, el fuego y las risas quedaron atrás, diluyéndose en la oscuridad.
Caminaban por el sendero que bordeaba el lago. El aire estaba más frío, más denso. Las risas del fondo parecían pertenecer a otro mundo, a un mundo que no los incluía.
—Creo que vi una mesa con botellas cerca del galpón viejo —dijo Lucas—. Vamos por ahí.
Antonio asintió, pero al pasar junto a la construcción de chapa oxidada, se detuvo.
—Pará un toque. Voy al baño —dijo, señalando la puerta entreabierta de lo que alguna vez fue un baño público.
Lucas siguió, distraído, mientras Antonio empujaba la puerta con cuidado. El interior estaba oscuro, húmedo, con paredes cubiertas de moho y grafitis viejos. El olor era fuerte: tierra mojada, abandono y algo indefinible que erizaba la piel.