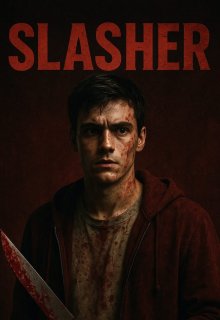Slasherverso
Capitulo 5
Antonio y Ezequiel se dirigieron rápidamente hacia la puerta principal, sus pasos torpes en la oscuridad del living, cada sombra moviéndose con la imaginación y el miedo que los acechaba.
De repente, un ruido metálico los detuvo. Un sonido pesado, arrastrado, como si algo se moviera con una intención mortal en las escaleras. Los dos se quedaron congelados, respirando entrecortadamente.
—¿Qué fue eso? —susurró Ezequiel, los ojos abiertos de par en par.
Antonio se asomó con cuidado hacia la escalera que llevaba al segundo piso. Sus ojos se abrieron con horror: el hombre de la máscara de madera estaba allí, parado sobre un peldaño, sosteniendo una motosierra que chispeaba con la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Cada respiración del intruso era lenta, controlada, como un depredador que no perdonaría ni un segundo.
—¡Corremos! —gritó Antonio, y ambos salieron disparados de la casa sin mirar atrás, sus corazones golpeando con fuerza mientras las escaleras crujían detrás de ellos.
El viento frío de la noche los golpeó al salir al patio. La oscuridad parecía tragarlos, pero la única opción era correr. Sus pies se hundían en la tierra húmeda mientras se dirigían hacia la camioneta.
—¡Rápido, subamos! —dijo Ezequiel, mientras Antonio abría la puerta del conductor—. Tenemos que escondernos dentro, ahora.
Se metieron a la camioneta, cerrando las puertas con fuerza, jadeando y tratando de recuperar el aliento. Afuera, el rugido lejano de la motosierra cortaba el silencio de la noche, recordándoles que el peligro estaba más cerca que nunca, y que la oscuridad de la casa ya no era su única amenaza: el hombre de la máscara estaba suelto, y ellos eran los próximos en su camino.
Antonio giró la llave en el contacto de la camioneta, el motor hizo un intento vano y nada pasó. La desesperación lo golpeó de inmediato: la camioneta no arrancaba.
—¿Qué pasó? —preguntó, mirando a Ezequiel, con la voz cargada de miedo.
Ezequiel siguió con la mirada la ventana lateral, y su cara se congeló.
—¡Mirá! —exclamó, señalando—. Las llaves… las tiene él.
Antonio giró la cabeza y lo vio: el hombre de la máscara de madera estaba justo al lado de la camioneta, con la luz de la luna reflejando la madera rugosa de su máscara. Sostenía las llaves en una mano y el hacha en la otra, inmóvil como una estatua asesina.
El miedo se le metió en los huesos. Cada segundo parecía eterno.
—Tenemos que salir de acá… ahora —dijo Ezequiel, con decisión, pero con la voz temblorosa—. Te dejo acá, ¡yo corro por ayuda!
Antonio quiso protestar, quería gritar, intentar abrir la puerta, pero la adrenalina y el miedo lo paralizaron. Ezequiel ya estaba corriendo hacia la oscuridad, dejando a Antonio atrapado dentro de la camioneta, con la respiración agitada y el corazón desbocado.
El hombre de la máscara de madera se movió un paso más cerca, las sombras del patio jugando con su figura como si fuera una amenaza viva. Antonio golpeó la ventanilla, tiró de las manijas, pero era inútil: estaba encerrado, a merced de alguien que no mostraba piedad, y que ahora tenía todo el tiempo del mundo para decidir cómo terminaría la noche.
El silencio se hizo absoluto, salvo por el crujido de las hojas bajo los pies de Ezequiel que se alejaba, y el sonido sordo de la respiración de Antonio dentro de la camioneta, atrapado, consciente de que cada segundo podía ser el último.
Ezequiel corría por el sendero, sus piernas ardían y la adrenalina lo mantenía en movimiento. La noche estaba en silencio, salvo por el crujido de sus propios pasos y el latido acelerado de su corazón.
Pero no estaba solo.
Un golpe de viento, un sonido metálico, y de repente el hombre de la máscara de madera apareció delante de él, como si lo hubiera estado esperando en la oscuridad. El hacha descansaba en su mano, pero en la otra sostenía un movimiento más rápido y mortal: el filo que cambiaría la noche para siempre.
—¡No…! —gritó Ezequiel, intentando esquivar—.
Fue inútil. El hacha voló como un proyectil asesino, y se clavó en su espalda con una fuerza brutal. El grito de Ezequiel se mezcló con un jadeo ahogado mientras cayó al suelo, cayendo entre hojas húmedas y barro. El dolor lo dejó sin aliento, mientras la máscara de madera se inclinaba sobre él, silenciosa y despiadada.
El mundo de Ezequiel se volvió un borrón de miedo, sangre y noche. Intentó arrastrarse, intentar algo, pero el golpe había sido mortal. El hombre de la máscara retiró el hacha, dejándolo tendido en el sendero, y desapareció nuevamente entre la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí.
El silencio volvió a caer sobre el bosque, roto solo por el viento y los gritos ahogados que se apagaban en la distancia. Ezequiel yacía inmóvil, y Antonio, atrapado en la camioneta, no tenía ni idea de lo que acababa de ocurrir afuera.
Antonio respiraba agitadamente dentro de la camioneta, con las manos temblorosas sobre el volante. Afuera, el silencio reinaba; el hombre de la máscara de madera ya no estaba visible. La respiración de Antonio era lo único que se escuchaba en la noche.
—No está… —susurró, intentando convencerse de que al menos por un momento estaban a salvo.