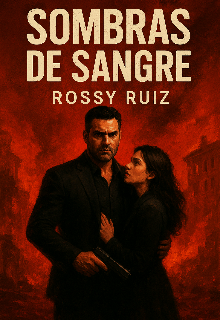Sombras de Sangre
Capítulo 1 – Bajo la lluvia de Nápoles
La noche había caído sobre Nápoles con la elegancia sucia de siempre. Las luces de los faroles temblaban entre la niebla, y el asfalto mojado reflejaba los destellos de los autos de lujo que se detenían frente al Club Rossi, uno de los lugares más exclusivos —y más peligrosos— de la ciudad.
Adrián Moretti observaba desde el balcón del segundo piso, con un vaso de whisky en una mano y un cigarro a medio consumir en la otra. Su traje negro estaba perfectamente cortado, pero sus ojos, oscuros y cansados, revelaban algo más que dinero: culpa, poder y demasiadas cicatrices.
A sus cuarenta y dos años, Adrián había sido muchas cosas: heredero, jefe, asesino, traidor, sobreviviente. Había logrado salir del negocio de la mafia, o al menos eso creían los que lo rodeaban. Pero nadie sale del todo.
Las deudas de sangre no caducan.
El sonido de un motor interrumpió sus pensamientos. Un viejo Fiat 500 se detuvo frente al club, un contraste ridículo entre tanta opulencia. De él bajó una chica joven, empapada por la lluvia, con una chaqueta de mezclilla y una mirada confundida. No era del tipo de mujeres que frecuentaban ese lugar.
Adrián la observó con una ceja alzada.
—¿Quién demonios deja entrar a una niña bajo esta tormenta? —murmuró.
Ella cruzó la entrada temblando, mirando a su alrededor como si se hubiera equivocado de mundo.
Su nombre era Lucía Ferraro, 24 años, camarera en una pequeña cafetería del puerto. No tenía idea de quién era Adrián Moretti, ni lo que ese club representaba. Solo sabía que necesitaba entregar un sobre —uno que le habían dado en su trabajo con el encargo de “entregárselo al señor del segundo piso”.
Lucía se acercó al bar. El guardia la detuvo con una mano en el pecho.
—Este lugar no es para ti, señorita.
—Solo… solo tengo que entregar esto —dijo ella, mostrando el sobre, empapado por la lluvia—. Me dijeron que se lo diera al señor Moretti.
El hombre la observó con desconfianza y luego se comunicó por radio. Minutos después, una voz grave y firme respondió:
—Déjala pasar.
Lucía subió las escaleras con el corazón desbocado. El aire se sentía más denso a cada paso. Cuando llegó al despacho, lo encontró de pie, junto a una ventana que dejaba ver la lluvia cayendo sobre la ciudad.
—Señor Moretti —susurró.
Él se giró lentamente. Su presencia imponía. No necesitaba hablar para que cualquiera supiera que no era un hombre cualquiera.
—¿De parte de quién traes eso? —preguntó.
Lucía dudó.
—No lo sé… un cliente del café. Dijo que era importante.
Adrián tomó el sobre. Lo abrió con cuidado, y al ver su contenido, su expresión cambió por completo. Había una fotografía, un nombre… y una dirección. Una amenaza.
—¿Tú lo leíste? —preguntó él, sin apartar la mirada de ella.
—No, señor. Solo… solo vine a entregarlo.
Adrián avanzó despacio, acortando la distancia.
Lucía tragó saliva.
Había algo en su mirada —una mezcla de poder y tristeza— que la hacía sentir atrapada.
—¿Sabes, Lucía? —dijo su nombre como si ya lo supiera de antes—. En este mundo, entregar el mensaje equivocado puede costarte la vida.
—Yo… no sabía…
—No lo sabes —la interrumpió, acercándose un poco más—. Y eso podría salvarte… o destruirte.
La tensión era insoportable.
Él se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el aroma del whisky y del humo. Por un instante, sus miradas se cruzaron y algo cambió. No fue miedo. Fue curiosidad.
La inocencia de ella contrastaba con la oscuridad de él.
—Puedes irte —dijo al fin, con voz baja—. Pero recuerda este consejo: si alguna vez te dicen que traigas algo para mí… no lo hagas.
Lucía asintió y dio un paso atrás. Pero antes de que pudiera salir, un disparo retumbó en el exterior del club.
Gritos. Cristales rotos.
Adrián corrió hacia la ventana. Dos de sus hombres estaban en el suelo, y un auto negro huía por la avenida.
Él giró hacia Lucía.
—¿Con quién hablaste antes de venir? —rugió.
—¡Con nadie! Se lo juro, yo no tengo nada que ver…
Otro disparo rompió el vidrio detrás de ellos. Adrián la empujó al suelo, cubriéndola con su cuerpo.
El corazón de Lucía latía desbocado bajo el peso de él.
El suyo, hacía años que no latía así.
El silencio volvió por un segundo.
Adrián se levantó, con el rostro endurecido.
—A partir de ahora —dijo mientras cargaba su arma—, ya no eres una chica simple, Lucía. Estás dentro, te guste o no.
Ella lo miró, temblando.
Y supo que aquella noche había cambiado su vida para siempre.