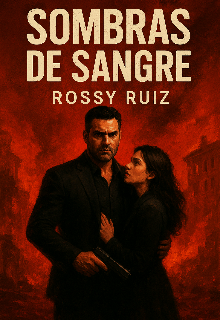Sombras de Sangre
Capítulo 3 – Ecos del Pasado
El amanecer en Nápoles siempre traía ruido, pero esa mañana el silencio en la mansión Moretti era inquietante. El aire olía a pólvora y a peligro, aunque nada había explotado todavía.
Adrián no había dormido.
Desde el ataque en el club, sabía que alguien lo estaba observando, que los viejos enemigos habían vuelto a moverse. Lo que no entendía era por qué usaban a una desconocida como Lucía. Ella no tenía conexión con su pasado, al menos no que él pudiera ver.
La observó a través de la cámara de seguridad mientras desayunaba en la terraza. Ella estaba en el jardín, recogiendo flores mojadas por el rocío, ajena al mundo. Había algo en su forma de caminar, en su mirada distraída, que lo desarmaba.
—Estás haciendo justo lo que no deberías —murmuró Marco al verlo—. Encariñarte.
Adrián no respondió.
—No estoy encariñado. Estoy analizando una variable de riesgo.
Marco soltó una risa seca.
—Claro, jefe. Analizando una variable con un vestido floral. Muy profesional.
Adrián lo fulminó con la mirada.
Pero incluso él sabía que Marco tenía razón.
Lucía había empezado a ocupar un espacio peligroso en su cabeza.
Al mediodía, Adrián recibió una llamada encriptada.
—Gianni Russo está moviendo mercancía por el puerto —informó una voz al otro lado—. Y tiene fotos tuyas con la chica.
Adrián apretó la mandíbula.
—Quieren que parezca que ella es parte de esto.
—Exacto. Si logran eso, la matarán para enviarte un mensaje.
Colgó sin decir más.
Por un momento, el silencio del despacho lo envolvió. Luego tomó su abrigo y bajó las escaleras.
Lucía estaba en la cocina, ayudando a Rosa con la comida. Cuando lo vio, sonrió tímidamente.
—¿Te vas? —preguntó.
—Sí. Tengo que arreglar algo.
—¿Y yo?
—Tú no te mueves de aquí.
Ella lo siguió con la mirada, con ese gesto entre curioso y dolido que no sabía ocultar.
—No soy prisionera tuya, Adrián.
Él se detuvo en seco, giró lentamente y la observó.
—No, Lucía. Eres mi problema. Y eso ya es peor.
La tarde cayó sobre Nápoles como un presagio.
Adrián se reunió con Marco en el puerto viejo. El aire olía a sal y a hierro oxidado. Los barcos abandonados parecían fantasmas flotando en el agua.
Encontraron un contenedor abierto, y dentro, cajas vacías y un mensaje pintado en la pared: “Ella pagará por tus pecados.”
Adrián cerró el puño.
—Van tras ella. Ahora.
Sin perder tiempo, corrió hacia el auto. Marco lo siguió, cargando el arma.
—¿Qué hacemos?
—Los matamos a todos —respondió, encendiendo el motor.
Mientras tanto, en la mansión, Lucía empezaba a sentirse inquieta.
El cielo se había vuelto gris, y el viento golpeaba las ventanas con fuerza. Rosa había salido al mercado hacía una hora, y Marco aún no regresaba.
El silencio era insoportable.
De pronto, escuchó un ruido afuera.
Un motor. Voces.
Se asomó por la ventana: una furgoneta negra se había detenido frente al portón. Dos hombres bajaron con pasos firmes.
Lucía retrocedió, el corazón en la garganta.
—No, no, no… —susurró.
Corrió hacia el pasillo, pero la puerta principal se abrió de golpe.
Un hombre alto, con chaqueta de cuero y tatuajes en el cuello, la vio y sonrió.
—Hola, muñeca. Te estábamos buscando.
Lucía corrió escaleras arriba.
El suelo temblaba bajo sus pies. Se refugió en la habitación, trancó la puerta y buscó el teléfono.
Nada. Sin señal.
Los pasos se acercaban.
Golpes contra la puerta.
—¡Abre, preciosa! No queremos hacerte daño… bueno, no mucho.
Ella retrocedió hasta la ventana, temblando. No tenía a dónde ir.
Entonces, un estruendo.
Un disparo. Luego otro.
Y el silencio se hizo polvo.
La puerta se abrió de golpe, pero no fue el enemigo quien entró.
Era Adrián.
Su camisa estaba manchada de sangre, su respiración agitada, los ojos encendidos por la rabia.
—¿Estás bien? —preguntó, avanzando hacia ella.
Lucía asintió, sin poder hablar.
Detrás de él, Marco arrastraba a uno de los atacantes heridos.
—Dos muertos, uno vivo —informó—. Los otros huyeron.
Adrián se acercó a Lucía, la tomó de los hombros con fuerza.
—¿Te hicieron algo?
—No… llegaste a tiempo.
Él la miró, y algo dentro de él cedió.
La abrazó. No pensó, solo lo hizo.
Lucía temblaba, y por primera vez desde que lo conoció, sintió que él también lo hacía.
—Ya pasó —susurró él, con la voz más baja, casi un suspiro—. Ya estás a salvo.
Lucía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando su corazón latir con fuerza.
Por un momento, el mundo se detuvo.
Cuando se separaron, sus rostros quedaron a pocos centímetros.
El silencio que siguió no fue incómodo: fue peligroso.
Sus miradas se entrelazaron, y algo invisible —una corriente de deseo y miedo— los envolvió.
Adrián apartó la vista primero.
—Empaca tus cosas —ordenó con voz ronca—. No te quedas aquí ni un minuto más.
—¿A dónde vamos? —preguntó ella.
Él la miró, serio, pero con una chispa nueva en los ojos.
—A donde nadie pueda encontrarte. Ni siquiera yo… si pierdo el control.
Horas después, el auto se deslizaba por una carretera solitaria al norte de la ciudad.
Lucía miraba por la ventana, en silencio. Adrián conducía sin hablar, pero su mano derecha descansaba sobre el arma en su regazo.
El viento movía el cabello de ella, el reflejo de la luna se colaba por el vidrio.
Por un instante, ambos se miraron.
Él bajó la velocidad.
—No debí haberte dejado sola —murmuró.
—Y yo no debí entrar a tu vida —respondió ella con una sonrisa triste.
—Demasiado tarde para eso.
El auto siguió avanzando por la oscuridad, mientras una tormenta se formaba en el horizonte.
Y aunque ninguno lo dijera, ambos sabían que ya no podían escapar el uno del otro