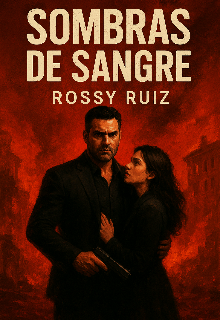Sombras de Sangre
Capítulo 4 – “Bajo la misma tormenta”
La noche había caído sobre Nápoles como una advertencia.
Las calles estaban vacías, solo se oía el murmullo lejano del mar y el eco de un trueno que parecía retumbar en el pecho de Adrián. Dentro de la vieja villa Moretti, la tensión se respiraba como el humo del cigarro que se consumía entre sus dedos.
Lucía dormía en una habitación del piso superior, o al menos intentaba hacerlo. Desde el ataque, apenas habían pasado unas horas, pero su cuerpo seguía temblando cada vez que recordaba los disparos, la sangre, el miedo en los ojos del hombre que la había salvado.
Adrián no había dicho una palabra más desde que la llevó a la mansión.
Solo ordenó a Marco que reforzara la seguridad y desapareció en su despacho, como si necesitara tiempo para controlar los demonios que le rugían dentro.
Ella bajó las escaleras despacio, con el corazón acelerado, guiada solo por la luz tenue del pasillo. No sabía qué la impulsaba a hacerlo —quizá la necesidad de agradecerle, o tal vez, de entender por qué un hombre como él había arriesgado su vida por una desconocida.
Cuando llegó al umbral del despacho, lo encontró sentado frente a una ventana abierta. La lluvia golpeaba el cristal y el viento arrastraba el olor a tormenta. Adrián estaba allí, con la camisa parcialmente desabotonada, el vendaje en su brazo derecho y la mirada perdida en la oscuridad.
Lucía se aclaró la garganta con suavidad.
—No puedes dormir tampoco, ¿verdad?
Adrián levantó la vista. Sus ojos eran como un arma: fríos, pero cargados de algo que ella aún no sabía nombrar.
—No suelo hacerlo —respondió sin moverse—. El silencio trae recuerdos.
Ella dio un paso dentro, indecisa.
—Solo quería… darte las gracias. Si no hubieras estado allí, yo… —se interrumpió—. No sé por qué lo hiciste.
Él la observó durante un segundo que pareció eterno.
—Ni yo —dijo al fin, con voz grave—. Quizá porque por un momento olvidé quién era.
Lucía frunció el ceño.
—¿Y quién eres realmente, Adrián?
La pregunta flotó en el aire, peligrosa, casi imprudente.
Adrián soltó una risa seca.
—Alguien de quien deberías mantenerte lejos.
Pero ella no se movió.
—No parece tan fácil —susurró.
Por primera vez en mucho tiempo, Adrián apartó la mirada. Había visto a hombres morir sin pestañear, había negociado vidas como si fueran cifras, pero esa chica —tan simple, tan sincera— lo desarmaba sin siquiera intentarlo.
—No entiendes en qué te estás metiendo, Lucía —dijo, poniéndose de pie. Su sombra se alargó en la pared cuando se acercó a ella—. Este mundo no tiene espacio para personas como tú.
—Entonces dime —replicó ella, sin retroceder—. Dime qué mundo es ese.
El silencio se volvió insoportable.
Él alzó una mano, como si fuera a tocarle el rostro, pero se detuvo antes de hacerlo. Su respiración era pesada, contenida.
—Uno donde la lealtad se paga con sangre y la inocencia es un lujo que no dura —susurró.
Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de compasión.
—No creo que seas tan cruel como dices.
Adrián apretó los dientes. Quería apartarse, pero no pudo. La cercanía de ella lo ataba, lo confundía, lo obligaba a sentir.
Y entonces, un estruendo rompió el momento.
Un vidrio estalló en la planta baja, seguido de un disparo que hizo eco en todo el pasillo.
Adrián reaccionó al instante.
—¡Al suelo! —rugió, empujándola detrás del escritorio mientras sacaba su arma.
Lucía cayó de rodillas, con el corazón desbocado, mientras él se movía con precisión mortal. Marco apareció segundos después, gritando órdenes a los guardias.
La tormenta afuera rugía como un monstruo. Entre los relámpagos, se veían sombras moviéndose cerca del portón.
—¿Quién demonios nos encontró? —gritó Marco.
—Russo —respondió Adrián con frialdad—. Solo él tendría el descaro.
Los disparos se sucedieron durante varios minutos que parecieron una eternidad. Lucía cubría su cabeza con las manos, temblando, pero una parte de ella solo pensaba en él, en cómo su voz sonaba tan distinta cuando daba órdenes, como si fuera otra persona.
Finalmente, el silencio regresó.
Adrián bajó el arma lentamente, jadeando.
—Estás bien —dijo, mirándola, y aunque sonaba como una afirmación, sus ojos buscaban confirmación.
Lucía asintió, respirando con dificultad.
—Sí… pero tú —miró el corte en su mejilla—, estás sangrando otra vez.
Él sonrió apenas.
—Nada que no haya pasado antes.
Ella se levantó despacio y lo tomó del brazo.
—Déjame ayudarte.
Adrián quiso negarse, pero su cuerpo cedió.
Mientras lo guiaba hacia el sofá, la lluvia seguía golpeando las ventanas. Ella se inclinó para limpiar la herida con una gasa que encontró en el botiquín, y por un instante, sus rostros quedaron a centímetros.
El silencio entre ellos cambió.
Ya no era miedo. Era algo más… más profundo, más peligroso.
—No deberías preocuparte tanto por mí —murmuró él.
—No sé hacerlo de otra forma —susurró ella, sin apartar la mirada.
Los segundos se estiraron.
Él levantó una mano, rozó con sus dedos la mejilla de Lucía. Fue un contacto leve, casi imperceptible, pero bastó para que todo se detuviera.
Ella no huyó.
Y él, por primera vez, no quiso ser el hombre que siempre huía.
Horas después, el amanecer empezó a teñir de gris las paredes. La tormenta había cesado, pero el peligro no.
Marco irrumpió en la sala con el rostro serio.
—Russo dejó un mensaje. Quiere verte esta noche. Dice que sabe quién la mandó. —Miró a Lucía con desconfianza—. Y dice que la chica no debería seguir aquí.
Adrián se volvió hacia ella. Su expresión era un muro de piedra, pero sus ojos la buscaban con una mezcla de furia y preocupación.
—Ya es tarde para eso —dijo, sin apartar la mirada de ella—.
Lucía se queda.