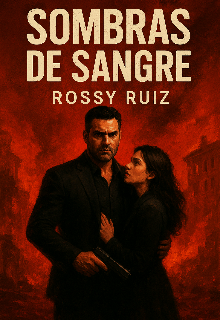Sombras de Sangre
Capítulo 9 – “La Herida del Silencio”
La lluvia había cesado al amanecer, pero el cielo seguía gris, cubierto de nubes pesadas. El coche de Adrián se detuvo en una calle angosta, oculta entre edificios antiguos del Trastevere. Lucía bajó primero, ayudándolo a salir. A pesar de la herida, se negaba a mostrar debilidad. Su orgullo era una coraza, pero ella ya aprendía a leer lo que había detrás: dolor, cansancio… miedo.
Encontraron refugio en un pequeño taller abandonado. El aire olía a aceite viejo y humedad, pero era lo suficientemente discreto. Lucía se movió rápido, limpiando la herida con lo poco que tenía. Adrián se dejó hacer en silencio, aunque cada movimiento lo hacía tensarse.
—Deberías descansar —susurró ella.
—No puedo —replicó él—. No mientras Elena esté moviendo sus piezas.
Lucía lo miró con una mezcla de ternura y rabia. —No eres de hierro, Adrián.
Él desvió la mirada. —No, pero tampoco tengo permiso para romperme.
El silencio se alargó. La única luz provenía de una rendija por donde el sol comenzaba a filtrarse débilmente. Lucía se sentó frente a él, observando cómo el hombre que todos temían parecía, por primera vez, humano.
—Cuando te conocí —dijo ella—, pensé que eras una sombra.
Él sonrió sin humor. —Lo soy. Pero tú apareciste y empezaste a ponerle fuego a esa oscuridad.
Lucía apartó la mirada, intentando ocultar el rubor que le subía al rostro. No era momento para sentir eso… y sin embargo, era inevitable.
Adrián se levantó con dificultad y revisó el arma.
—Esta ciudad ya no es segura. Elena tiene contactos en Roma. Si nos quedamos quietos, nos encontrarán.
Lucía respiró hondo. —Entonces busquemos a alguien que no pueda comprarse.
—En mi mundo, todos tienen un precio —replicó él.
—Entonces encontraremos a alguien que tenga algo que perder.
Las palabras la sorprendieron incluso a ella, pero Adrián la miró con una chispa nueva en los ojos. Quizás no estaba acostumbrado a que alguien le hablara con esa valentía. Quizás eso era lo que más lo atraía de ella: que lo trataba como un hombre, no como un mito.
A media mañana, Raffaele llegó al taller. Llevaba una expresión grave.
—No puedo quedarme mucho tiempo —dijo, cerrando la puerta detrás de él—. Roma está ardiendo. Elena se mueve con el ministro Ricci. Han cerrado el puerto. Quieren que no escapes.
Adrián lo miró fijamente. —¿Quién más sabe que sigo vivo?
Raffaele dudó. —Pocos. Pero hay algo que debes ver.
De su chaqueta sacó una carpeta con fotografías recientes: cámaras de seguridad, rostros borrosos, autos, placas. En una de ellas, Adrián reconoció algo que le heló la sangre. Un rostro familiar.
—No… —susurró.
Lucía se acercó, intentando ver. —¿Quién es?
Adrián apretó los puños. —Es Matteo.
Raffaele asintió lentamente. —Tu hombre de confianza. Está con Elena.
El silencio cayó como un golpe seco. Lucía lo observó, esperando una reacción, pero Adrián se quedó quieto, mirando la foto como si aún intentara convencer a su mente de que no era real.
—Él… me salvó la vida más de una vez —dijo con voz baja—. Era como un hermano.
—Y ahora está vendiendo tus movimientos a tu hermana —agregó Raffaele—. Por eso te encontraron en la villa.
Lucía sintió una punzada en el pecho.
La traición no era nueva en ese mundo, pero ver cómo lo afectaba la rompía por dentro.
Adrián se giró, golpeando la mesa con el puño. —¡Maldita sea!
El ruido retumbó en el taller. Raffaele retrocedió un paso, pero Lucía se acercó despacio.
—No puedes dejar que te destruya —le dijo—. Si te pierdes en esa rabia, Elena gana.
Adrián levantó la mirada, y por un instante ella vio algo más que furia: vio un dolor profundo, el de un hombre que había perdido todo lo que alguna vez creyó seguro.
—Ya no sé en quién confiar —susurró.
—Entonces confía en mí —dijo Lucía sin dudar.
Él la miró durante un largo silencio. En sus ojos había desconfianza, pero también algo más… algo que empezaba a romper los muros que había construido toda su vida.
—No entiendes lo que dices, Lucía. Estás apostando tu vida por alguien que solo sabe destruir.
Ella negó lentamente. —No. Estoy apostando por el hombre que todavía quiere proteger algo bueno en medio del desastre.
Por primera vez, Adrián no tuvo respuesta. Caminó hasta la ventana y observó la calle vacía, el humo que subía a lo lejos. Roma era un tablero de ajedrez, y él apenas empezaba a ver cuántas piezas se movían sin su permiso.
Raffaele se acercó y habló en voz baja. —Hay otra cosa. Alguien dentro de tu círculo aún está filtrando información.
—¿Quién? —preguntó Adrián.
—No lo sé. Pero Matteo no trabaja solo. Elena tiene a alguien más… alguien muy cerca.
La frase quedó suspendida en el aire. Lucía sintió un escalofrío.
Adrián asintió con frialdad. —Encuéntralo.
Raffaele se marchó poco después, dejando atrás el eco de esa amenaza invisible.
La noche cayó lentamente sobre Roma. Lucía preparó una pequeña fogata en el centro del taller para calentar agua. Adrián seguía en silencio, sentado en la sombra.
—¿Qué harás con Matteo? —preguntó ella.
—Lo que se hace con un traidor —respondió él con voz baja.
Lucía lo miró con tristeza. —¿Y si te arrepientes?
Adrián levantó la vista. —En mi mundo no hay espacio para eso.
Durante unos segundos, el fuego proyectó sus rostros uno frente al otro. Había distancia entre ellos, pero también una conexión invisible. Él era todo lo que ella había jurado evitar: peligro, oscuridad, pasado. Y sin embargo, allí estaba, incapaz de irse.
Fuera, el sonido de un motor rompió el silencio. Adrián se levantó de golpe.
—Alguien nos siguió —susurró.
Apagaron las luces y se movieron hacia la puerta. Desde la rendija, vieron dos coches aparcados al otro lado de la calle. Un grupo de hombres descendió, armados, caminando hacia el taller.