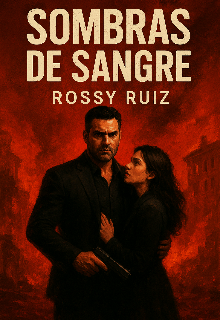Sombras de Sangre
Capítulo 10 – “La Casa de los Espejos”
La carretera hacia la Toscana se extendía como una cinta húmeda bajo la llovizna. El amanecer apenas despuntaba, y el coche de Adrián cortaba el silencio con el rugido del motor. Lucía miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba lentamente: las luces de Roma quedaban atrás, sustituidas por colinas cubiertas de niebla.
No habían hablado en horas. Había demasiado que decir, y nada que pudiera aliviar el peso que ambos cargaban.
Adrián mantenía la mirada fija en el camino, los nudillos blancos sobre el volante. Cada curva lo acercaba a su pasado, a los fantasmas que había jurado enterrar.
—No tienes que venir conmigo —dijo de pronto, rompiendo el silencio.
Lucía lo miró. —Lo sé.
—Esto no es un rescate. No hay final feliz aquí, Lucía. Solo cuentas pendientes.
Ella respiró hondo. —Tal vez. Pero si no voy, nunca sabré quién eres realmente.
Él apretó la mandíbula. Había una sinceridad en sus palabras que lo desarmaba más que cualquier arma. Lucía no lo seguía por obligación, sino por elección. Y eso lo asustaba más que la muerte.
El sol comenzó a filtrarse entre las nubes, tiñendo de oro los viñedos a lo lejos. Adrián redujo la velocidad y se detuvo junto a una casa de piedra abandonada.
—Necesitamos descansar antes de seguir —dijo.
Lucía asintió. El cansancio le pesaba en los hombros, pero más que el cuerpo, era el corazón lo que dolía.
Entraron en la casa. El polvo danzaba en el aire, iluminado por los rayos de sol. Las paredes desnudas conservaban aún el eco de una familia que ya no existía. Adrián encendió una linterna y revisó el lugar. Todo parecía tranquilo.
Lucía se sentó en una vieja silla, mirando cómo él inspeccionaba cada rincón con la precisión de quien no confía ni en su propia sombra.
—¿Siempre vives así? —preguntó.
—Así se sobrevive —respondió sin mirarla.
Ella lo observó por un momento. Había algo en su forma de moverse, contenida, alerta, que hablaba de años de desconfianza.
—Debe ser agotador —murmuró.
Adrián dejó el arma sobre la mesa. —Lo es. Pero cuando aprendes a no depender de nadie, dejas de esperar que te salven.
Lucía se levantó y se acercó despacio. —Tal vez no todos vienen a salvarte. Algunos solo quieren quedarse.
Él levantó la mirada. Por un instante, el aire pareció detenerse. No había distancia entre ellos, solo el sonido lejano del viento colándose por las ventanas.
—Lucía… —empezó a decir, pero ella lo interrumpió suavemente.
—No digas nada. No quiero promesas, ni disculpas. Solo… un momento real, antes de que todo se rompa.
Adrián la observó, y por primera vez, no trató de huir. La tomó del rostro con manos temblorosas, como si temiera que al tocarla todo desapareciera. Sus labios se rozaron apenas, un contacto breve, cargado de algo más profundo que el deseo: miedo, ternura, y la certeza de que ese instante era todo lo que el destino les permitiría.
Cuando se separaron, Lucía apoyó la frente en su pecho.
—Nunca conocí a alguien tan roto —susurró.
—Y tú sigues aquí —respondió él con voz baja.
—Porque a veces lo roto también puede proteger lo que ama —dijo ella.
El silencio los envolvió. Afuera, el viento soplaba entre los árboles, trayendo consigo el presagio de la tormenta.
Adrián encendió una vieja radio de onda corta, intentando interceptar comunicaciones. Lo que escuchó lo dejó helado:
“Elena Moretti se encuentra en la propiedad familiar. Se esperan refuerzos en las próximas horas. El objetivo ha sido localizado.”
Lucía lo miró. —Saben que vas hacia ella.
—Lo sabe todo el mundo —respondió Adrián con un tono frío—. Y eso significa que Matteo quiere que vaya.
—¿Una trampa?
—Sin duda. Pero es una trampa que pienso romper desde adentro.
La decisión estaba tomada. No había marcha atrás.
Empacaron rápido. Antes de salir, Lucía lo detuvo. —Si algo sale mal, prométeme que no volverás solo.
Adrián la miró con una sombra de sonrisa. —Lucía, no sé cómo volver de donde voy.
El camino hacia la mansión Moretti era un viaje al pasado. Adrián recordaba cada curva, cada árbol, cada piedra del portón. Era el lugar donde había crecido… y donde todo se había torcido.
Cuando el coche se detuvo, el sol ya caía detrás de los cipreses. La casa se alzaba como una fortaleza en medio de la colina, sus ventanas reflejando la luz moribunda del atardecer.
Lucía sintió un nudo en el estómago. —Parece un mausoleo.
—Lo es —dijo Adrián.
Entraron por el camino lateral, ocultos entre la maleza. El silencio era inquietante. Ni un solo guardia a la vista.
—Demasiado tranquilo —murmuró Adrián, sacando su arma.
Lucía lo siguió, su corazón latiendo desbocado.
Al llegar al vestíbulo, el olor a madera vieja y vino derramado los envolvió. En las paredes, retratos de los Moretti observaban en silencio, como si cada cuadro guardara un secreto.
—Aquí es donde Elena aprendió a mentir —dijo Adrián con amargura.
—Y tú aprendiste a pelear —respondió Lucía, intentando aliviar la tensión.
De pronto, un sonido los hizo girar: pasos lentos descendiendo la escalera principal.
Era Matteo.
Lucía se tensó. Adrián lo miró como si el tiempo se hubiera detenido.
—Hermano —dijo Matteo con una sonrisa torva—. Sabía que volverías.
—No me llames así —respondió Adrián, avanzando un paso.
—¿Por qué no? Te di mi lealtad durante años, y tú la tiraste por una mujer.
Lucía apretó los puños, pero Adrián levantó una mano para detenerla.
—Tú elegiste traicionarme.
—No —corrigió Matteo—. Elegí sobrevivir. Elena me ofreció lo que tú nunca pudiste: poder sin culpa.
La tensión creció como una cuerda a punto de romperse.
—¿Dónde está ella? —preguntó Adrián.
Matteo sonrió. —Esperándote, como siempre.
Una puerta se abrió al fondo del pasillo, y Elena apareció. Su elegancia era un arma en sí misma: vestida de negro, el cabello recogido, la mirada fría como el mármol.
—Hermano —dijo con suavidad—. Qué decepción verte así… huyendo, herido, enamorado.