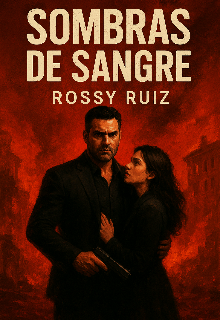Sombras de Sangre
Capítulo 17: Pecados Que Regresan
La lluvia golpeaba los ventanales del refugio como un ejército impaciente, marcando un ritmo inquietante que no le permitía a Adrián dejar de caminar de un lado a otro. Llevaba casi dos horas sin quitarse la chaqueta empapada y sin dejar de mirar, por momentos, a Lucía, que intentaba secar su cabello frente a la chimenea encendida. Habían escapado, pero no estaban a salvo. Y él lo sabía demasiado bien.
Lucía sintió su mirada sobre ella, esa mezcla de preocupación y rabia silenciosa que solo él parecía dominar. Costaba creer que hacía apenas unos días su vida era tranquila, simple… y que ahora se encontraba escondida con un hombre que no solo tenía enemigos, sino enemigos que no conocían límites. Aun así, por más que quisiera negarlo, cada vez que él se acercaba sentía que algo dentro de ella también se movía.
—Deberías cambiarte esa ropa —dijo ella, sin mirarlo, solo para romper la tensión.
—Estoy bien —respondió él, sin detener su caminata.
—No, no lo estás —insistió Lucía, levantándose con ese coraje suave que lo sacaba de quicio—. Llevas dos horas sin sentarte. Eso no es normal.
Adrián la observó fijamente, como si acabara de descubrir algo en ella que no había notado antes. Tal vez era su voz firme. Tal vez era la forma en que lo enfrentaba sin miedo, como si no fuera el hombre temido en tres países. O quizá era que, por primera vez en semanas, alguien hablaba por su bienestar y no por conveniencia.
—Todo esto es culpa mía —murmuró al fin—. Nunca debiste estar en medio. Yo elegí este mundo. Tú no.
Lucía se acercó, despacio, como si temiera que un movimiento brusco lo hiciera retroceder otra vez hacia sus paredes invisibles.
—No me importa quién te persiga —dijo ella—. Estoy aquí porque quiero. Y también porque… —calló un segundo, sintiendo el peso de sus palabras— porque no confío en nadie más.
Eso lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Y aunque intentó mantener su expresión imperturbable, algo se quebró dentro de él.
—No sabes lo que dices, Lucía.
—Sí lo sé. Y sé que tú tampoco quieres que me vaya.
Adrián no respondió. Se limitó a acercarse a la ventana, pero la tormenta lo obligó a detenerse. Un rayo iluminó el bosque, y en ese parpadeo de luz vio algo que le heló la sangre.
Sombras moviéndose.
—Lucía —susurró con voz baja, cortante—. Aléjate de la ventana.
Ella obedeció al instante.
Adrián apagó las luces con un giro rápido del interruptor y sacó el arma de su cinturón. La casa quedó envuelta en penumbra y solo la chimenea ofrecía un resplandor débil.
—¿Son ellos? —preguntó Lucía con un hilo de voz.
—No sé —mintió él—. Pero nadie debería estar aquí.
Lucía sintió su corazón golpearle el pecho. Adrián se colocó frente a ella, protegiéndola con el cuerpo mientras se movía hacia la puerta principal. Cada paso era silencioso, un recordatorio vivo de quién era y el mundo al que pertenecía.
Entonces, tres golpes resonaron en la puerta.
No tocaron como enemigos.
Tocaron como quién sabe exactamente a quién está llamando.
Adrián alzó el arma. Lucía tragó saliva.
—Adrián… abre. Necesito hablar contigo —dijo una voz femenina, fría, conocida.
Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
La reconoció.
Elena.
La mujer que había estado manipulando desde las sombras.
La mujer que creía tener derechos sobre él.
La mujer que casi los mató.
Adrián no abrió.
—Vete —ordenó él, con un tono que jamás le había usado a nadie más.
—No pienso irme —contestó Elena desde afuera—. Sé lo que descubriste. Y sé que tienes a la chica contigo.
El silencio cayó como un cuchillo.
Lucía lo miró, temblando, incapaz de respirar por un segundo.
—Déjala —exigió Elena—. No tiene nada que ver con esto. Te lo advertí, Adrián. Pensé que habías aprendido, pero parece que sigues cometiendo los mismos errores. Primero conmigo… y ahora con ella.
Lucía sintió su pecho cerrarse. Había veneno en esas palabras, pero también una verdad que no comprendía del todo.
¿Qué había pasado entre ellos?
¿Qué significaba ese “primero conmigo”?
Adrián aferró el arma con más fuerza.
—Lo que pasó entre nosotros está muerto —dijo, firme—. Como tú, si das un paso más.
—¿Así hablas con la persona que te salvó la vida? —susurró Elena, con una mezcla de burla y dolor.
Lucía sintió que el mundo se le movía bajo los pies.
Adrián no respondió.
Porque responder significaría abrir una herida que llevaba años cerrada a la fuerza.
Elena, desde el otro lado, soltó una risa suave, peligrosa.
—Entonces será así, Adrián. Tú decides.
Un disparo resonó.
Lucía gritó.
Adrián la empujó al suelo y se lanzó encima de ella, protegiéndola con el cuerpo mientras estallaban los cristales de la ventana. El caos invadió la casa, la madera astillándose, el fuego de la chimenea chisporroteando, la lluvia entrando como dagas heladas.
El mundo se redujo al peso de Adrián sobre ella, a su respiración acelerada y a la certeza absoluta de que estaban luchando contra un enemigo que no descansaría.
Y mientras los tiros se acercaban, Lucía entendió algo que cambió todo:
No era solo el mundo de Adrián el que estaba atrapado en una guerra.
Era ella, ahora.
Y ya no había vuelta atrás.