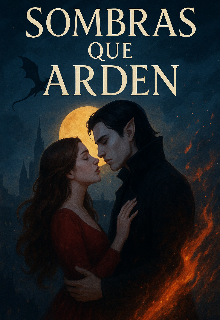Sombras que arden
Capítulo 36 — La Guerra del Linaje.
El amanecer se levantó con humo en los labios del mundo.
Las montañas que bordeaban el reino de Lucian ya no eran sólo piedra: eran centinelas que esperaban la marea que venía del norte.
Las sombras, que habían susurrado desde más allá de los sellos, ahora rugían con voz clara: el Lado Oscuro reclamaba sangre.
En el campamento, frente al Árbol de los Elementos, la familia se reunió en círculo. No eran sólo soldados: eran generaciones enteras puestas en pie.
Lyra, con el Libro de la Vida colgando de su cuello, cerró los ojos y respiró hondo. Dante apretó la empuñadura de la espada vieja, sintiendo el metal vibrar como un corazón.
Evelyn, con su vientre curvado por los trillizos que pronto mostrarían su poder, se apoyaba en la fuerza de su esposo. Lucian afinaba la hoja que siempre respondía a su sangre.
Ariel y Celene, las mellizas, se elevaron sobre dragones plateados, sus manos tejían viento y llama como quien teje una promesa.
—Hoy protejemos lo que fuimos, lo que somos, y lo que aún nacerá —dijo Lyra—. Por la vida. Por la paz.
El enemigo no tardó en mostrar su estandarte: sombras que tomaban forma humana, ojos como carbones encendidos, coronas quebradas por siglos de hambre. Al frente, una figura envuelta en niebla reclamaba su derecho. No era un demonio común: era el Heraldo de la Ruina, quien había reunido a lujuriosos espíritus del abismo, traidores y aquellos que una vez se beneficiaron del miedo.
La primera ola cayó como una noche sobre el valle. Bestias de corrupción mordían el aire; cuchillas de sombra intentaban cortar el hechizo protector. Pero la barrera tejida por Ariel y Celene resistió: un muro de elementos respondía a la memoria del Libro.
Lucian lideró la caballería. Su espada trazó arcos de luz que partían las sombras; su demonio compañera tejía cadenas de roca que atrapaban a los espectros. A su lado, Dante barría el campo con movimientos veloces, una tormenta de acero que abría paso para los sanadores.
Evelyn permaneció en el círculo central, su voz un bajo retumbar que alimentaba el hechizo. Sus manos, aunque atadas por la maternidad, canalizaban el Libro y su linaje: cada invocación que pronunciaba calmaba a los guerreros, fortalecía los escudos, curaba las heridas. Sus trillizos, aún dentro de ella, eran un faro latente que hacía eco en la magia del campo.
El Heraldo de la Ruina alzó su bastón y desató un viento de carne y olvido. Sombras inmensas cayeron sobre los dragones; los cielos se llenaron de garras. Pero entonces, desde la ladera este, emergió la Guardia de los Ancestros: vampiros, brujas y demonios rebeldes que años atrás habían aprendido a luchar como uno. Liderados por los padres de Dante y por Elden, el rey de Lyra, se lanzaron con fuerza renovada.
La batalla se convirtió en un pulso de luz contra oscuridad. A cada flanco donde las sombras agarraban, una mano amiga respondía. Donde la tierra cedía, una raíz nueva se levantaba; donde el fuego amenazaba con consumir, el agua abrazaba y orientaba. El Libro de la Vida, sostenido por Lyra, emitía runas que podían abrir pasajes de verdad: recuerdos confiscados a los espíritus, imágenes de un pasado donde la unión reinó.
Pero la guerra pedía precio. El Heraldo, herido por la espada de Lucian, escupió veneno en el suelo. De su herida brotaron centenares de sombras pequeñas, como crías de una noche eterna, que corrieron hacia la plaza del castillo. Allí estaban Lunaria, la hija de Lucian; los trillizos de Evelyn; los pequeños que eran la promesa misma de la paz. Un rugido de desesperación subió desde el corazón del ejército.
—¡Proteged a los niños! —ordenó Dante, y en un instante las filas se replegaron alrededor del Árbol de los Elementos. Las mellizas tejieron un manto protector; Lucian y su espada formaron un círculo de acero; los ancestros colocaron sellos de sangre y juramento en el suelo.
Evelyn, con la fuerza que daba el amor y el miedo, pronunció un conjuro que vino desde lo más profundo del vientre: una nota pura que llamó a los trillizos. El Libro respondió. Por un instante, una luz envolvió a la madre y a los niños por nacer, como un estandarte pequeño y fuerte.
El Heraldo, más furioso que herido, lanzó su ataque final: una ola de sombras que no mataba, sino que arrancaba la memoria, la empatía y la voluntad de luchar. Pensó que así quebraría la unión. Pensó que sin recuerdos, los guerreros caerían unos contra otros.
No contó con que la familia había tejido memorias en cada piedra del valle. Lyra, con voz de vieja profecía, abrió el Libro de nuevo y pronunció el hechizo que enseñó la primera tejedora: no expulsar la sombra, sino devolverle su nombre.
Los nombres de los caídos, los gestos de los padres, los juegos de los niños: la memoria bajó como lluvia sobre los corazones. Los soldados recordaron por qué luchaban: no por poder, sino por manos pequeñas que reían; por ancianos que contaban historias; por un libro que les había dado hogar.
En el momento en que los recuerdos anclaron el alma de cada defensor, la espada de Lucian cortó el bastón del Heraldo. El impacto abrió una grieta luminosa. Dante, con la velocidad de quien no ha conocido la derrota, se lanzó a través de ella. Lyra, a su lado, vertió en la grieta todo el fuego templado de su ser. Juntos, padre y madre del linaje, tejieron el cierre: una red donde la sombra fue liberada de su venganza y, en lugar de extinguirla, la devolvieron a la noche que la había parido, sin forma, sin hambre.
El Heraldo gritó, y con su grito vino la caída. Las criaturas se disolvieron como humo al viento. Los dragones descendieron para reclamar los cuerpos de los caídos y bendecir a los vivos. El campo quedó salpicado de luz tenue y de cuerpos que respiraban con esfuerzo. Muchos estaban heridos; algunos, de poder antiguo, quedaban en silencio para siempre. Se ofrendaron vidas: un capitán de la Guardia entregó su sangre para alargar el sello del Árbol; una anciana bruja cedió su esencia para que las barreras no menguaran. El precio fue doloroso, pero justo: la libertad siempre pide memoria.